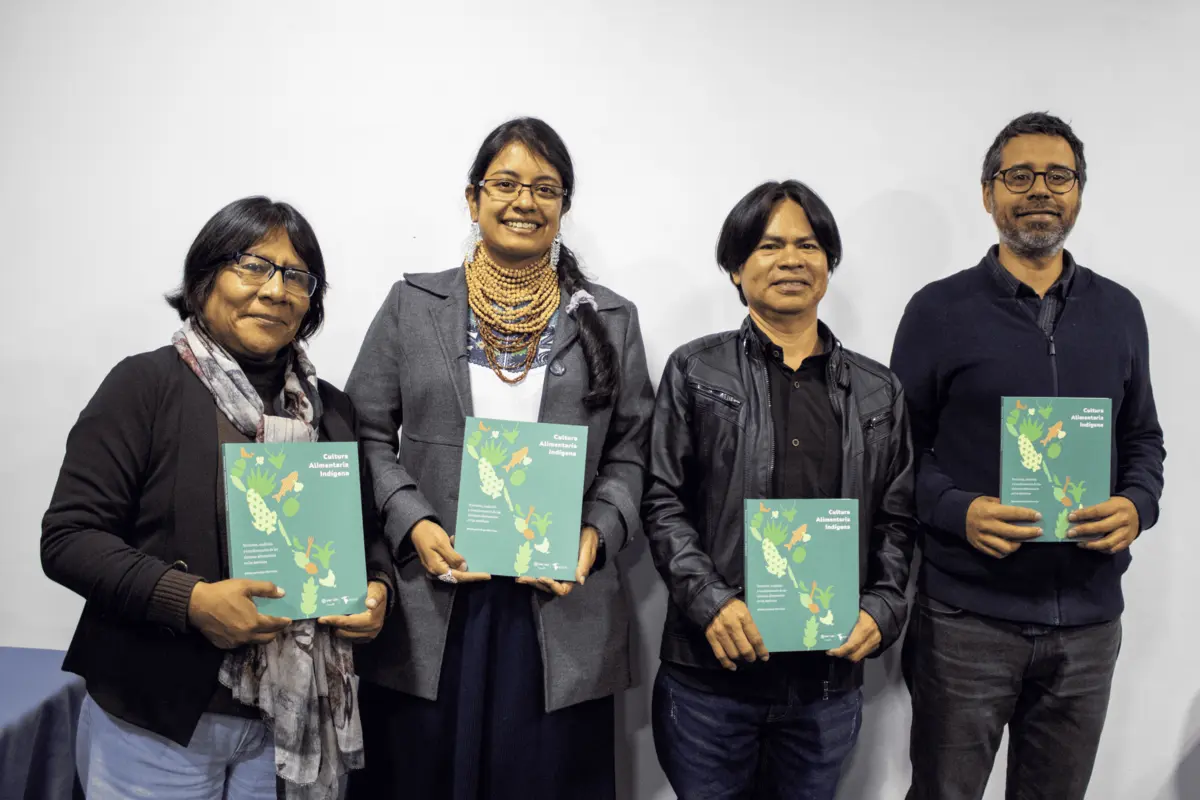¿Qué explica el crecimiento de los “sin religión” en Chile?: Claves del Censo 2024
Los resultados del Censo de Población 2024 corroboran una tendencia observada en diversos estudios nacionales e internacionales: el incremento significativo de la proporción de individuos que no se identifican con ninguna religión, alcanzando un 25,8% dentro de la población mayor de 15 años en el país.
Este fenómeno invita a una reflexión profunda sobre las transformaciones que experimenta el panorama religioso local, evidenciando un declive sostenido en la identificación católica, que se sitúa en un 54%, así como la estabilidad en la adhesión a las confesiones evangélicas o protestantes, con un 16,3%. No obstante, el aumento acelerado de sujetos que no se adscriben a una religión particular no debe ser interpretado únicamente como un avance de la increencia.
Este puede vincularse con la crisis de confianza en las instituciones, el cuestionamiento a las figuras de autoridad, la desconexión entre estas y las demandas ciudadanas, así como con la insuficiencia de respuestas frente a las inquietudes trascendentales de los individuos. No obstante, es fundamental situar esta realidad en el marco de las profundas transformaciones sociales que han impactado en la estructura y dinámica de la sociedad.
Tales transformaciones, que incluyen la mejora sustancial de las condiciones de vida, el acceso ampliado a la educación superior y la difusión masiva de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, han favorecido el desarrollo de un espíritu crítico más agudo y una mayor capacidad de autonomía.
Esto ha permitido a los sujetos prescindir en mayor medida de la mediación eclesiástica, reconfigurando así las relaciones tradicionales entre autoridad religiosa y creyentes. La Encuesta CEP 92 (2024) da cuenta de esta tendencia: ante la afirmación: “Tengo mi propia forma de conectarme con Dios, sin necesidad de iglesias ni servicios religiosos”, un 74% de los encuestados declaró estar muy de acuerdo o de acuerdo.
De manera complementaria, la disminución de la sanción social asociada a no adherir a una religión específica ha ido acompañada de una creciente visibilidad de diversas prácticas, rituales, creencias y filosofías de vida que los individuos no necesariamente relacionan con lo religioso institucional, y que suelen inscribirse bajo nociones como espiritualidad, esoterismo o magia.
Este escenario, a su vez, evidencia la dificultad de delimitar con exactitud el significado de la categoría “ninguna”, en la que confluyen ateos, agnósticos, escépticos, buscadores espirituales y creyentes sin afiliación religiosa, entre otros perfiles.
Bajo este escenario, la categoría censal “ninguna” no solo plantea el desafío de precisar su contenido en términos de la caracterización de los sujetos que se identifican con dicha opción, sino que también abre espacio para reflexionar sobre aquellas creencias que, si bien no se enmarcan dentro de una religión formal, gozan de alta valoración según diversas encuestas.
En este sentido, la Encuesta CEP 92 (2024) revela que un 67% de los encuestados cree en el “mal de ojo, es decir, la capacidad de ciertas personas para transmitir maleficios a otras”; un 66% en “la energía espiritual localizada en montañas, lagos, árboles o cristales”; y un 46% en “los poderes sobrenaturales de nuestros antepasados fallecidos”.
En consecuencia, la categoría “ninguna” posee una notable riqueza analítica, ya que no solo agrupa una amplia diversidad de perfiles individuales, creencias y posturas frente a lo religioso, sino que también ofrece una oportunidad para repensar y expandir los marcos teóricos existentes.
Esta categoría desafía las conceptualizaciones tradicionales centradas exclusivamente la secularización, la modernización, el ateísmo o la increencia, al evidenciar que las experiencias y relaciones con lo espiritual y lo trascendente pueden adoptar formas múltiples y complejas en la vida cotidiana de los sujetos.
De este modo, “ninguna” se convierte en un espacio que permite pensar en nuevos enfoques interpretativos, más flexibles y abarcadores, capaces de capturar tanto la diversidad como las dinámicas actuales en la configuración de las identidades religiosas y no religiosas en el marco de una concepción procesual, en la que las opciones de adscripción no son estáticas ni definitivas, sino que están sujetas a cambios, desplazamientos y resignificaciones a lo largo del tiempo.