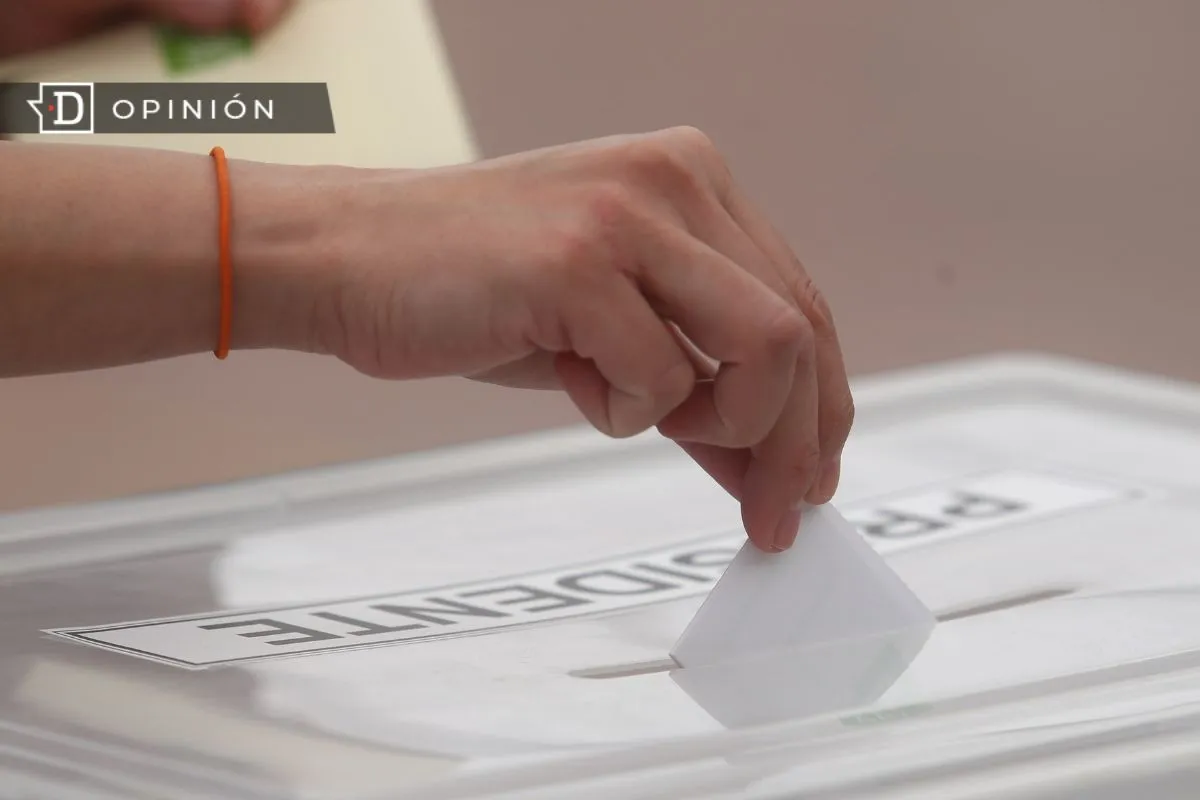
Segunda vuelta y vida cotidiana: La IA como síntoma de una sociedad que nos exige decidir demasiado
Decidir nunca había sido tan difícil como ahora, y sin embargo nunca habíamos tenido que decidir tanto. En pocos días, Chile deberá tomar una decisión de segunda vuelta que exige reflexión colectiva, contraste de proyectos y evaluación de modelos de país.
Es un proceso que no puede delegarse en tecnologías, porque requiere contexto y conversación. Pero llega cuando las personas ya viven saturadas por decisiones privadas que consumen tiempo y energía. La forma en que decidimos en democracia está entrelazada con la forma en que decidimos lo cotidiano, y ahí la discusión sobre la inteligencia artificial adopta otro sentido.
En este escenario, una columna reciente en El Líbero planteó que la IA podría hacernos pensar menos si delegamos en ella tareas que antes eran exclusivamente humanas. Su argumento se centra en el uso individual, en la idea de que todo depende de la disciplina personal. Ese riesgo existe, pero deja fuera algo decisivo: la estructura social que venía saturando a las personas mucho antes de que estas tecnologías se masificaran.
La vida contemporánea trasladó hacia el individuo una cantidad inédita de decisiones que antes se distribuían colectivamente. Lo que la familia, la comunidad o las instituciones organizaban de manera compartida, como la alimentación, la crianza, los modos de vivir e incluso las formas de pertenecer, hoy aparece como responsabilidad estrictamente personal. La libertad se amplió, pero también lo hizo la carga de gestionar y justificar cada elección. IA y elecciones parecen debates distintos, aunque ambos expresan un modelo cultural que empuja a decidir demasiado en solitario.
No decidimos desde cero, hay ideas colectivas sobre lo que significa ser competente, autónomo o estar al día, moldean nuestras expectativas. Se suman creencias que justifican por qué la vida debe ser exigente y autogestionada. El discurso público refuerza estas creencias y normaliza que cada persona debe resolverlo todo a título individual. La saturación surge de estas explicaciones compartidas, que configuran un estilo de vida donde casi nada viene dado.
Kenneth Gergen llamó saturación del yo a la acumulación de roles y expectativas que tensan la identidad. Algunos describen incluso un yo múltiple, obligado a cambiar de registro según el contexto, eficiente en el trabajo, emocionalmente disponible en casa, actualizado políticamente en redes sociales, impecable en lo corporal y siempre productivo. No se trata de falta de inteligencia, sino del desgaste que produce sostener exigencias simultáneas sin estructuras que las contengan.
Cuando esas estructuras retroceden y la autonomía total se instala como ideal, aparece un agotamiento que no depende de capacidades internas, sino de la privatización de responsabilidades. Se espera que cada quien gestione su productividad, su salud, su estabilidad emocional y su identidad con la misma solvencia con que antes lo hacía un entorno más amplio. No sorprende que la vida se experimente, muchas veces, como una supervisión permanente.
La IA entra en este escenario como consecuencia, no como causa. No debilita una mente que antes funcionaba sin esfuerzo, organiza tareas en un contexto ya desbordado. Ayuda a sostener funciones que antes se distribuían en redes de apoyo: ordenar agendas, filtrar información, decidir entre opciones difíciles o administrar cargas domésticas invisibles. Su utilidad surge de un modelo cultural que empuja a administrar en soledad asuntos que solían ser compartidos.
Esto no excluye los riesgos. En ámbitos como salud mental, educación o comunicación, su uso requiere criterios claros, regulación y evidencia. La psicología social ha mostrado que las tecnologías amplifican desigualdades, porque quienes tienen más recursos las aprovechan mejor, mientras otros quedan rezagados. Por eso hablar solo de usar bien la IA, o de disciplina personal, oculta las condiciones sociales que determinan quién puede hacerlo.
La pregunta no es si la IA nos hará menos inteligentes. La pregunta es por qué necesitamos tanto apoyo tecnológico para sostener un día normal. Esto habla de cómo distribuimos el cuidado, la información, la productividad y el tiempo, y de cómo lo comunitario se ha ido debilitando. La IA no erosiona la inteligencia humana, refleja un mundo en que lo colectivo se trasladó al ámbito privado. Externaliza en máquinas lo que ya se había externalizado en individuos.
La segunda vuelta no puede ser resuelta por una máquina, pero sí ilumina algo esencial. La manera en que decidimos en democracia depende de las condiciones que tenemos para pensar juntos. Y aunque pueda parecer exagerado, más de alguien sentirá la tentación de preguntarle a la IA por quién votar. En vez de juzgar esa escena, vale la pena detenerse en lo que sugiere: quizá no habla tanto de la tecnología como del cansancio acumulado y de las redes que nos faltan para decidir con menos soledad, en lo privado y en lo público.




