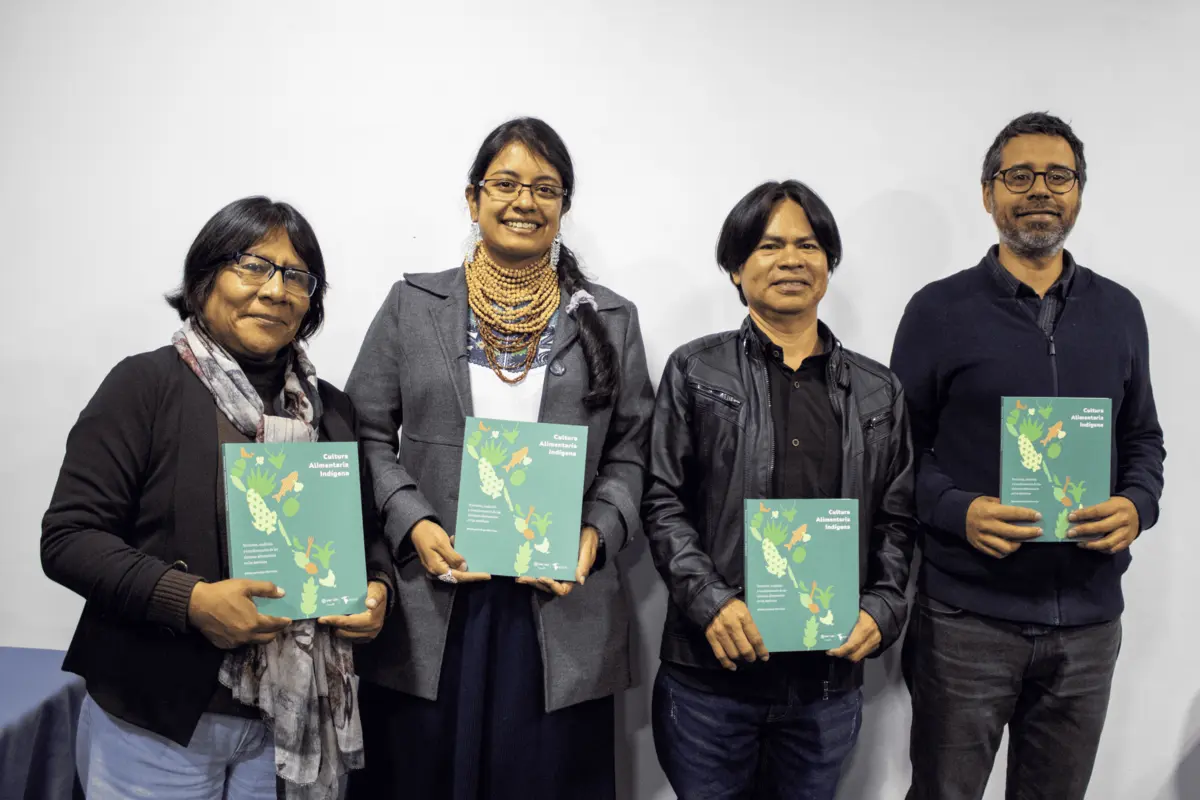Los socios de Alaska: Revisionismo Imperial
En abril de este año se cumplieron 30 años de la célebre conferencia pronunciada por Umberto Eco, en la Universidad de Columbia en la que describía 14 características del protofascismo. Dos meses después New Yorker la publicó con el sugerente título “Ur Fascismo”, aunque también es conocida hoy como “El Fascismo eterno”. Se trata de uno de los ensayos más citados del filósofo y semiólogo y autor de “El nombre de la Rosa” (1980). En el mismo remite a un pasado amenazante que regresa con otros ropajes.
Culto a la tradición, rechazo del modernismo, irracionalismo, miedo a la diferencia, elitismo popular, heroarquia, machismo, populismo selectivo, son algunos de los rasgos que Eco denunció, y que sin embargo son reconocibles en diversas experiencias políticas autoritarias.
Varios autores, desde Jason Stanley a Sarah Churchwell, podrían sentirse en comodidad al describir la vigencia fascista en el crecimiento de los partidos de ultraderecha o la irrupción de las democracias iliberales, particularmente refiriendo al gobierno de Trump. Una nueva versión del fascista camuflado (Gentile, 2019), que simularía no serlo, aunque al fondo lo sería.
Personalmente estoy en desacuerdo con este enfoque, que al enfrentarse a algo desconocido -o que considera indeseable-, utiliza el retrovisor para explicárselo, como ilustra Nassim Taleb con la imagen del “Cisne Negro”. Considero estas identificaciones pretéritas nos hablan de nuestros fantasmas. El propio Eco leyó su referido discurso en el cincuentenario de la liberación italiana del Fascismo, un año después que la (neo-fascista) Alianza Nacional entrara al gobierno italiano de la mano de Berlusconi.
Muchos años antes Gramsci redactaba desde la cárcel sus lamentos por una Europa que se inclinaba por el «cesarismo», concepto que invocaba para evaluar al régimen de Mussolini. Por tanto, el esfuerzo por especificar y distinguir el Fascismo histórico (Gentile, 1994, Paxton; 2004) y el fascismo genérico (Griffin, 1995, Rodrigo y Fuentes, 2022) de las actuales experiencias como post-fascistas (Traverso, 2017) o extrema derecha 2.0 (Traverso, 2017; Forti, 2021), suelen ser más útiles, sin quitarle riesgo a los proyectos evaluados.
Lo anterior tampoco significa que haya que prescindir completamente del recurso analógico o de la historia comparada, sino más bien cuidarse de la paradoja de la recursividad histórica, que de tanto rimar termina por replicar, de la misma manera que nadie se baña en el mismo río dos veces. Es mejor aludir a la tradición imperial de revisión del Sistema que despuntó en la sociedad de Alaska.
Un orden internacional es cuestionado cuando en la arena aparecen las denominadas potencias revisionistas o Estados revolucionarios. Estados Unidos fue lo último a fines del siglo XVIII y Rusia durante y después de la revolución Bolchevique. Ambos dejaron de serlo, aunque no renuncian a revisar el sistema que una vez organizara el propio Estados Unidos a su imagen y semejanza sobre la base de una ideología liberal, económica y política, además de multilateralismo para la gestión del comercio, el desarrollo, la defensa, la seguridad y la cultura.
Este orden otrora garantizado por el conjunto de Estados que compartían los valores liberales impulsados por el Leviathan Liberal estadounidense (Ikenberry, 2011), hoy es desafiado desde sus márgenes (Moscú, Beijing) y el propio centro (Washington) debido al ansia de otros “bienes”: mayor territorio, estatus y mercados, más el cambio del derecho e instituciones internacionales.
También hay que considerar que el imperio no tiene que ver con el régimen político. Roma fue una República Imperial, que se expandió militarmente antes de concentrar el poder en un principado y sus subsiguientes dinastías. Con Estados Unidos pasó algo similar. Aunque el destino manifiesto justificó el enfrentamiento con México (1845-1848) y la absorción de varios estados mexicanos, la construcción de una flota en 1889 marcó el punto de inflexión hacia la expansión sobre el Caribe y el Pacífico Norte.
Con William McKinley, el Presidente de cambio de siglo (1897-1901), el poder concentrado y la expansión se aceleraron, la díada añorada por Trump. Desde la historia se evoca una Democracia Imperial desde 1898, aunque es el historiador Arthur Schlesinger fue quien en 1973 acuñó la idea de una Presidencia Imperial a partir de mediados del siglo XX, cuando el Salón Oval acumuló mayores competencias, particularmente durante las administraciones de Lyndon B. Johnson y Richard M. Nixon y su contexto con el conflicto en Vietnam, escándalos de corrupción política y deterioro del control legislativo.
Las órdenes ejecutivas se multiplicaron, lo que volvió a ocurrir bajo la presidencia de George W. Bush Jr. y en la actualidad con Trump. Así lo testimonia el uso de la Guardia Nacional en California y el Distrito Federal, mecanismo constitucional de las gobernaciones estaduales y al que accedían los Presidentes en casos excepcionales de invasión externa y subversión, ahora implementadas para restablecer el orden público.
La misma lógica hiper-presidencial se aprecia en las presiones sobre la Reserva Federal para rebajar tasas de interés –y el despido de una de sus gobernadoras- para adaptarse al diseño y discurso de la Casa Blanca.
Desde luego, Putin sigue una trayectoria análoga, aunque con fases más delineadas: Entre 2000 y 2006 consolidó su posición interna, cultivando buenas relaciones con Occidente, y aplastando la rebelión Chechena al interior de la federación. En 2007 se retiró del Tratado de Fuerzas Armadas convencionales en Europa, y después, sobre la base de la narrativa de “Rusia ha vuelto a levantarse”, siguió con las campañas bélicas en Georgia (2008), Crimea (2014), la intervención en la Guerra Siria (2015) y el actual conflicto con Ucrania (2022).
El gobernante que sin duda a otra re-elección en 2024, profesa admiración por el zar modernizador Pedro El Grande, a la zarina Catalina II por la consolidación imperial, al emperador Alejandro II quien resistió las presiones franco-británicas, y al almirante Fedor Ushakov un estratega nacionalista. Incluso respecto de Stalin, reconociendo sus horrores, descarta la excesiva demonización que tendría por objetivo atacar a Rusia hoy.
Es un político que respeta la fuerza desnuda con fama de hiper-controlador -lo que se ajusta al actual vertical del poder- dado que la tolerancia a la disidencia doméstica es interpretada como debilidad. Por aquello después de la rebelión en 2023 del grupo paramilitar Wagner terminó sometiéndose al control del Ministerio de Defensa.
En el fondo la pulsión imperial de Putin comparece en la medida que percibe que “otro” le niega a Rusia su estatura intrínseca de gran potencia, por lo que considera que realmente intenta recuperar un status quo anterior y original. De ahí su sintonía con Trump, con el que vislumbró una sociedad en Alaska para cooperar en el Ártico o negociar acuerdos energéticos.
Ucrania fue apenas uno de varios temas sobre el que hubo coincidencia que atañe fundamentalmente a Rusia y a su contraparte, así como en el hemisferio americano occidental sería un área de influencia primordial de Washington.
No es de extrañar que poco después de la cita Alaska se iniciara la operación naval anti-narcotráficos en el Caribe. Este fue el espacio ambicionado por McKinley, por el cual favoreció una Guerra con España (abril a agosto de1898) y así proyectar el poder estadounidense sobre Cuba y Puerto Rico.
Al grito de “Recuerden el Maine” movilizó a la población en un breve y “espléndido” conflicto, tal como más tarde lo haría George W. Bush Jr. para atacar al Irak de Sadam Hussein (2003) ante la supuesta posesión de armas de destrucción masiva que resulto falsa. Por lo mismo, aunque el envío de destructores y buques armados cerca de las aguas territoriales venezolanas no equivale a una invasión, siendo incluso más probable una operación de “extracción” madurista, al estilo de Noriega en Panamá en 1989, no se puede desechar ninguna opción. Se trata de instinto de poder y reorganización del Sistema Internacional.