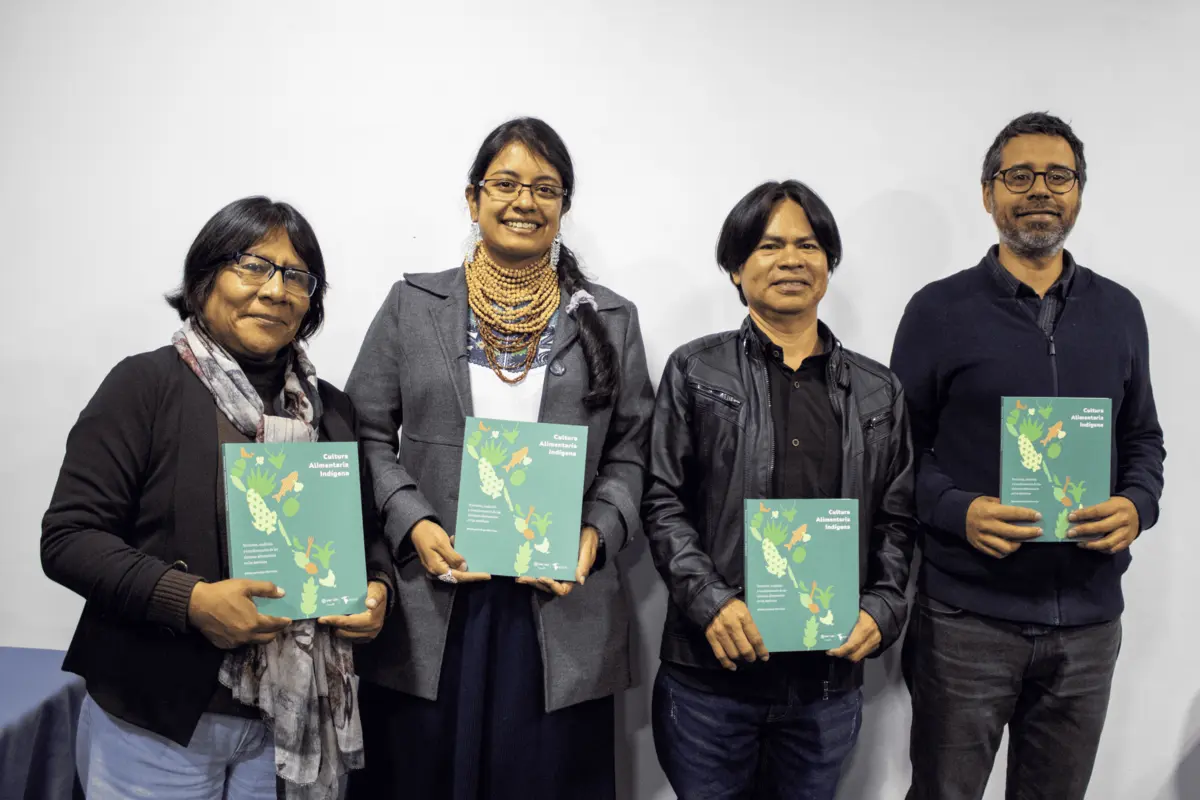¿Nuevas tecnologías o nuevos problemas? La falsa solución detrás de la Extracción Directa de Litio
Dos años han transcurrido desde que, en abril de 2023, el gobierno de Gabriel Boric anunciara la Estrategia Nacional del Litio (ENL). Durante este periodo de tiempo, múltiples han sido las críticas e interrogantes surgidas en relación a su diseño e implementación, así como a los criterios y definiciones estratégicas concebidas en sus pilares. Siendo una de las principales incertidumbres las reiteradas alusiones y el incentivo claro a impulsar el desarrollo de “nuevas tecnologías de extracción”.
Para contextualizar, es necesario tener presente que la explotación de litio en Chile se inicia en el Salar de Atacama alrededor de la década de los 80’ con la suscripción de contratos de arriendo y proyecto entre la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y las actuales SQM y Albemarle. Desde entonces, estas empresas obtienen el mineral mediante el tradicional modelo de extracción evaporítico, que consiste en el bombeo de salmuera desde el núcleo del salar para su posterior concentración en grandes estanques o piscinas de evaporación de poca profundidad, donde las condiciones ambientales juegan un rol preponderante.
Este método de extracción hidro-intensivo ha generado grandes tensiones y conflictos con las comunidades locales cercanas al salar por el acceso y uso del agua, esto debido a los grandes volúmenes que se evaporan del sistema y que intensifican la preocupación por la escasez hídrica en el territorio, sumado a los desequilibrios hidrogeológicos que afectan la subsistencia y conservación de la flora, fauna y microorganismos que forman parte de ellos. Este panorama ha derivado en que algunos autores denominen a este tipo de extracción y procesamiento como “Minería del Agua”.
Frente a lo anterior, la implementación de las denominadas tecnologías emergentes de “extracción directa de litio” (DLE, por sus siglas en inglés), en las que se utilizan diferentes técnicas para lograr la extracción selectiva del compuesto de interés, han sido vociferadas casi como una “solución maestra” para disminuir la huella hídrica de esta industria y limitar sus impactos ambientales.
Sin embargo, ¿tenemos cómo país la suficiente información científico-técnica para respaldar su uso? Si bien es cierto que son conocidas algunas de sus ventajas comparativas respecto al modelo tradicional por evaporación, como lo es la mayor eficiencia en la recuperación de litio, (de alrededor del 80-90% versus el 40-50% del método actual) o los menores tiempos de producción (del orden de horas a días en vez de 12 o 18 meses); poco se habla de sus limitaciones, consideraciones y posibles impactos ambientales.
En efecto, las diferentes tecnologías de DLE contemplan la reinyección de la salmuera “agotada” al salar, es decir, proponen bombear la salmuera procesada -sin litio- de vuelta al acuífero con la finalidad de evitar su evaporación.
Esto, que en la práctica resolvería una de las principales deficiencias del actual modelo de extracción, puede generar una serie de otras complicaciones y potenciales impactos ambientales no estudiados hasta el momento, como por ejemplo, afectación sobre la estructura y funcionamiento de los acuíferos, contaminación de las napas subterráneas o modificación de las características físicas, químicas y biológicas del salar, con el consecuente daño ecológico que esto significaría.
También, es necesario considerar que cada una de estas nuevas tecnologías, posee sus propios requerimientos. De acuerdo a algunos estudios, las DLE podrían incrementar el consumo de agua fresca para su operación, así como también de energía eléctrica para el funcionamiento de sus diferentes equipos y maquinarias.
Asimismo, por ejemplo, el mayor uso y transporte de reactivos para la extracción con solventes orgánicos o elusión, además del desgaste y descarte de los materiales utilizados en las técnicas de recuperación con membranas o resinas de intercambio iónico. Estos aspectos parecen no estar debidamente contemplados como futuros impactos, a pesar de los volúmenes y cantidades de desecho que se producirían a escala industrial y las complejidades técnicas y logísticas para su disposición.
Por otra parte, en términos generales, es necesario mencionar que estas tecnologías suelen ir acompañadas de procesos de pre y post tratamiento de acondicionamiento de la salmuera para mejorar la recuperación de litio, que pueden implicar desde cambios en el pH y aumento de la temperatura, hasta otras operaciones unitarias para la eliminación de los reactivos utilizados.
Lo que, sin lugar a dudas, vuelve a generar debate sobre las condiciones y características fisicoquímicas de la salmuera que sería reinyectada, y los efectos que la “mezcla” de ésta con la salmuera original produciría.
A pesar de la ausencia de estudios científicos de base para cada salar, la falta de informes de viabilidad técnica específicos para cada uno de estos ecosistemas y tecnologías de acuerdo a sus características particulares, durante el último tiempo, se han anunciado diferentes proyectos donde se comunica la utilización de tecnologías de DLE.
Por ejemplo, en el proyecto “Producción de sales Maricunga” de SIMCO, empresa ligada al Grupo Errázuriz, la asociación público-privada de CODELCO con Río Tinto, también en el Salar de Maricunga y la asociación público-privada entre ENAMI y Río Tinto en el proyecto “Salares Altoandinos”, en el que se considera la explotación de los Salares Aguilar, La Isla y Grande.
Dicho lo anterior, Fundación Terram recientemente publicó un nuevo documento titulado “Minería del agua: extracción de litio en el desierto más árido del mundo”, donde se recomienda profundizar en los estudios sobre estas nuevas tecnologías de extracción, que consideren las variables ecológicas particulares de cada salar y los posibles impactos ambientales que pueden generar, especialmente ante la ausencia de información sobre los “métodos o técnicas” de reinyección.
Además, se sostiene que es esencial realizar un levantamiento de información para cada uno de estos sistemas salinos, que permita caracterizar y comprender su funcionamiento, además de georreferenciar y disponer de esta información en un portal único e integrado de fácil acceso para la ciudadanía.
Por otro lado, resulta fundamental establecer un sistema público de monitoreo en línea para aquellos salares en explotación donde se puedan evaluar diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos que permitan contrarrestar la información brindada por las empresas. Finalmente, es de vital importancia avanzar en un marco jurídico integral que genere una protección efectiva de estos ecosistemas promoviendo su conservación.