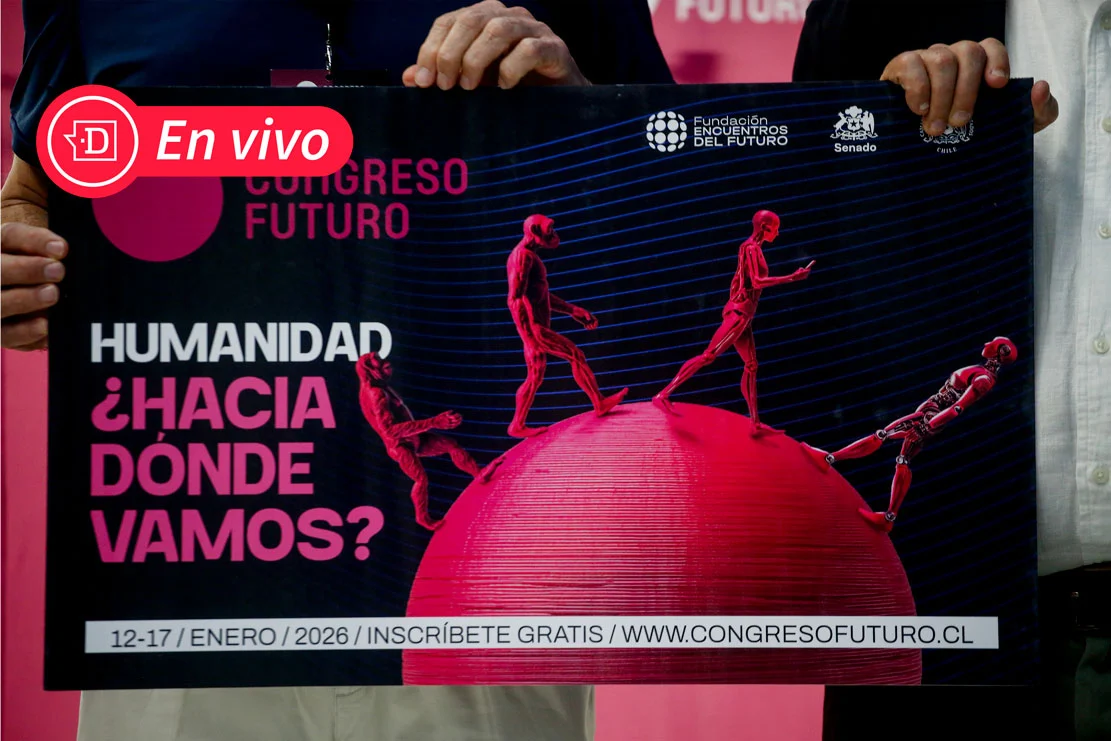CRÓNICA| Technoruralidades en Buenos Aires
Si hay una ciudad cosmopolita esa es Buenos Aires. Ese cosmopolitismo se fundó en hace casi cien años, con la construcción del Obelisco, las diagonales sur y norte, además de la emblemática Avenida 9 de Julio, que implicó el traslado del Congreso a su ubicación actual, a tres cuadras de Callao y Corrientes y al final de la Plaza del Congreso. La década del 30, aunque infame para la política argentina, no lo fue en el urbanismo de Buenos Aires.
A fines del siglo XIX y principios del XX hubo un periodo de transición de la ciudad donde convivían la ruralidad y la urbe; de hecho, la pampa comenzaba en Avenida Garay, donde Borges situó su famoso cuento "El Aleph". Buena parte de los barrios, que hoy son céntricos (Almagro, Boedo y Caballito, que es el centro geográfico de la ciudad) fueron adoquinados en los albores del siglo XX. El niño Manuel Rojas, que había nacido en la casa de unos españoles para los cuales trabajaban sus padres, vivió en Boedo y se iba a la escuela Martina Silva de Gurruchaga por calles que recién se estaban haciendo. Debió haber sido impactante para ese niño observar a esos hombres poniendo adoquines.
Por esto fue disruptiva la presencia de una delegación de artistas y escritores chilenos que, durante casi diez días de mayo, intervinieron la escena local con muestras, acciones de arte, conversatorios, y un taller de escritura. Vivo en Buenos Aires hace más de catorce años y nunca presencié un grupo tan grande de creadores chilenos agrupados en un solo proyecto. Pero ahí estaban los artistas Jorge Cerezo, Paloma Castillo, Adolfo Torres, Pedro Juan González ("El Colihuaso"), Malena Cárdenas, Demian Schopf, Alejandro Rogazy, Nicolás Miranda y los escritores Juan Pablo Sutherland, Josefa Ruiz-Tagle y Antonio Urrutia Luxoro, crítico cultural, quien además figuró como responsable del proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los espacios a intervenir fueron Casa Salas, Casa Brandon y Pabellón 4 Arte Contemporáneo.
A la mayoría de los artistas y escritores los conocía de Chile. La primera intervención se realizó en Casa Salas, en Parque Chacabuco, que es un barrio vecino a Boedo que es donde vivo, por lo que ir a ese centro cultural, gestionado desde 2019 por la compatriota Emilia Lara, me tomaba unos minutos o diez cuadras. Eso ocurrió el 1 de mayo.
Ciclo technorural de arte contemporáneo
A las 18:00 ya había gente en Casa Salas y cierta expectación. Casi cuarenta personas estaban allí, quizá intentando responder a una interrogante que solo respondería el tiempo. Por lo pronto, en una pared había cincuenta recipientes de comida numerados y abajo una mesa con algo de comida. No era el cóctel, sino parte de la acción de arte gastronómica de Adolfo Torres. Más hacia la entrada había una pantalla que reproducía en loop el video Plaza de la Dignidad de Jorge Cerezo, donde se veía a la poeta Carmen Berenguer (1946-2024) con un megáfono leyendo. Ella vivía en un edificio a pasos del hito urbano que concentró las protestas de 2019. Este era un registro de una performance de la poeta, quien reaccionaba rápidamente a los sucesos políticos del país, como tercera yegua en el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, que integraban Pancho Casas y Pedro Lemebel. Lo que quedaba en la memoria, e impactaba, era cómo se veía la plaza: un verdadero campo de batalla, donde se jugaba el destino de un país, que había acostumbrado a su población a malvivir. Sin embargo, esa población había despertado de pronto y, quién sabe cómo, luchaba sin recurrir a la política formal ni menos a los políticos. En ese contexto tomaba la voz Carmen Berenguer.

El recorrido por la muestra siguió en la terraza. Los asistentes se acomodaron para ver la el video-ensayo La fábrica de Claudia del Fierro. La película planteaba un desafío, porque trataba del cierre de fábricas de la ciudad sureña de Tomé y su reconversión, pero la reconversión no se veía, sino solo lo que quedaba: sombras o fantasmas. Esta sensación se amplificaba con la forma que tenía de grabar Del Fierro, que era con planos que simulaban pinturas o que bien podrían serlo.
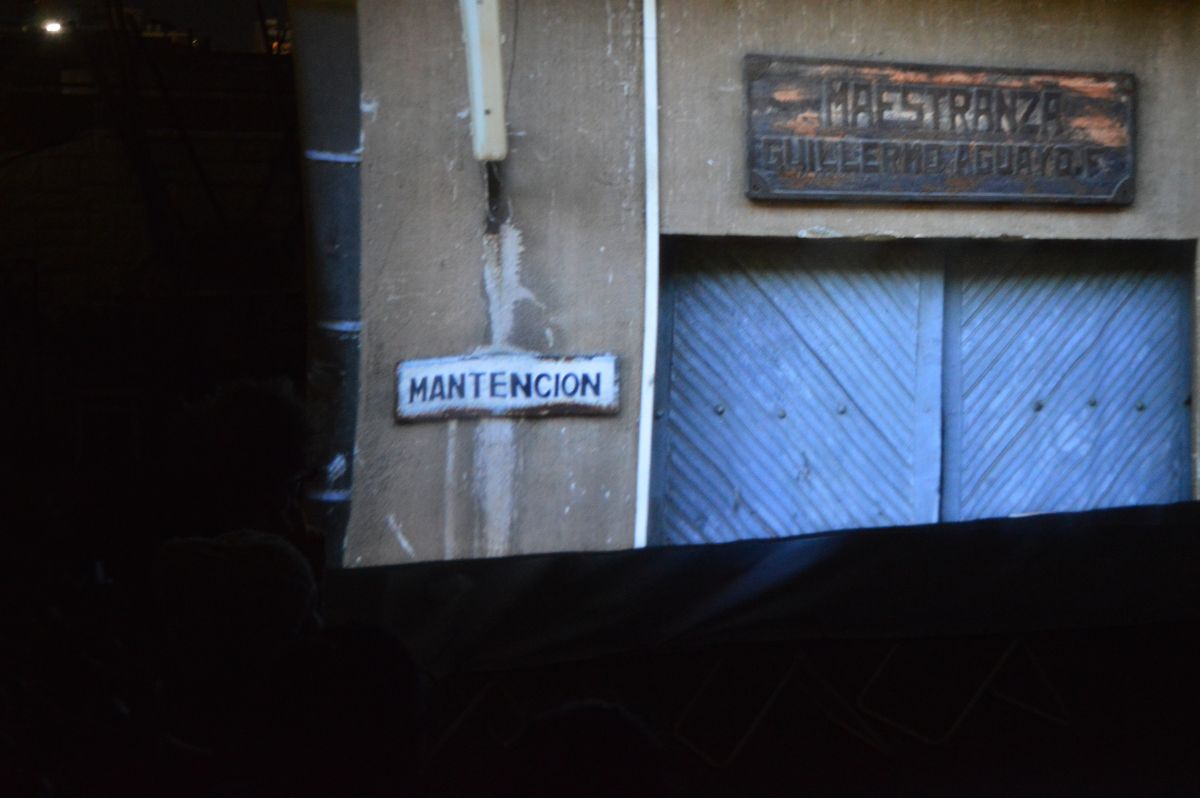
Ver La fábrica en la terraza de un barrio porteño de Buenos Aires causaba, por otro lado, un sentimiento de dislocación, porque la pregunta que se instalaba era: ¿el que está fuera de lugar es el video, uno como espectador o la ciudad misma donde ha sido exhibida? La tentación era pensar en el video, pero no era eso: la dislocación estaba en la experiencia de uno como espectador. Si uno era chileno, esa dislocación avanzaba un paso y llegaba hasta el desarraigo.
No fue largo el video, por lo que luego bajamos a la planta baja y todos entraron rápido a una habitación pequeña, donde ocurrió la acción de arte Sin pan y sin trabajo de Jorge Cerezo. La habitación estaba a oscuras, había tenues luces rojas difuminadas y sonaba una melodía instrumental apenas perceptible: La Internacional, clásico himno del movimiento obrero. De pronto se vieron unas figuras humanas sobre un mueble, que asimilaba ser la terraza del edificio, en realidad el trabajo era como un juego de sombras. La sensación que transmitía era que la humanidad era una miniatura, algo que podía ser descartable, porque era casi imperceptible o tenue.
Esta sensación también aumentaba porque ese día era 1 de Mayo, y todos sabemos lo que se conmemora esa fecha. Pero además en el nombre de la acción de arte había una posible lectura vinculada a la historia del arte argentino. Sin pan y sin trabajo es una pintura fundamental del arte argentino, creada por Ernesto de la Carcova (1866-1927), y en ella vemos a un varón que mira con desesperación por la ventana mientras la mujer amamanta a su hijo. Es una escena que retrata muy bien la precariedad y la miseria y, para el arte argentino, es una de las pinturas más emblemáticas de la protesta social. Este matrimonio pareciera ser parte de los descartables del siglo XIX. Pero además en los tonos oscuros de la pintura está lo que Cerezo nos intentó decir en su acción de arte: la humanidad hoy no se ilumina. Sin pan y sin trabajo ha sido reversionada varias veces por artistas argentinos en la historia, pero es primera vez que lo hacía un trasandino y nunca, como en esta ocasión, se habían disparado al final fajos de billetes falsos al público. Estos billetes estaban impresos con la B de bitcoin en alusión a la reciente estafa en el mercado de las criptomonedas, en la que se vio envuelto el presidente Javier Milei. La B se repetía en unos cúmulos de arroz amoldado, tan difíciles de percibir como el sonido del himno comunista, ante la escasez de iluminación, a modo de gesto metafórico y reiterativo.
Hay otro aspecto que anunciaba la muestra de Cerezo y era su carácter de acción Fluxus, lo que implicaba que era efímera y no se iba a repetir, ni tampoco estaba destinada a perdurar. Yoko Ono fue parte del movimiento fluxus, y en una entrevista con el curador Hans Ullrich Obrist, incluida en Conversaciones con artistas contemporáneos, se refería a los procedimientos que usaba este movimiento vinculado al dadaísmo: "Con la imaginación uno puede hacer cosas que no puede hacer en el mundo físico, que son también muy interesantes. Por ejemplo, mezclar dos cuadros. Se pueden mezclar dos cosas distintas, de distintas dimensiones, como un cuadro y una escultura. O un edificio con el viento". Precisamente la obra de Cerezo asemejaba la terraza de un edificio contra el viento y ahí se emplazaba la figura humana, que podría ser un cuadro reducido a un juego de sombras o un recital verdadero. En cualquier caso la mezcla de dos cuadros estaba: el cuadro formal de De la Carcova y el cuadro virtual que nos hacía mirar Cerezo.
Luego de Sin pan y sin trabajo vino la acción de arte y gastronomía de Adolfo Torres. Titulada 100 raciones / 100 razones, tuvo una breve introducción del artista, en donde explicó los alcances de la acción y algunas cuestiones vinculadas al menú. La gente, hambrienta como en toda muestra, fue retirando los recipientes pegados en la pared, que no eran cien sino cincuenta. La idea era que se sacaran aleatoriamente, por identificación con el número o por el lugar en la pared. El resto fue hacer una fila -porque se sacaba comida estilo buffet- y comer. Los materiales, en este caso ingredientes, eran bien chilenos. El guiso de arvejas y cochayuyo, que es algo bien chileno, era ideal para los primeros días de frío en Buenos Aires. También había pebre, sopaipillas marcadas con la B de la criptomoneda (hechas por Torres) que algunos comieron antes del recorrido de la muestra, bebidas espirituosas y postres.
Fluxus del Sur: primero vanguardia, después tradición
Con distancia -porque esto lo escribo dos meses y medio después de la muestra- creo que todas las acciones en Casa Salas tuvieron un denominador común: la disputa política, donde los marginados o postergados alzaban la voz. En el video-ensayo de Del Fierro era la destrucción industrial de Tomé; en Cerezo era la reversión a un cuadro ícono de la protesta social; en el video donde aparecía Berenguer era el estallido social, y lo de Torres se vinculaba a la acción de Cerezo porque estaba el pan o la comida en escena, aunque ya no como necesidad, sino como enriquecimiento espiritual, que es lo que a fin de cuentas es el arte.
Pese a que asistí a los conversatorios en Pabellón 4 y Casa Brandon, donde se intentó explicar mejor qué era la technoruralidad, sigo sin entender qué es, y creo que en este punto eso no importa. El poeta argentino Martín Gambarotta dijo una vez que la etiqueta venía después de la obra, que esto había sido así siempre. Si la etiqueta viene antes, como en este caso, es difícil apreciar su significado, porque faltan obras que den cuenta de esto. Alguien dirá: "Pero había obras". Y eso es cierto, pero la technoruralidad parece más una interpretación o una reelaboración de algo que algo en sí. Aunque intuyo que ese algo está vinculado a la historia del arte chileno, que parte con el CADA, sigue con Las Yeguas del Apocalipsis y el colectivo Ángeles Negros y desemboca ¿aquí? O sea es una historia de los colectivos de arte. Por eso si efectivamente la technoruralidad desemboca en una historia del arte chileno entendida como una vanguardia que se convirtió en tradición, yo me anoto.