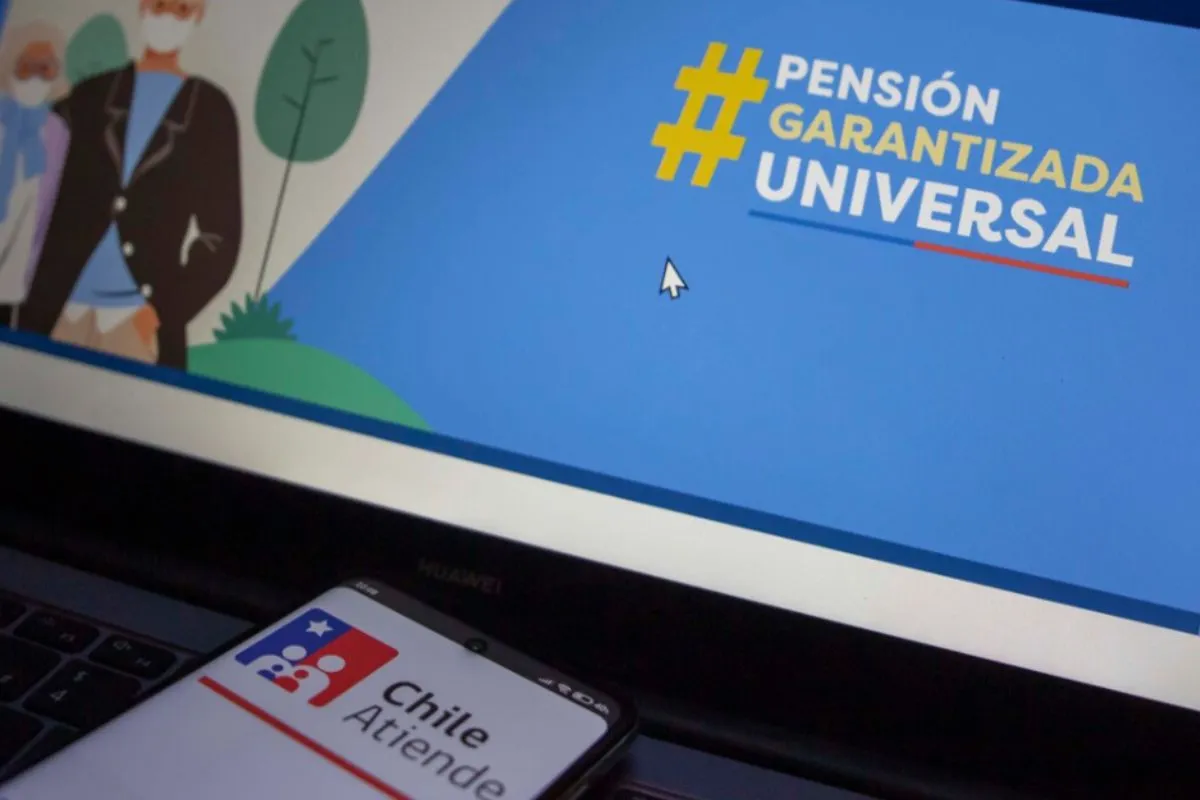Listas de espera: Es posible conciliar libertad de elección, cobertura universal y equidad
La ciudadanía observa con frustración y angustia cómo las listas de espera en el sistema público de salud no hacen más que crecer. Cada cifra representa una vida en suspenso y junto ella una familia. Comúnmente, el debate se estanca en soluciones parciales: inyectar más recursos o exigir "más eficiencia" en la gestión. Si bien ambas son necesarias, ninguna ataca la raíz de un problema que es, ante todo, estructural.
Nuestra arquitectura sanitaria padece una esquizofrenia funcional. Por un lado, un sistema público para el 80% de los chilenos, desabastecido de especialistas; por otro, un sistema privado donde la demanda es virtualmente infinita, ya que permite el acceso directo a especialistas, absorbiendo a esos mismos profesionales con incentivos económicos que el Estado no puede igualar.
Es un círculo vicioso donde la mayoría de los especialistas son formados por el estado, pero los incentivos económicos y profesionales facilitan la migración de estos especialistas al sistema privado lo que perpetua la existencia de las listas de espera.
La eficiencia tiene un techo. Podemos optimizar pabellones y consultas, pero mientras un especialista pueda ganar en una tarde lo que le toma una semana en el hospital, el éxodo continuará.
Aquí nos topamos con una verdad incómoda. Algo anhelado por la población es la libertad de elegir especialistas, genera un atrape, en el sentido de que es políticamente muy difícil hablar de un sistema con Médicos de Cabecera como puerta de entrada obligatoria. Sin embargo, los sistemas de salud más exitosos y equitativos del mundo (Reino Unido, Canadá, España, Alemania) se basan precisamente en este principio.
No como una restricción a la libertad, sino como una garantía de un uso racional de recursos escasos y como el pilar de una atención continua y de calidad. Se podría decir que todos estos países tienen listas de esperas, pero todas son significativamente menores que las que nosotros detentamos.
La disyuntiva es clara: o seguimos administrando el colapso con medidas parche, o nos atrevemos a tener una discusión adulta sobre el diseño de nuestro sistema de salud. Un sistema donde la atención primaria sea resolutiva y la puerta de entrada para todos, y donde la elección sea una consecuencia de un sistema ordenado, no la causa de su desequilibrio.
La experiencia internacional nos ofrece lecciones valiosas: países como Corea del Sur han demostrado que es posible conciliar libertad de elección, cobertura universal y equidad mediante un diseño inteligente.
Su modelo se sostiene en cuatro principios claros: un mandato público para garantizar la salud como derecho, un mecanismo único de aseguramiento solidario, manejo sostenible de los recursos y un mercado regulado que armoniza lo privado con lo público.
Inspirarnos en estos principios puede ayudarnos a imaginar un sistema chileno más justo, eficiente y coherente con las aspiraciones de nuestra sociedad.