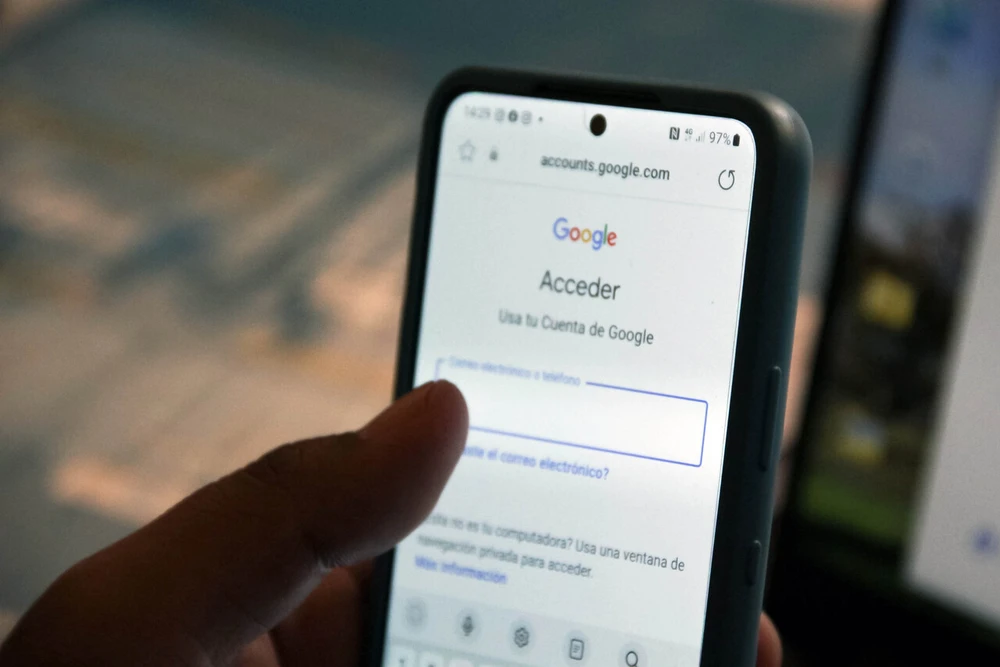Necesito poder respirar: Contaminación, pobreza y la doble exposición de las ciudades
La contaminación registrada a la fecha alcanza niveles críticos. Cada invierno, la demanda por atenciones respiratorias se dispara, los servicios de urgencia se tensan, y volvemos a entrar en ese vórtice predecible y doloroso que se repite año tras año.
Cada invierno, una nube de material particulado se posa sobre las comunas del poniente de Santiago. No es niebla, es humo. Con olor a parafina, a leña, a transporte viejo, a industrias que no conocen los filtros. Y allí se queda, atrapado entre la geografía y la desidia. Lo confirma el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA): en Pudahuel, Cerro Navia, El Bosque, Cerrillos, Quilicura, los niveles de material particulado (MP₂.₅ y MP₁₀) superan con frecuencia los estándares establecidos por la OMS y por la propia normativa chilena.
En tanto, la zona oriente -Las Condes, La Reina, Vitacura- enfrenta otro tipo de contaminación: el ozono troposférico. Un gas que, en altas concentraciones y en días calurosos, también daña los pulmones, especialmente de niños y adultos mayores.Y se repite: una niebla espesa cubre el Gran Concepción. Sube desde cocinas y estufas a leña, a combustión lenta, atraviesa San Pedro de la Paz, Coronel, Talcahuano, Hualpén. En Valparaíso y Viña del Mar, la amenaza se llama ozono troposférico y dióxido de azufre.
Las zonas cercanas al cordón industrial de Ventanas y Quintero -llamadas, con amargo eufemismo, “zonas de sacrificio”- respiran gases que no se ven, pero que se sienten en la garganta y en el pecho.
Aquí, la contaminación viene del parque industrial, de las termoeléctricas, de fundiciones que siguen operando. La geografía tampoco ayuda: el viento y el mar ya no limpian, solo trasladan. Lo que antes era brisa oceánica, hoy es residuo atmosférico. Porque al parecer, la calidad del aire no depende del clima, depende del código postal.
El material particulado fino (MP₂.₅), uno de los principales contaminantes de la ciudad, penetra en los pulmones y llega al torrente sanguíneo. Su exposición se relaciona con enfermedades respiratorias crónicas, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. En niños, puede afectar el desarrollo pulmonar e incluso aumentar el riesgo de hospitalización por asma. En personas mayores, agrava cuadros de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y enfermedades cardiovasculares.
Según el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), cerca de 4.000 muertes anuales en el país están asociadas a la contaminación del aire. Los datos del Observatorio de Ministerio de Desarrollo Social y Familia muestran que las comunas más afectadas por la contaminación coinciden con las de mayores índices de pobreza: El Bosque 15,8 %; Cerro Navia 17,5 %; La Pintana 20%. Estas comunas cuentan con menos centros de salud, menor densidad de áreas verdes y menor acceso a tecnologías de calefacción limpia.
El sistema de salud debe fortalecerse desde donde tiene mayor cercanía y capacidad transformadora: la Atención Primaria de Salud (APS). No habrá justicia ambiental sin una ciudadanía informada. Debemos integrar contenidos sobre calidad del aire en los programas de salud, formar profesionales de la salud para abordar el cambio climático y sus consecuencias sanitarias desde una perspectiva territorial y crítica.
¿Y qué se puede hacer para enfrentar este problema? Las siguientes propuestas -recogidas de experiencias internacionales, recomendaciones del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SERChile), y organismos como la OMS y CEPAL- apuntan a corregir el desequilibrio ambiental que hoy condena a las comunas más pobres a respirar peor y enfermar más.
Distribución gratuita de mascarillas FFP2/KN95: recomendación adoptada por ciudades como Ciudad de México y Seúl para proteger a población vulnerable durante episodios críticos de smog. En Chile, SERChile ha propuesto este tipo de barreras físicas especialmente en niños y personas con enfermedades crónicas.
Plan de recambio de calefactores contaminantes, priorizando hogares vulnerables: el “Programa de Recambio de Calefactores” existe en Chile, pero su cobertura ha sido baja. La Contraloría y la CEPAL han instado a ampliar este plan con criterios de equidad territorial.
Instalación de filtros HEPA en escuelas, jardines y CESFAM en zonas críticas: estudios del Harvard T.H. Chan School of Public Health han demostrado su efectividad para reducir hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en zonas urbanas contaminadas.
Más estaciones de monitoreo ambiental en comunas pobres, democratizando el acceso a información en tiempo real.
Campañas de prevención y autocuidado, con foco en salud respiratoria y derechos ambientales.
Lo que sentimos hoy en muchas comunas de Chile es que respirar se ha vuelto una forma de injusticia. La salud respiratoria no puede seguir siendo el privilegio de quienes viven en barrios con árboles, con doble vidrio, con acceso a atención privada. Tiene que ser parte del pacto democrático.
Defender el derecho a respirar aire limpio es defender la vida misma. Porque cuando el aire es justo, la ciudad es más habitable. Y cuando la ciudad es más habitable, el futuro también se puede respirar.