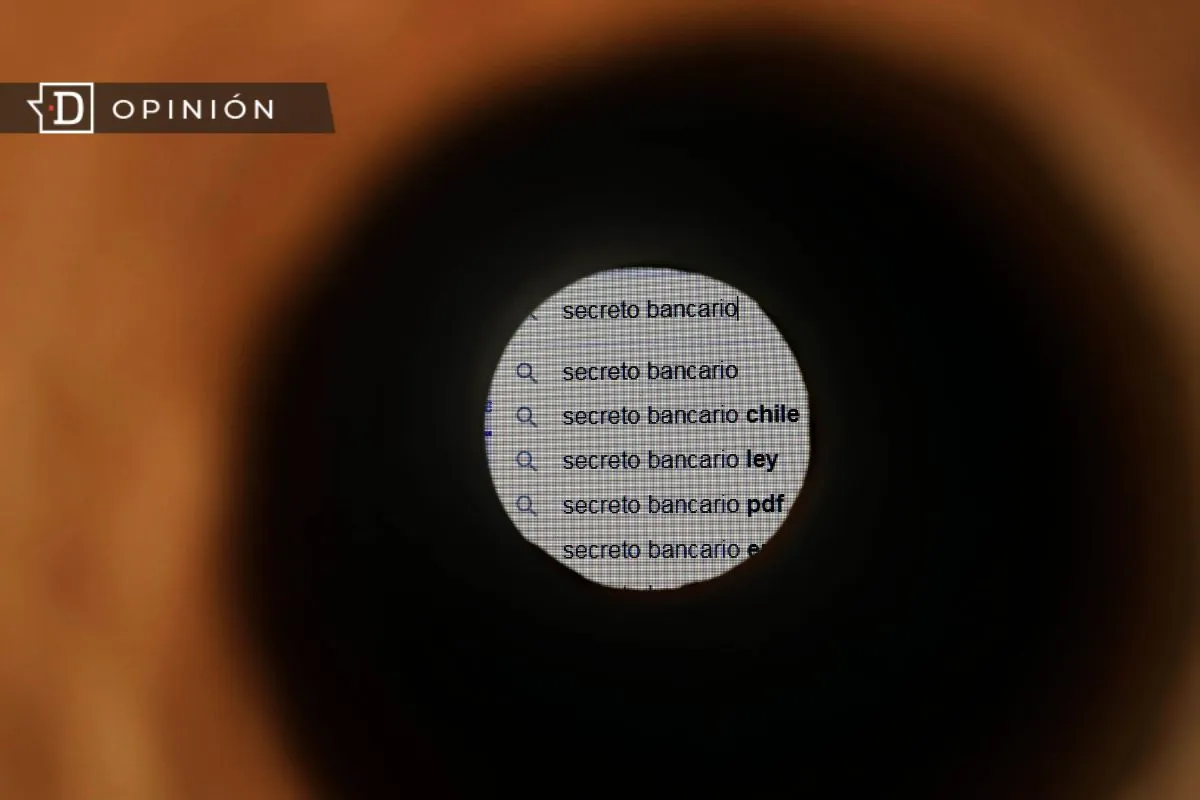
A un año del debate: El crimen organizado sí usa bancos
Hace exactamente un año se intensificó en Chile un debate que, aunque técnico en apariencia, tenía implicancias profundas para el combate al crimen organizado, la transparencia institucional y el futuro de la seguridad pública: la posibilidad de levantar el secreto bancario en contextos investigativos.
Lo que entonces se trataba con escepticismo o incluso burla por parte de algunos sectores políticos, hoy ha adquirido una gravedad ineludible. Los hechos han hablado por sí solos, y su volumen es ensordecedor: la banca no es solo una víctima ocasional de operaciones ilícitas, sino un canal funcional, a veces estructural, para el lavado de dinero y la consolidación de redes criminales.
En este escenario, el debate ya no puede limitarse a caricaturas ni a consignas de matinal. Hay que hablar con evidencia, con seriedad y, sobre todo, con voluntad política. Porque si seguimos permitiendo que la retórica le gane a la razón, los únicos que saldrán beneficiados serán quienes hoy operan en las sombras con protección institucional: el crimen organizado, el narco, la corrupción y sus cómplices.
En 2024, cuando la discusión sobre el secreto bancario alcanzaba notoriedad mediática, muchos parlamentarios de oposición sostenían que el narcotráfico no utilizaba herramientas bancarias, sino exclusivamente dinero en efectivo. La exministra Karla Rubilar, por ejemplo, llegó a declarar que “el narco no hace transferencias, no abre cuentas corrientes, no ocupa el sistema financiero; opera en efectivo, en la calle”.
Hoy sabemos que eso no solo era erróneo, sino peligroso.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, presente en varios países de América Latina y con ramificaciones crecientes en Chile, ha sido vinculada a movimientos financieros que superan los 4.000 millones de pesos. Investigaciones lideradas por la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Metropolitana Sur y la UAF (Unidad de Análisis Financiero), han demostrado cómo estas bandas operan no solo desde la calle, sino también desde oficinas legales, cuentas corrientes personales y empresas fachada.
En enero de 2025, la fiscal jefa de la Región de Tarapacá, María Trinidad Steinert, logró una condena histórica que reconoció al Tren de Aragua como una “organización criminal estructurada con capacidad financiera, territorial y logística en Chile”. Este fallo judicial marcó un precedente clave, confirmando que el crimen organizado no es solo violencia visible: es, sobre todo, administración de recursos, blanqueamiento de capitales y cooptación de estructuras legales para fines ilícitos.
El caso más emblemático fue el de una red de trata sexual que operaba entre Santiago y Antofagasta, donde los fondos obtenidos por explotación eran depositados en cuentas bancarias de terceros (testaferros), transferidos a empresas de papel o enviados mediante sistemas de remesas a Colombia y Venezuela. Solo en ese caso, el flujo estimado superó los 3.500 millones de pesos, todos canalizados por el sistema financiero formal.
La pregunta que esto deja es directa y brutal: ¿cuántas operaciones similares siguen ocurriendo hoy, bajo la protección del secreto bancario?
Uno de los principales obstáculos para avanzar en reformas significativas ha sido el relato instalado por sectores de la derecha que sostienen que el crimen organizado opera principalmente con efectivo. Esta narrativa, aunque políticamente rentable, no resiste ni el más simple contraste empírico.
En su informe anual 2024, la Unidad de Análisis Financiero advirtió que el 53% de los casos de lavado de dinero registrados en los últimos diez años involucraron a instituciones financieras formales. El otro 32% utilizó empresas de servicios financieros no bancarios, como casas de cambio, remesadoras o sistemas fintech.
Además, en las indagatorias recientes relacionadas al Tren de Aragua y a otras bandas como “los Gallegos”, los fiscales han señalado un patrón común: el uso recurrente de cuentas corrientes a nombre de terceros, transferencias electrónicas entre regiones, boletas falsas y uso de criptomonedas para ocultar el origen de fondos.
Esto desmonta la idea de que basta con perseguir el “efectivo sucio” para combatir al narco. Lo cierto es que el crimen organizado ha evolucionado. Ya no se limita a la violencia territorial; también controla redes financieras complejas. Y, para ello, la banca es una herramienta tan importante como el armamento.
Una de las estrategias más efectivas para oponerse al levantamiento del secreto bancario ha sido instalar una versión distorsionada de su alcance. Se ha hecho creer a la ciudadanía que esta reforma permitiría al Gobierno revisar sus gastos personales, sus compras o sus ahorros, incluso sin justificación legal.
Esto es falso.
La propuesta de reforma no elimina el secreto bancario, sino que lo condiciona al control judicial en casos de delitos graves. Esto significa que solo un fiscal, con autorización de un juez, podría solicitar el levantamiento de información financiera de una persona investigada por delitos como lavado de activos, corrupción, trata de personas o narcotráfico. Este mecanismo ya existe en parte, pero es lento, fragmentado y muchas veces ineficaz debido a los tiempos procesales y la falta de cooperación de algunas instituciones bancarias.
En la mayoría de los países OCDE, este sistema ya es la norma. Chile, hoy, se ubica entre los países con mayores restricciones para acceder a información bancaria en el marco de una investigación penal, lo cual ha sido objeto de observaciones internacionales por parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la misma OCDE.
El levantamiento del secreto bancario con autorización judicial no solo es legítimo: es una herramienta estándar en cualquier democracia que se tome en serio el combate al crimen económico.
En este punto, el problema ya no es técnico, sino político. No es que no existan mecanismos; es que no hay voluntad para implementarlos. Y aquí aparece la contradicción más grotesca del debate: aquellos sectores que más alzan la voz por la seguridad ciudadana, son los mismos que impiden legislar en favor de herramientas efectivas para combatirla.
La ex alcaldesa de Providencia y candidata presidencial, Evelyn Matthei, ha declarado en múltiples ocasiones que la seguridad es “la principal preocupación de la ciudadanía” y que debe ser la prioridad de toda la clase política. Sin embargo, su sector -representado por Chile Vamos- ha rechazado sistemáticamente las reformas que permitirían levantar el secreto bancario en casos de crimen organizado.
El senador Javier Macaya, por su parte, se opone a la reforma con el argumento de que “nadie del gobierno de turno debería ver tus movimientos bancarios”. Esa frase, más cercana a un meme que a una declaración parlamentaria, oculta una paradoja grave: la protección de la privacidad personal está hoy sirviendo para proteger las operaciones del crimen organizado. Y eso, en cualquier definición razonable de democracia, es inadmisible.
Esta es la pregunta que no se atreven a responder quienes se oponen a la reforma: ¿quién se beneficia del statu quo?
No son los trabajadores que reciben su sueldo mensual. No son las familias que ahorran para su vivienda. No son las pymes que pagan sus impuestos. Quienes se benefician del secreto bancario, tal como está hoy, son quienes blanquean capitales, financian redes delictuales y mantienen estructuras de poder económico ilegítimas.
A ellos les conviene un sistema donde la fiscalía tropieza con burocracia para obtener información clave. Les sirve que las instituciones financieras no estén obligadas a entregar datos en tiempo y forma. Les acomoda que los bancos no tengan una relación proactiva con el Estado en materia de delitos económicos.
El secreto bancario, mal entendido y peor aplicado, se ha convertido en una zona de confort para el crimen organizado.
Países como España, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos ya han implementado sistemas de levantamiento del secreto bancario en contextos penales. En todos ellos, el acceso está limitado por orden judicial, con salvaguardas constitucionales y sistemas de control cruzado.
En Alemania, por ejemplo, el levantamiento de secreto bancario es posible no solo en casos de crimen organizado, sino también en procesos de fiscalización tributaria cuando hay indicios de evasión relevante. En Estados Unidos, la Ley Patriótica y el Acta de Secreto Bancario (BSA) obligan a los bancos a reportar movimientos sospechosos por montos superiores a los 10.000 dólares, bajo pena de sanción federal.
En ninguno de estos países se ha debilitado la democracia. Al contrario: la transparencia ha fortalecido la capacidad del Estado para proteger a su ciudadanía sin caer en abusos.
¿Por qué Chile no puede aspirar al mismo estándar?
Hoy el país se encuentra en una encrucijada. O se reafirma en un modelo de opacidad institucional, donde el discurso de la seguridad es solo una cortina de humo; o se avanza, con responsabilidad, hacia una política pública coherente que permita enfrentar el crimen organizado con herramientas reales.
El levantamiento del secreto bancario con autorización judicial, en contextos investigativos fundados, no es una amenaza a la libertad personal. Es una condición para la democracia. Porque una democracia que no es capaz de seguir el rastro del dinero ilícito, está condenada a que el poder económico criminal sustituya al poder legítimo del Estado.




