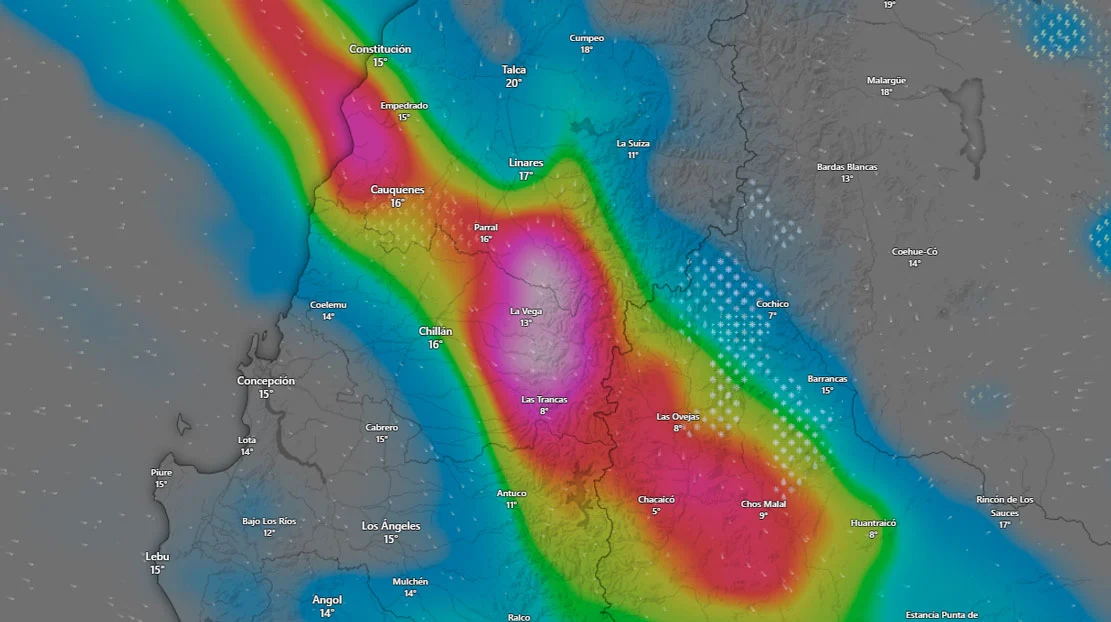Pro vida, pero no para todos: Una contradicción moral que interpela
Por estos días, cuando la violencia en Gaza ha generado consternación global, el acto de las diputadas del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha y Francesca Muñoz, durante la Cuenta Pública del Presidente Boric, no puede pasar inadvertido.
Ambas parlamentarias asistieron al Congreso portando la bandera de Israel y pañuelos celestes con la consigna “las dos vidas”, en señal de su conocida postura contra el aborto. Pero lo que pretendía ser un gesto político terminó revelando una contradicción moral que resulta importante discutir, especialmente desde una perspectiva cristiana.
El mensaje central que proyectaron no fue simplemente una defensa de convicciones personales, sino una toma de postura política que, en el contexto actual, implica apoyo a un Estado cuya conducción ha sido denunciada por organismos internacionales y líderes mundiales por el uso desproporcionado de la fuerza, bombardeos sobre población civil y una ocupación sistemática que ha afectado profundamente al pueblo palestino.
Incluso el propio Presidente Boric, desde una mirada diplomática, denunció lo que calificó como una limpieza étnica y anunció sanciones por parte del Estado chileno.
¿Cómo se concilia entonces la defensa de “las dos vidas” con el respaldo simbólico a un gobierno que enfrenta acusaciones por la pérdida de miles de vidas inocentes? ¿Cómo se sostiene la defensa de la vida si esa defensa termina siendo selectiva? ¿No debería el valor de la vida humana, especialmente desde la ética cristiana, abarcar a todas las personas, sin distinción de raza, nacionalidad o credo?
No es un juicio personal hacia las diputadas. De hecho, es legítimo que todo representante defienda sus ideas. Pero en política -y sobre todo cuando se invoca la fe- se requiere coherencia. Si se alza la voz en defensa del nasciturus, con mayor razón se debe alzar frente a la muerte de niños que ya viven, que ya respiran, que hoy mueren bajo el fuego cruzado de una guerra desigual. Si se citan los valores del Evangelio, esos valores deben extenderse también hacia las víctimas del conflicto, hacia quienes sufren, hacia los últimos.
La instrumentalización de la fe en el espacio político ha sido siempre un terreno delicado. Jesús, en los Evangelios, nos habla del amor al prójimo, de la misericordia con los más débiles, de la justicia por los marginados. No hay registro de una fe utilizada para justificar la violencia o alinearse con el poder opresor. Por el contrario, el mensaje evangélico es, en esencia, un llamado constante a estar del lado de los que sufren.
Por eso resulta preocupante cuando símbolos de fe se convierten en herramientas partidistas o se subordinan a discursos ideológicos. La defensa de la vida no puede convertirse en una consigna cerrada sobre un solo aspecto del debate ético. No puede ignorar la vida de las mujeres vulnerables, de los pueblos oprimidos, de las víctimas de la guerra, de quienes claman justicia social. Una ética verdaderamente cristiana es integradora, compasiva, atenta a toda forma de sufrimiento humano.
La política necesita convicciones. Pero también necesita coherencia. Y la fe, si ha de inspirar lo público, debe hacerlo desde la humildad, no desde la imposición. Desde la compasión, no desde el juicio. Desde la defensa de la vida en todas sus formas, no desde la selección arbitraria de qué vidas merecen ser defendidas.
Es posible tener posiciones distintas respecto a temas sensibles como el aborto o el conflicto en Medio Oriente. Pero cuando se dice amar al prójimo, se debe estar dispuesto a extender ese amor más allá de nuestras fronteras ideológicas o nacionales. La verdadera fe no necesita banderas. Necesita actos de justicia.