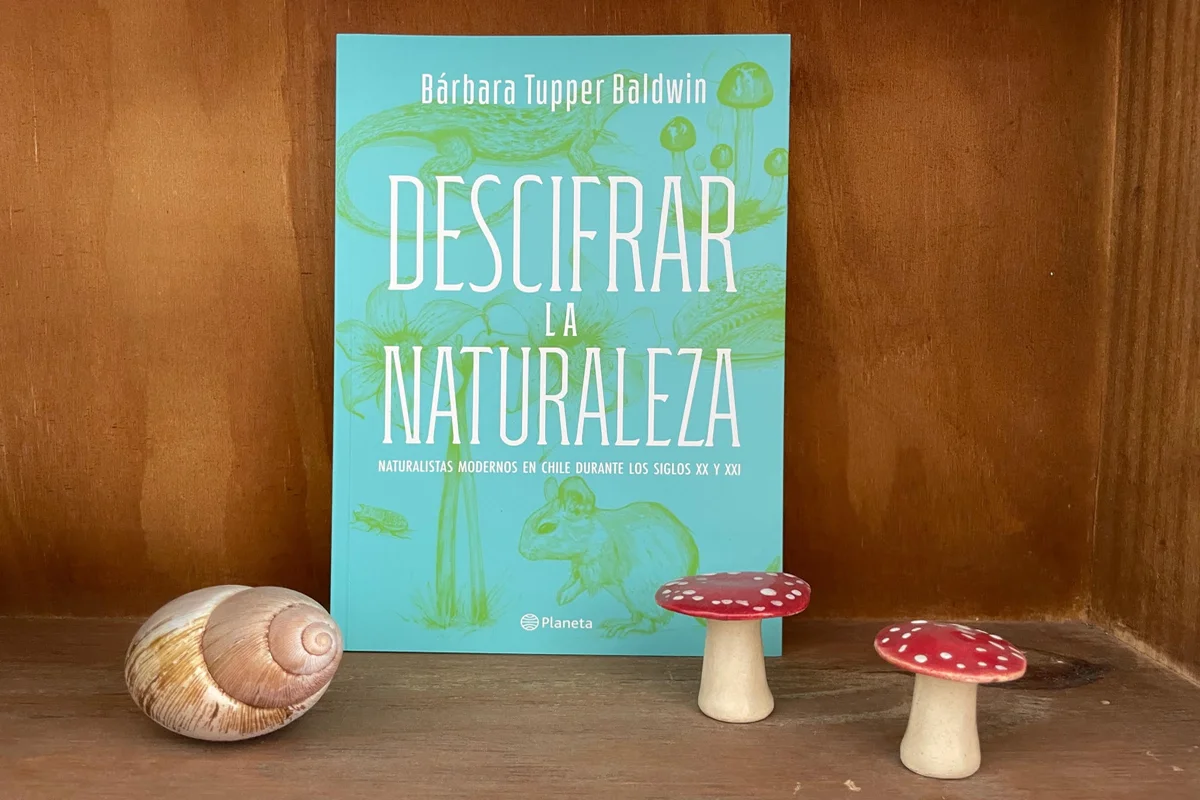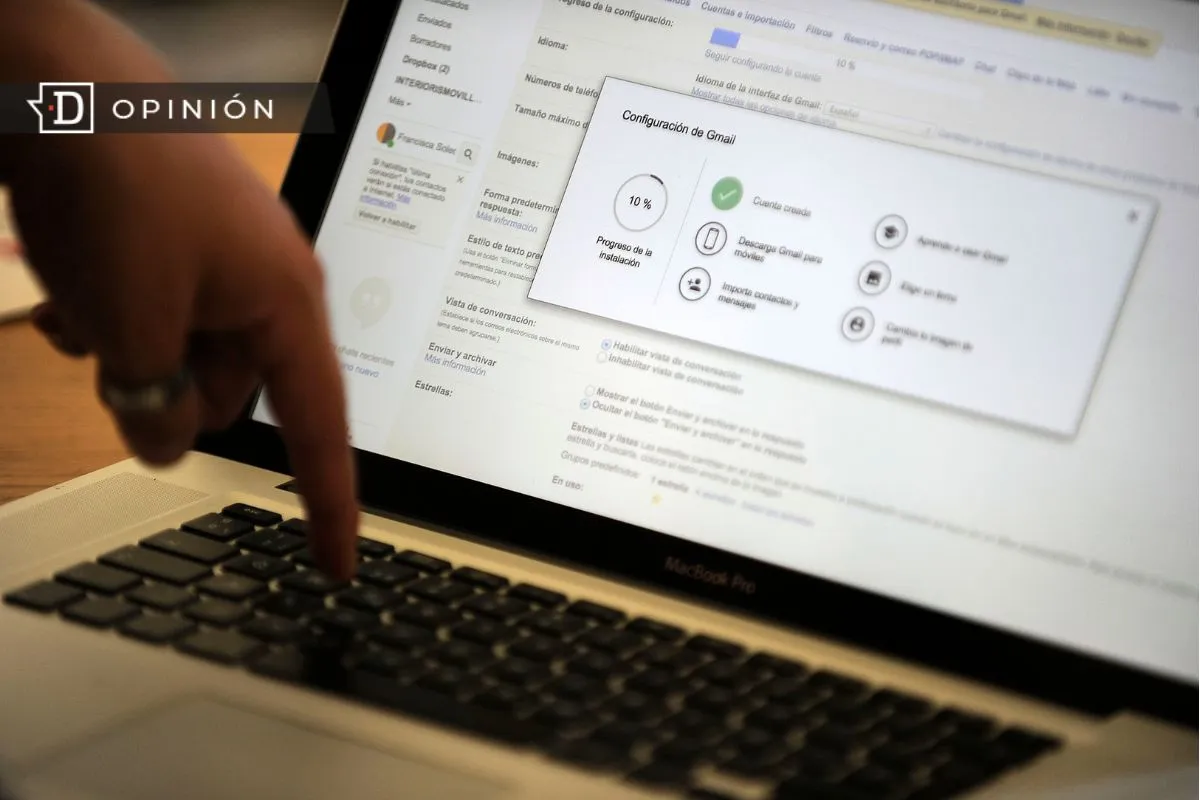
Vinculación con el medio y las universidades: Una crítica al uso instrumental de la IA
En tiempos donde la Inteligencia Artificial (IA) permea todos los ámbitos de la vida universitaria, la vinculación con el medio (VcM) no ha quedado al margen. Desde la sistematización de datos hasta la redacción de informes, la IA se presenta como una herramienta capaz de aumentar la eficiencia y optimizar procesos.
Sin embargo, su adopción no ocurre en el vacío: se enmarca en una racionalidad tecnocrática más amplia, anclada en los principios del New Public Management (NPM), que ha venido moldeando la gestión universitaria desde finales del siglo XX. Bajo esta lógica, la VcM tiende a reducirse a una función instrumental, gobernada por indicadores, plataformas de seguimiento y procesos estandarizados, desplazando su potencial crítico, formativo y transformador.
El NPM introdujo en la educación superior una cultura organizacional basada en el rendimiento, la rendición de cuentas y la competencia entre instituciones. En este marco, la vinculación es frecuentemente valorada no por la densidad de los vínculos ni por su capacidad de transformación territorial, sino por su traducibilidad en productos medibles y comparables.
La IA, al ser desplegada sin reflexión crítica, puede exacerbar esta lógica: genera descripciones automáticas de actividades, sistematiza bases de datos de actores o “sugiere” líneas de acción en función de patrones previos. Aunque funcionales, estos usos pueden llevar a una descontextualización progresiva de las prácticas, vaciándolas de su sentido político, ético y pedagógico.
Esta deriva puede ser analizada desde una clave marxista. Marx advertía que, bajo el capitalismo, las relaciones sociales entre personas se presentan como relaciones entre cosas. En la lógica de la VcM gestionada desde plataformas, softwares y paneles de control, se corre el riesgo de fetichizar las actividades de vinculación: ya no se valoran por su contenido ni por el vínculo que establecen con los territorios, sino por su apariencia cuantificable.
Se aliena así al sujeto universitario de su acción concreta, sustituyendo el trabajo reflexivo, situado y colectivo por la reproducción de formatos estandarizados y “eficientes”. En términos marxistas, lo que alguna vez fue praxis transformadora se convierte en mercancía institucional.
Autores como Shore y Wright han advertido sobre los efectos performativos de la auditoría en la educación superior, donde las instituciones tienden a actuar más para cumplir con estándares externos que para responder a sus comunidades.
En esta lógica, la IA puede convertirse en una aliada silenciosa del control gerencial, permitiendo una vigilancia detallada de las actividades de vinculación, pero vaciándolas de contenido relacional y crítico. El peligro no reside en la IA en sí misma, sino en su subordinación a una racionalidad que convierte la universidad en una empresa y la vinculación en una cadena de valor.
Frente a esta tendencia, se vuelve urgente defender la VcM como un espacio de encuentro, diálogo y producción compartida de conocimiento. Como sostiene Paulo Freire, toda práctica educativa que aspire a la transformación debe partir del reconocimiento del otro como sujeto, no como objeto de intervención. Y como señala la rica tradición del pensamiento latinoamericano, es indispensable ampliar el canon epistémico y escuchar las voces que históricamente han sido excluidas del saber legítimo.
Desde esta perspectiva, la IA no debe suplantar los procesos relacionales ni reemplazar la deliberación situada; debe, en cambio, ser domesticada para fortalecer la memoria institucional, identificar patrones invisibles y expandir las posibilidades de colaboración territorial, sin perder la dimensión política de la vinculación.
Más aún, una política universitaria que aspire a democratizar el conocimiento no puede descansar únicamente en tecnologías automatizadas. Requiere fortalecer capacidades humanas, generar condiciones para el trabajo colaborativo interdisciplinar y resguardar tiempos para el pensamiento crítico.
De lo contrario, la universidad no solo perderá su anclaje territorial, sino también su rol emancipador. En definitiva, el desafío no es tecnológico, sino ético y político: ¿pondrá la universidad sus capacidades digitales al servicio del mercado o del bien común?