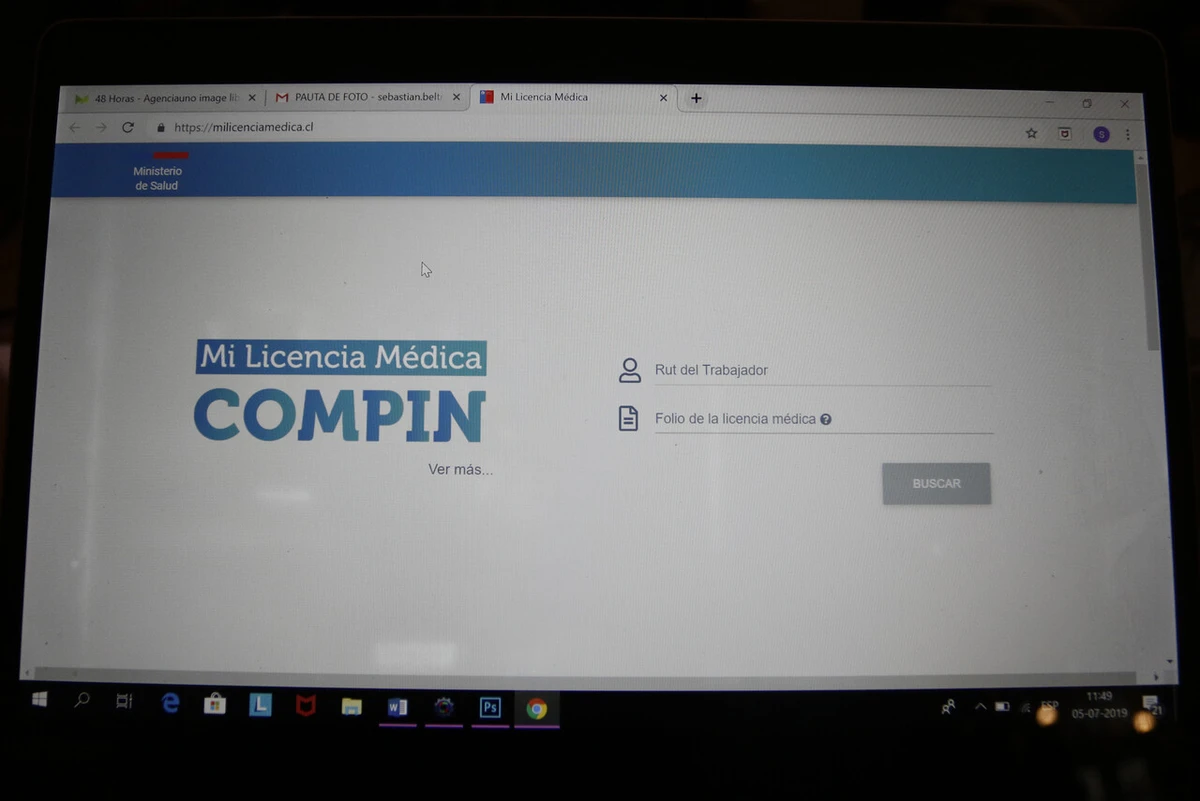A 100 años de la separación Iglesia Estado de Chile (1925-2025)
El presente año nuestro país conmemora un centenario desde que el Estado se separó de la Iglesia católica, apostólica y romana a través de la Constitución de 1925. Hito histórico que nos ayuda a rememorar aquellos agentes canalizadores y propuestas del proceso, que desencadenó un verdadero fenómeno religioso, desarrollando -entre otras cosas- una fuerte emancipación, principalmente desde las llamadas iglesias evangélicas/protestante en nuestro país.
Un hecho poco relevado, un tanto olvidado, pero indispensable para entender las categorías de tolerancia y libertad religiosa en el territorio nacional.
En primer lugar, la separación Iglesia Estado en Chile data de un largo proceso de tensiones y conflictos que tienen como antesala al siglo XIX, ya que en este periodo se dieron los primeros atisbos de tolerancia religiosa, siendo la Ley Interpretativa de 1865 la que permitió la práctica de cultos disidentes de manera privada y también la enseñanza de los hijos de disidentes conforme a su propio credo.
Sin embargo, la idea de tolerancia religiosa no resultó suficiente para aquellas comunidades protestantes extranjeras asentadas en nuestro país, por consecuencia, se inicia un proceso popularmente conocido como la discusión de las llamadas “leyes laicas” (1881-1884), instancia que propició la ejecución de cementerios para no católicos, matrimonio civil y registro civil. Todos estos antecedentes y otros más, forman parte de eso precedente a la Constitución de 1925, ya que tras esta última se pasó definitivamente de una “tolerancia religiosa” hacia una libertad religiosa en el espacio público.
Este hito político religioso tiene como símbolo de su ejecución al ex presidente de la República Arturo Alessandri Palma, a través de la promulgación de la Constitución de 1925. Esta nueva carta fundamental estableció a Chile como un Estado laico, poniendo fin a la unión formal que existía desde los inicios de la República y que le daba al presidente facultades, como por ejemplo, el patronato.
Desde la Independencia de Chile, el Estado y la Iglesia Católica mantuvieron una relación estrecha, heredada del patronato español. Esto implicaba que el presidente tenía influencia en el nombramiento de obispos. La Constitución de 1833 generó un sistema parlamentarista que a final de siglo devino en un modelo parlamentarista, cuya crisis llevó a la necesidad de una reforma constitucional para modernizar y fortalecer el Estado.
Por su parte, la Constitución de 1925 alberga los siguientes puntos:
Declara al Estado como laico, separando formalmente a la Iglesia y al Estado.
Establece un sistema presidencialista fortalecido, con una clara separación de poderes.
Moderniza la estructura estatal y el marco institucional del país. Para muchos la Constitución de 1925 fue la mayor obra del gobierno del llamado “León de Tarapacá”.
Hasta entonces, el catolicismo había sido la única religión legalmente reconocida y financiada con fondos públicos. Pero lo curioso, y aquí viene la antítesis, es que la separación no significó un distanciamiento real, sino más bien una redefinición de roles. La Iglesia perdió su lugar oficial, sí, pero conservó gran parte de su influencia cultural, social y educativa. Por tanto, a 100 años de la separación Iglesia Estado en Chile (1925-2025) resulta bastante oportuno hacernos algunas preguntas a modo de reflexión social.
¿Es Chile realmente un país laico donde todas las expresiones religiosas tienen el mismo valor público? ¿Qué tanta libertad religiosa existe hoy en día en nuestro país dada la Constitución de 1925? ¿Es Chile un país tolerante con la religiosidad y no religiosidad de las personas, o solo validamos al que dice profesar una fe cristiana? ¿Qué hay de las libertades individuales y libertad de conciencia en nuestra sociedad considerando que vivimos en un Estado laico? ¿Tiene aún la Iglesia Católica presencia y poder en la discusión pública del territorio nacional? ¿Cuáles son los desafíos a 100 años de la separación Iglesia Estado en Chile (1925-2025)?
Estas y otras preguntas permiten reflexionar y pavimentar un terreno poroso, complejo de equilibrar, ya que la intolerancia de evangélicos, protestantes, católicos y cualquier otro grupo religioso podría terminar fosilizando el presente centenario esbozado, que merece atención, reflexión e historia con diálogo cívico.