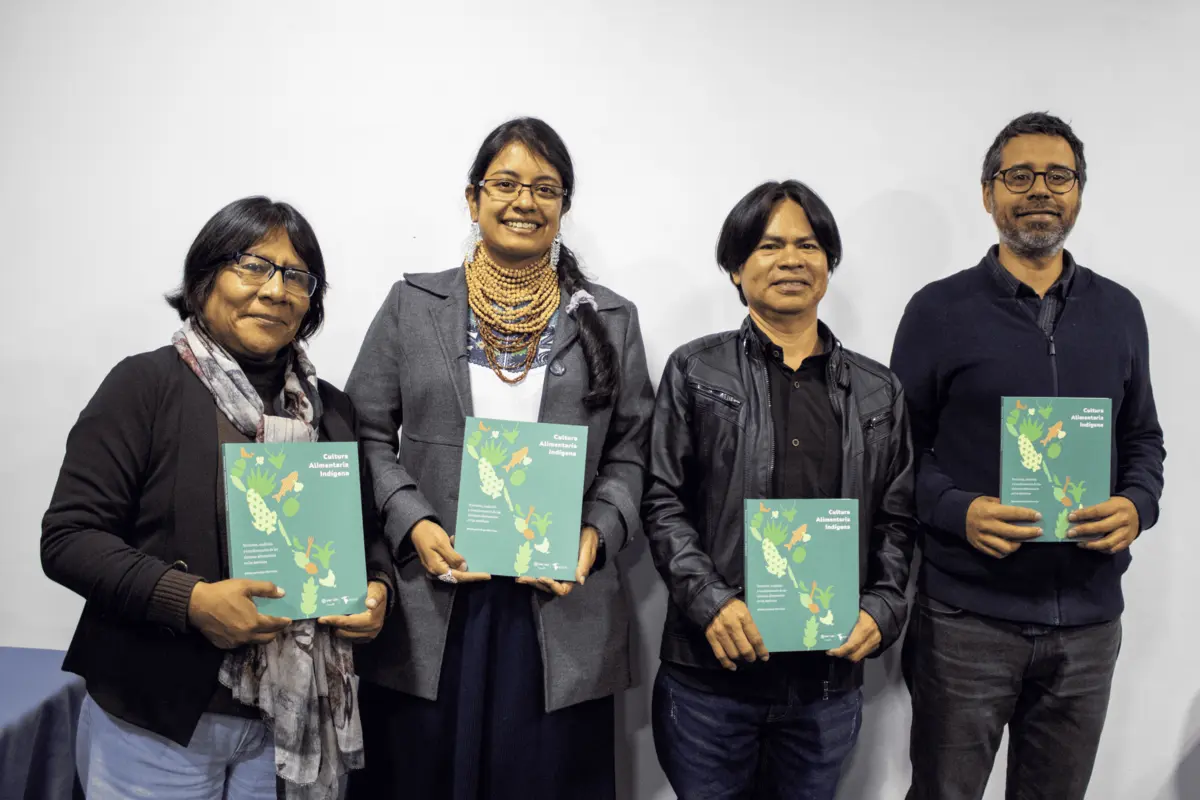La ultraderecha como experiencia: Afectos, cultura y pertenencia en Chile
Una cuestión que me ha llamado la atención en los estudios sobre las derechas en Chile -y, podríamos extender, también en el mundo latinoamericano- es su énfasis predominante en las dimensiones estructurales o ideológicas: es decir, en las doctrinas, los manifiestos, los partidos, las élites internas y los discursos oficiales.
Este enfoque, aunque relevante, tiende con frecuencia a desatender una dimensión igualmente significativa: la subjetiva, afectiva y experiencial de quienes adhieren a estas corrientes políticas.
Esta omisión no es menor. Responde, en parte, a una tradición analítica que privilegia la racionalidad propia de la política formal, descuidando la manera en que la ideología se encarna en prácticas emocionales y sentidos comunes.
En ese marco, me ha resultado especialmente revelador el trabajo de Paloma García y Erika Jaráiz, dos politólogas gallegas que en 2022 publicaron el libro La construcción de la extrema derecha en España (2022). En él analizan el caso del partido Vox y subrayan con agudeza el sesgo hiperracionalista de muchos estudios politológicos que abordan este tipo de fenómenos.
Precisamente por ello, trasladando dicha reflexión al contexto chileno, considero que la atracción por la ultraderecha no puede comprenderse exclusivamente desde la racionalidad. La adhesión a proyectos como los de José Antonio Kast (Partido Republicano) o Johannes Kaiser (Partido Nacional-Libertario) no se explica únicamente por el contenido explícito de sus discursos -al que se le suele otorgar demasiada centralidad-, sino también por seducciones de índole afectiva, estética e incluso existencial.
¿Por qué ocurre esto? A mi juicio, la ultraderecha -en Chile y en otras latitudes- ofrece certezas ante un clima general de ambigüedad. En tiempos marcados por la crisis, la incertidumbre y fenómenos disruptivos como la inmigración, emerge una percepción de pérdida identitaria.
A ello se suma la fragmentación social producida, en buena medida, por el propio sistema de libre mercado. Paradójicamente, es esta misma derecha la que intenta “reparar” -mediante prótesis ideológicas- los efectos provocados por décadas de neoliberalismo, con la complicidad también de una centroizquierda que, en muchos casos, ha contribuido a consolidar dicho modelo.
La ultraderecha, en este sentido, ofrece explicaciones simples para problemas complejos y promueve una estética del orden, la fuerza y la virilidad que interpela subjetividades marcadas por la pérdida o el resentimiento.
Este diagnóstico sugiere la necesidad de incorporar herramientas analíticas provenientes de la sociología del afecto, la fenomenología social o incluso la antropología cultural, con el fin de comprender no solo qué se cree, sino cómo se cree, por qué resuenan determinadas ideas y de qué modo se articulan con la experiencia vivida de los sujetos.
Esto incluye, por ejemplo, el sentimiento de abandono por parte del Estado, el desencanto con una izquierda -particularmente la del Frente Amplio- que no logra establecer vínculos sólidos con sectores populares, y la vivencia cotidiana de inseguridad económica, miedo al descenso social, violencia barrial o desorden migratorio, todos ellos leídos bajo claves profundamente moralizantes.
En este contexto, resulta fundamental observar el papel que desempeñan las redes sociales en la circulación de estos relatos. En plataformas digitales como los sitios de Radio Bío-Bío, Emol o los principales periódicos del país, abundan los comentarios -ya sea de usuarios comunes o, quizás, de bots operados estratégicamente- que reproducen discursos antiBoric, antifrenteamplistas, antiliberales o directamente antiestatales. Aquí es donde la ultraderecha no solo convence mediante ideas, sino que produce cultura.
Esto se manifiesta en la generación de memes, estéticas, contenidos digitales, formas particulares de hablar, hacer humor o representar al enemigo. El apodo “el merluzo” para referirse a Gabriel Boric es un ejemplo ilustrativo de cómo estas prácticas moldean imaginarios cotidianos, especialmente en ciertos segmentos sociales.
Esta producción simbólica configura una suerte de pedagogía ideológica difusa, que no se transmite necesariamente desde el partido ni la escuela, sino desde plataformas digitales, influenciadores, comunidades virtuales y afectos compartidos.
En consecuencia, estimo necesario que el análisis no se limite a los programas partidarios que sostienen estas ideas. Hay que prestar atención a sus dimensiones implícitas: a la performatividad del discurso, a la forma en que se actúa y se siente la pertenencia.
Es allí donde se juega buena parte de la vitalidad contemporánea de la ultraderecha. Comprenderla exige examinar no solo lo que se dice, sino también por qué resuena, cómo se disemina, en qué prácticas se encarna y qué ofrece a quienes la hacen suya.