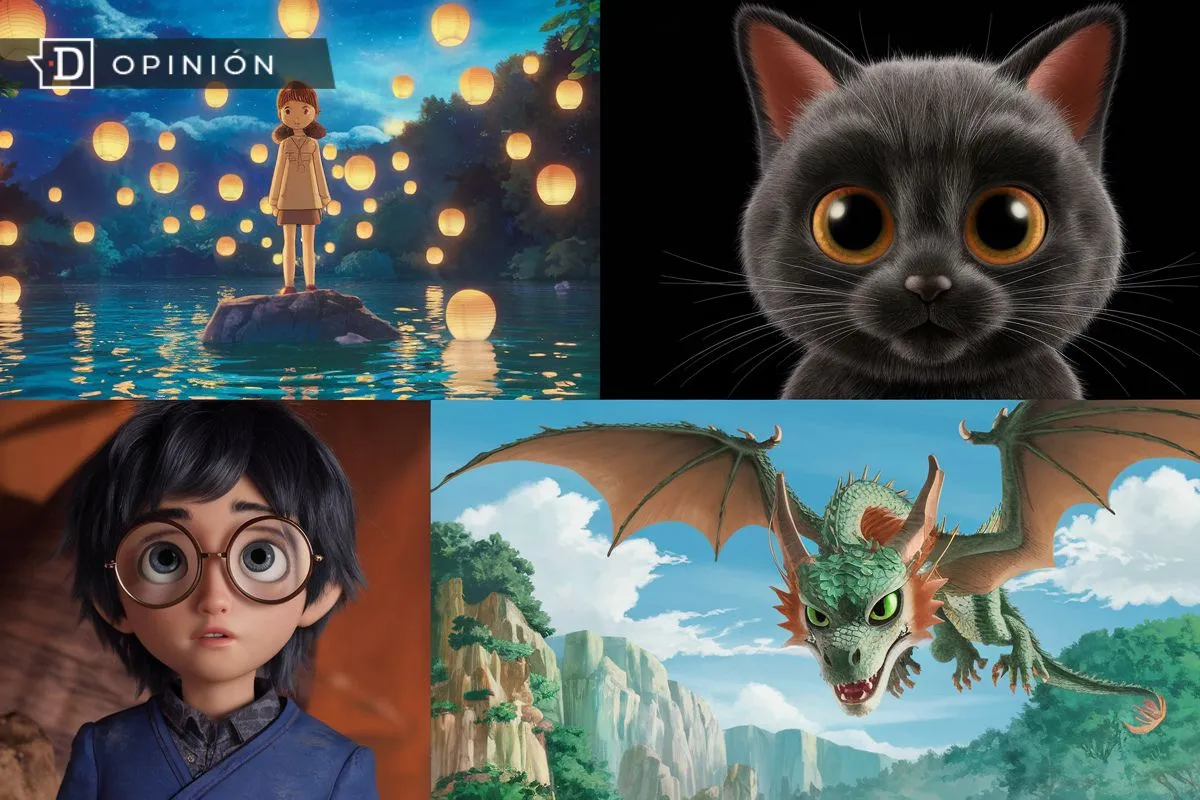
El lado oculto de la magia digital
En los últimos días, las redes sociales se han llenado de imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que emulan el estilo encantador del Studio Ghibli. Escenarios urbanos transformados en paisajes nostálgicos, personajes cotidianos reimaginados con la ternura de un anime japonés, todo parece un juego inofensivo, una celebración creativa. Sin embargo, bajo esta superficie encantadora hay algo que rara vez se discute: el profundo costo ambiental que conlleva esta tecnología aparentemente inmaterial.
Karl Marx describió hace más de un siglo el fetichismo de la mercancía, esa lógica que nos lleva a valorar los productos sin reparar en las condiciones materiales, sociales y ecológicas que los hacen posibles (Marx, 2010).
Hoy, ese fetichismo se ha digitalizado. Vemos una imagen hermosa en nuestra pantalla, pero no vemos los servidores que la procesan, el agua que se evapora para enfriarlos, ni la energía -frecuentemente derivada de combustibles fósiles- que alimenta esta supuesta magia.
Generar imágenes con IA no es inocuo. Estudios recientes estiman que crear mil imágenes puede consumir entre 0,06 y 2,9 kWh, lo que equivale, en el peor escenario, a cargar un teléfono móvil casi 200 veces (Télam, 2024).
Y no solo se trata de energía. Para 2027, se proyecta que el uso de IA podría requerir entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos de agua, solo para refrigerar los centros de datos (Adevinta, 2024). Todo esto, por una tecnología que promete eficiencia, pero que opera bajo una lógica de consumo acelerado, descontextualizado y, muchas veces, sin propósito más allá del entretenimiento viral.
Ser conscientes de esto no significa caer en la culpa individual. Claro que es importante preguntarnos por nuestras prácticas cotidianas y hacer elecciones informadas. Pero sería injusto -e ineficaz- reducir el problema a lo que cada quien decide hacer frente a una pantalla.
Porque detrás de estas decisiones individuales hay una estructura más grande: un modelo económico que pone por delante la ganancia sobre la sostenibilidad, que transforma la innovación tecnológica en mercancía y que, en última instancia, distribuye de manera desigual tanto los beneficios como los impactos.
Una pequeña porción del mundo acumula el poder, los datos y las utilidades. Mientras tanto, los costos ecológicos y sociales -agotamiento de recursos, contaminación, crisis climática- se socializan, afectando sobre todo a los territorios más vulnerables. En este sentido, el fetichismo tecnológico también funciona como una forma de distracción: nos hace mirar la maravilla, sin ver las estructuras que la sostienen.
Kohei Saito (2023), retomando los escritos ecológicos menos difundidos de Marx, argumenta que el capitalismo está estructuralmente incapacitado para operar dentro de los límites planetarios. En El capital en la era del Antropoceno, plantea que la acumulación constante, característica del sistema, lleva inevitablemente a la destrucción de las condiciones materiales de la vida.
Desde esta perspectiva, la expansión irrefrenable de tecnologías como la inteligencia artificial no puede pensarse como neutra o inevitable: es parte de una lógica que subordina todo -naturaleza, tiempo humano, creatividad- a la rentabilidad. Romper con esa lógica implica repensar profundamente qué entendemos por progreso y qué tipo de vida queremos sostener en común.
Es hora de romper ese hechizo. No para renunciar a la tecnología, sino para exigir que esté al servicio de la vida, no del mercado. Para imaginar sistemas donde el desarrollo no sea sinónimo de extractivismo digital, sino de equilibrio, de justicia, de conciencia planetaria. Porque la verdadera inteligencia -artificial o no- debería comenzar por preguntarse a quién sirve y a qué costo.




