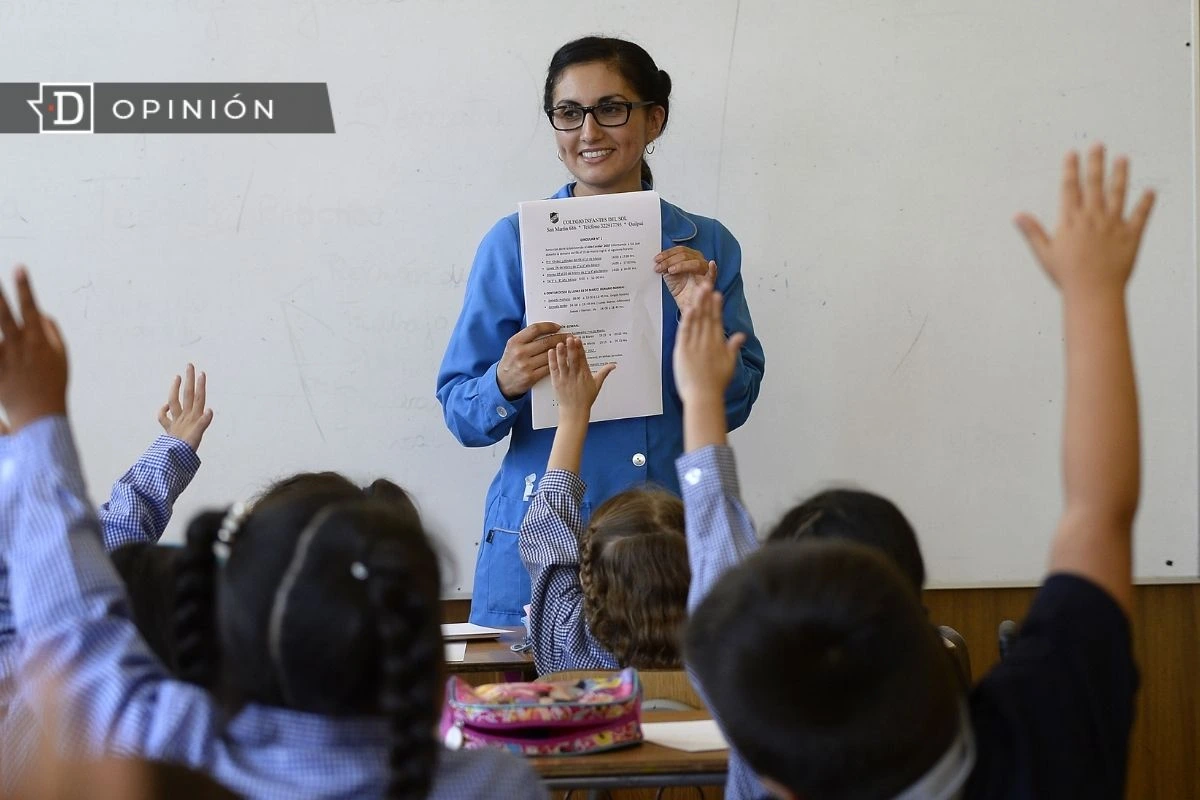"Lo que el deseo no puede comprar": Una objeción psicoanalítica a Carlos Peña
En una reciente conferencia titulada La ruta para el crecimiento, organizada por entidades financieras -con la presencia de autoridades económicas, líderes políticos y empresarios-, el rector Carlos Peña sostuvo que el crecimiento económico no se basa únicamente en la satisfacción de necesidades materiales, sino que responde a algo más profundo: el deseo humano de diferenciarse.
Según él, las personas consumen no por simple materialismo ni por alienación, sino porque anhelan distinguirse, y ese impulso -más que una anomalía cultural- sería constitutivo de la condición humana. Como el mismo afirmó: “anhelan consumir porque está en la índole misma de la condición humana diferenciarse”.
Peña retoma aquí una idea importante: los seres humanos no solo necesitan, también desean. Y ese deseo va más allá de la utilidad y la supervivencia. En eso hay una resonancia con el psicoanálisis, que, desde Freud y Lacan, nos enseña que el deseo es efecto de la falta, no de la necesidad.
No deseamos solo lo que surge de carencias físicas o privaciones sociales, sino aquello que, por estructura, nunca podremos tener del todo, el objeto perdido, el reconocimiento total, la completud imposible.
Sin embargo, ahí donde Peña interpreta este deseo como un motor de diferenciación social y, en consecuencia, como un soporte natural y principal del crecimiento económico, el psicoanálisis introduce un matiz radical: el deseo no busca sólo distinguirse del otro, sino que intenta, una y otra vez, responder a una fragilidad constitutiva.
Eso que Lacan llamó "la falta en ser”, y que el mercado se empeña en llenar con cosas. Es decir, el deseo humano no prueba nuestra fortaleza, sino nuestra vulnerabilidad. Deseamos porque algo en nosotros está siempre en falta, en deuda, en espera.
Desde esta perspectiva, no es siempre el deseo lo que sostiene el crecimiento económico, sino también una de sus derivas más problemáticas: el goce compulsivo. En términos psicoanalíticos, el goce implica un exceso, un empuje a seguir más allá del principio del placer, incluso a costa de sí mismo.
En el ámbito del consumo esto se expresa en prácticas que persisten, aunque dañen -como el endeudamiento crónico, o la acumulación que no satisface-, mostrando que no se trata solo de aspirar a más, sino de responder a una angustia estructural, la de saberse incompleto. Ahí donde Peña ve un impulso noble -el deseo de singularizarse como motor del desarrollo-, el psicoanálisis reconoce, muchas veces, una defensa frente a lo intolerable de la falta.
Por eso, consumimos no solo por aspiración sino también por angustia. Y el mercado se presenta como la promesa -siempre incumplida- de que ese malestar puede finalmente resolverse.
Ahí radica un problema: Peña tiende a naturalizar como pulsión humana lo que es, en realidad, una lógica cultural particular -la del capitalismo tardío- que explota esa falta para convertirla en necesidad y en compulsión a gozar.
¿Y si el deseo no fuera un motor, sino un síntoma?
El deseo compulsivo de consumir, de diferenciarse, de acumular, resulta entonces en una de las posibles respuestas al vacío. Como diría Lacan, deseamos “otra cosa” cuando no sabemos qué desear, y esa “otra cosa” suele venir ya empaquetado por el mercado.
Si el crecimiento se sostiene en ese circuito de insatisfacción perpetua no estamos ante una expresión de libertad y singularidad, sino de una dependencia estructural.
Visto así, no es la diferencia lo que motoriza el deseo, sino el intento incesante de colmar una ausencia estructural: la del objeto perdido, el objeto causa del deseo (el objeto a, en Lacan).
Consumimos no tanto para diferenciarnos, sino porque el objeto promete una plenitud que nunca llega. Y además que el sujeto no siempre desea distinguirse, a veces desea ser deseado por el Otro, o incluso desea lo que el Otro desea, por pura identificación.
¿Hay alguna alternativa?
Peña parece sugerir que este deseo de consumir y crecer es una manifestación inevitable de nuestra condición humana. Pero lo humano no está condenado a un solo modo de satisfacer su falta.
Lo que el psicoanálisis recuerda -y que el discurso económico olvida- es que el deseo puede ser sublimado, simbolizado, puesto en palabras, en vínculos, en actos que no necesariamente se traduzcan en consumo. La cultura, el arte, el amor, incluso el trabajo, pueden ser formas de tramitar esa falta sin quedar atrapados en su repetición compulsiva.
No se trata de oponerse al crecimiento como tal, sino de cuestionar la idea de que ese crecimiento solo pueda sostenerse en la lógica de una falta que debe ser llenada con objetos. Y es que el consumo no siempre resulta un gesto libre, ni tampoco exclusivamente aspiracional.
En muchos casos, se vuelve una respuesta que intenta resolver, por la vía del objeto, lo que en realidad es una pregunta sin objeto. Y en ese punto, la crítica no es moral, sino estructural: el capitalismo ha aprendido a explotar la falta humana, ofreciéndole objetos para que no tenga que enfrentarse a su vacío.
Ahora bien, sería ingenuo y hasta injusto negar que el acceso al consumo ha tenido -y sigue teniendo- un efecto liberador para amplios sectores medios y populares. Durante demasiado tiempo, en Chile, por ejemplo, el derecho a desear fue patrimonio exclusivo de las élites.
Acceder al consumo -comprar, viajar, vestir, elegir- fue también una forma de quebrar siglos de exclusión material que, al mismo tiempo, era también simbólica. No se trataba solo de carencias concretas, sino de quedar fuera de los signos del reconocimiento y la pertenencia. En ese sentido, el consumo puede ser leído también como una conquista social, como parte de una dignidad material que no deba ser despreciada.
Pero reconocer esto no implica naturalizarlo. No todo deseo es consumo, ni toda realización pasa por adquirir. Lo humano puede desear de otras maneras. El deseo, en su núcleo más verdadero, no se agota en la acumulación, ni en la distinción, ni en la posesión.
El riesgo de la tesis de Peña -lúcida y provocante, sin duda- es acoplar el deseo humano a la lógica del mercado, como si fuera su cauce inevitable. Pero si algo enseña el psicoanálisis es que el deseo nunca es completamente funcional, nunca es del todo asimilable, ni previsible, ni productivo. A veces se interrumpe, se desvía, se sabotea. No siempre quiere más. A veces simplemente no quiere.
Tal vez lo más humano del deseo no sea su capacidad de mover la economía, sino su negativa a conformarse con lo dado. Su incomodidad. Su malestar. Su capacidad de preguntar, aun cuando no haya respuesta.
Pensar una organización distinta, aunque aún resulte irrepresentable en su conjunto, no exige negar el deseo, sino interrogar la forma en que hoy se canaliza. Una economía que no busque colmar la falta con objetos, sino que permita alojarla simbólicamente -en el lazo, en la creación, en el reconocimiento mutuo- tal vez de manera menos compulsiva.
No se trata de producir menos, sino de no reducir el deseo al imperativo de tener. No es una salida concreta, pero sí un límite: el de no tomar por natural una lógica que responde, en el fondo, a una forma cultural específica de lidiar con lo humano.
Porque el problema no es que deseemos. El problema es creer que lo que deseamos está -o puede estar a la venta.