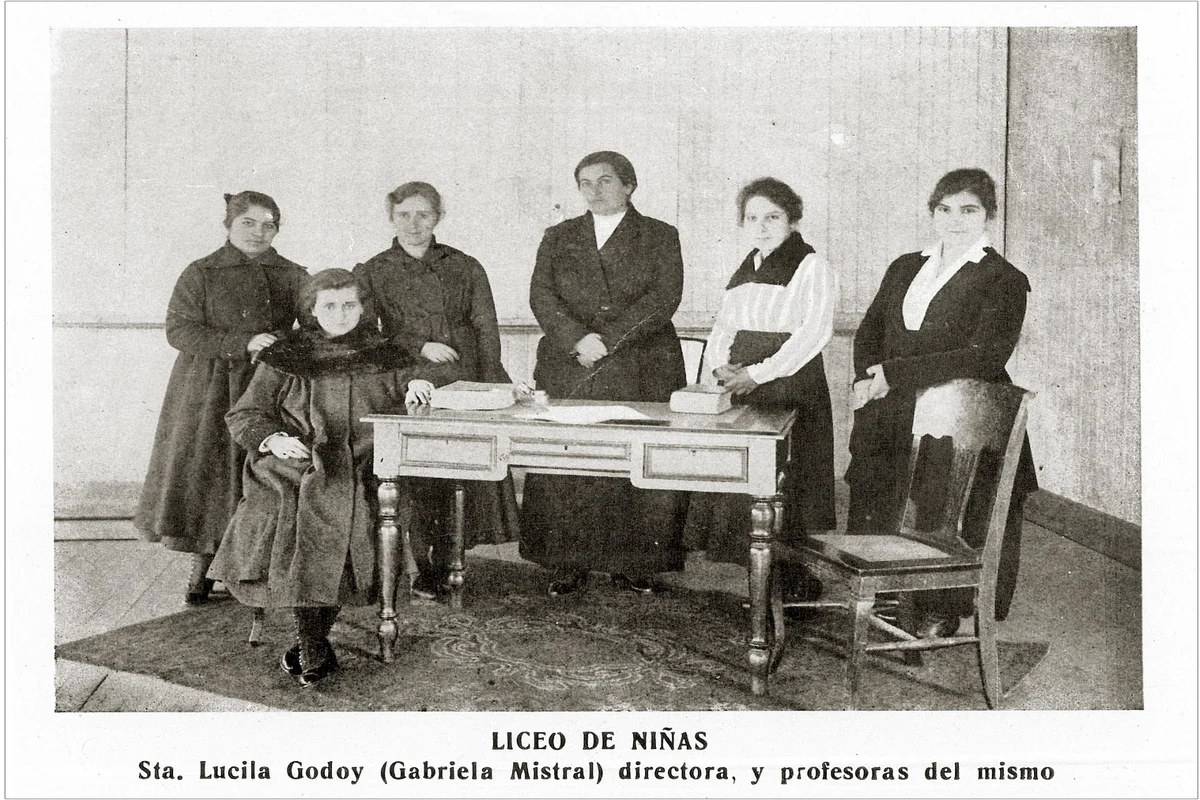Educación y florecimiento humano
Quienes nos dedicamos a la educación, y más específicamente a la formación de futuros profesionales de la salud, poseemos tanto privilegios como responsabilidades significativas. Tenemos la oportunidad de recibir a estudiantes con trayectorias destacadas, muchos de los cuales han elegido su profesión con profunda convicción.
A menudo ingresan con cierto temor, conscientes de la carga académica que les espera. Sin embargo, uno de nuestros mayores privilegios es poder acompañar a estos jóvenes desde el inicio, observando cómo sus ilusiones se transforman a través del aprendizaje y el estudio de materias específicas.
A lo largo de su formación adquieren herramientas que les permiten pensar de manera científica frente a una amplia variedad de situaciones clínicas. Aplican estos conceptos en sus rotaciones y, gradualmente, nos convertimos en testigos de su florecimiento, especialmente durante sus prácticas profesionales finales.
Sin embargo, soy consciente de que este proceso no está exento de dificultades. Los estudios y los métodos de aprendizaje pueden generar angustia e, incluso, daño en algunos casos. Y la amplia diversidad del cuerpo docente es parte de lo que a veces dificulta entender procesos que generan estrés en los estudiantes.
Aquellos que provienen de comunidades estructuralmente marginadas suelen ser los más afectados por estas dinámicas, ya que las formas en que enseñamos y lo que enseñamos pueden tener consecuencias.
El daño que quiero destacar en esta columna es el daño epistémico, que en su grado más extremo se ha denominado violencia epistémica. Este concepto se refiere a cómo los sistemas de conocimiento en la medicina pueden reproducir injusticias y desigualdades que, en última instancia, perjudican la atención de los pacientes.
La autoridad epistémica que ejercemos como docentes puede contribuir a una ideología de superioridad indebida. A lo largo de la historia, el conocimiento médico a menudo ha ignorado las condiciones sociales en las que se desarrolló, perpetuando inequidades en el ámbito de la salud.
Debemos recordar que un estudiante está construyendo su identidad profesional, un proceso complejo que incluye su propia identidad personal. La educación de los futuros cuidadores debe partir del respeto hacia esas identidades; de lo contrario, corre el riesgo de perpetuar injusticias.
La educación médica, consciente de los sesgos hegemónicos que emergen en aulas, salas hospitalarias y otros espacios de salud, debe renovar la manera en que se genera el conocimiento, se respetan las diversidades y se permite que la identidad profesional aflore desde quienes son los estudiantes y cómo viven sus vidas.
Imaginemos una situación clínica en la que se intenta educar a una persona con obesidad y diabetes. Quienes ocupan posiciones de autoridad académica deben ser cuidadosos con sus propios sesgos y reconocer que factores como la pobreza, las largas jornadas laborales y las dificultades económicas influyen en la capacidad de los pacientes para seguir las recomendaciones médicas.
Sin un esfuerzo genuino por comprender estos contextos, corremos el riesgo de cometer injusticias, culpabilizando pacientes y familias por decisiones que, en realidad, están condicionadas por circunstancias externas.
Los estudiantes en formación pueden presenciar estos modelos de enseñanza sesgados y, si no desarrollan una actitud crítica, corren el riesgo de adoptarlos y reproducirlos en el futuro. Por lo demás, en este tema específico, es preocupante la situación que planteo dado que Chile ostenta cifras de sobrepeso, obesidad y trastornos asociados alarmantes. Por lo tanto, los estigmas que se reproducen alcanzan un nivel universal de posibles daños, sólo por sostener miradas simplistas al fenómeno.
Los profesionales en formación necesitan una mirada compasiva, tanto hacia sí mismos como hacia las comunidades a las que servirán. Y por lo mismo, es fundamental que los responsables de la educación médica realicemos esfuerzos genuinos para cuidar adecuadamente a grupos marginados, sean personas con neurodivergencias, adictos a drogas, minorías étnicas y sexuales, migrantes, entre otros.
Crecer, formarse y florecer en el ámbito de la educación es un proceso complejo que involucra múltiples variables. El respeto por las identidades de los estudiantes y su forma de vida es uno de los primeros pasos que debemos considerar.
En el corazón de una buena educación debe existir una preocupación auténtica por los sujetos en formación, quienes, después de años de estudios exigentes, serán capaces de alcanzar el florecimiento humano que caracteriza a un profesional prudente y sabio, capaz de actuar con justicia y coraje moral frente a las inequidades que el campo de la salud presenta.
Desde mi perspectiva, este nuevo año docente que inician muchos estudiantes de salud en nuestro país es una oportunidad para florecer, gracias a la transformación virtuosa que la educación superior puede ofrecerles.