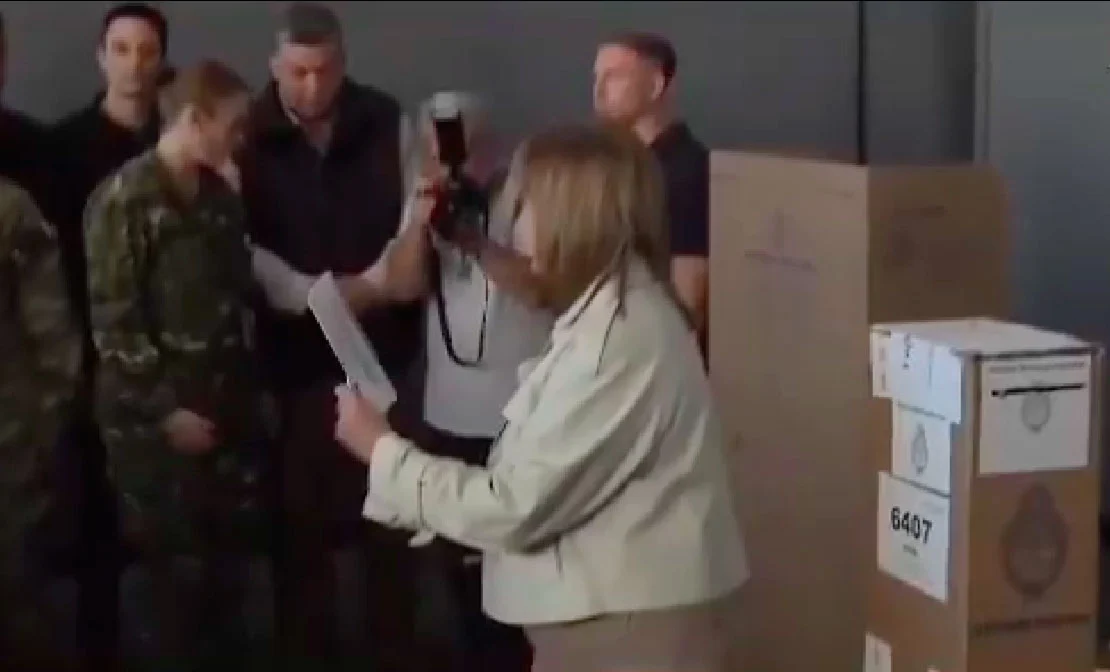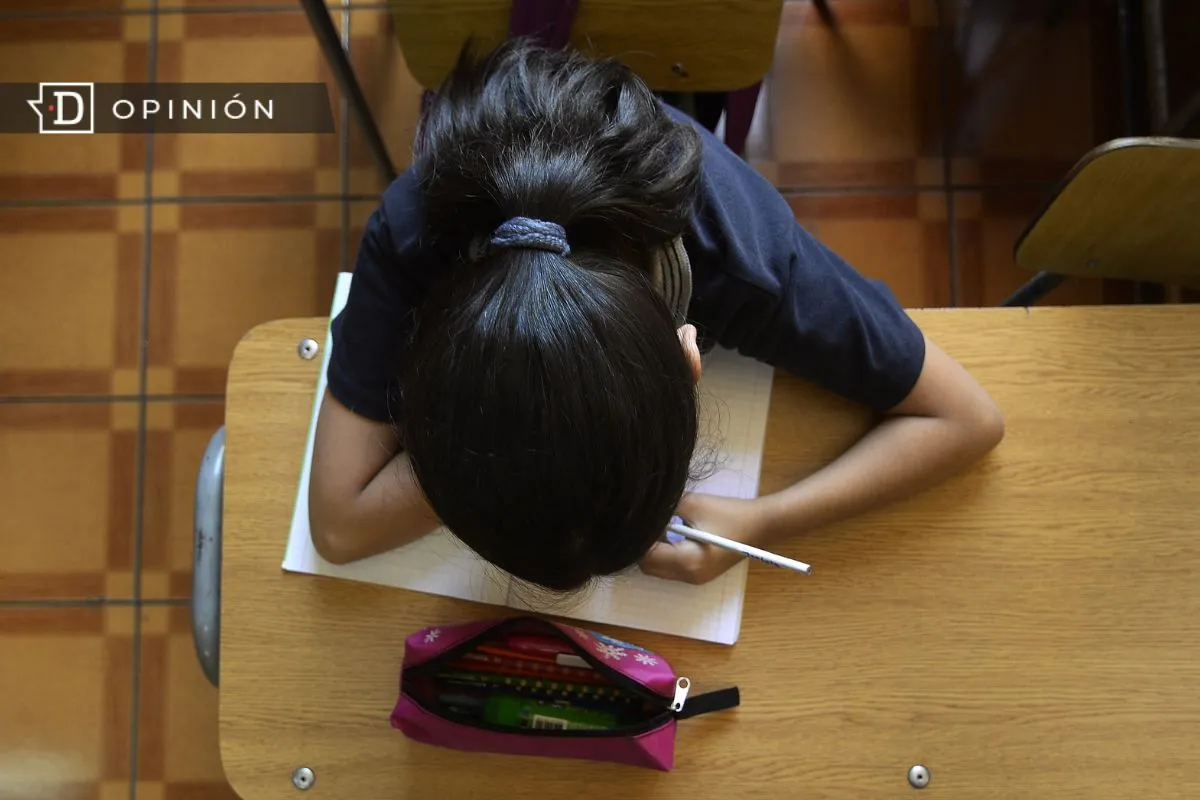
¿Tontera u oportunidad? La educación en las campañas presidenciales
“A otros les enseñaron secretos que a ti no”. La frase de Jorge González vuelve cuando se instala la idea de que ciertos contenidos “sobran”. En un foro reciente, Evelyn Matthei calificó de “tontera” enseñar ecuaciones logarítmicas y denunció falta de profundidad. El tema no es menor: qué se enseña, cómo se prioriza y con qué efectos en las oportunidades reales de aprendizaje.
Recortar sin criterios claros suele convertirse en una trampa de desigualdad. Allí donde más se necesita amplitud de horizontes, termina ofreciéndose un itinerario reducido. En colegios con más recursos, lo complejo permanece; en contextos vulnerables, se aligera el programa. En general, recortar contenidos sin criterios públicos y verificables tiende a producir ese efecto; las excepciones debieran justificarse y ser temporales.
El punto de fondo no es expulsar lo desafiante, sino hacerlo abordable. La evidencia disponible indica que desafíos alcanzables, combinados con práctica guiada y andamiajes (apoyos temporales sin simplificar), elevan el dominio y la participación en el aula, con beneficios visibles en estudiantes novatos o en contextos vulnerables.
Ese impacto puede variar según el nivel de apoyo, las características de los estudiantes y las condiciones de la escuela; por eso importa la retroalimentación persuasiva y cercana, y cuando es pertinente, apoyos personalizados, incluida la tecnología. También cuenta el clima de aula: un ambiente acogedor y democrático facilita que los desafíos se conviertan en aprendizaje y no en frustración.
Tres ideas para avanzar desde lo que sabemos:
Expectativas altas. Anticipar que ciertos estudiantes “no llegarán” instala techos antes de empezar y reduce el acceso a lenguajes especializados que abren puertas futuras. Las creencias iniciales mejoran el proceso, permitiendo la persistencia, e influyen en un mejor resultado.
Confianza. La sensación de “esto se puede” surge de pequeñas victorias guiadas: problemas retadores, graduados, con retroalimentación concreta. La experiencia de logro sostiene el esfuerzo y habilita metas más exigentes.
Pensar es en gran parte argumentar. Explicar y relacionar con otros campos, incluso lejanos, pesa más que recitar listas. De ahí el valor de una evaluación que privilegie la argumentación. Justificar lo que se afirma profundiza la comprensión y deja aprendizajes duraderos.
Hay un dato ineludible: el agobio docente es real. Faltan horas para planificar, sobran trámites y la presión por resultados convive con aulas diversas. Cualquier llamado a “profundidad” que omita ese cuadro corre el riesgo de volverse retórico.
Por eso, toda priorización debiera venir acompañada de condiciones concretas: tiempos protegidos para preparar y retroalimentar, reducción de tareas administrativas redundantes, bases de datos compartidas de materiales de calidad, trabajo entre pares y tutorías focalizadas cuando un grupo requiere más práctica. Esto no excluye ajustes puntuales según las necesidades particulares, siempre que no se cierre el acceso futuro a contenidos complejos.
Falta, además, una pieza decisiva: aprovechar el conocimiento profesional de quienes enseñan. El currículum también distribuye poder. Dar participación efectiva significa incluir a docentes y familias en la formulación y revisión de prioridades, con espacios estables de deliberación por escuela, derecho a retroalimentar y corregir, y tiempos reconocidos para ese trabajo. Decidir con quienes están todos los días en el aula hace más legítimas y más practicables las transformaciones.
Si de priorizar se trata, el foco no debiera ser “qué quitamos”, sino “qué añadimos para que todos lleguen”: tiempo adicional de aprendizaje donde haga falta; apoyo profesional en sala; bibliotecas y laboratorios que funcionen; materiales para ejercitar con progresión; y una articulación explícita entre contenidos, habilidades y cultura local. No se trata de inflar programas, sino de hacer enseñable lo exigente.
La frase de la candidata, dicha en un foro reciente, no es solo un ajuste técnico. Al afirmar que “enseñar logaritmos es una tontera”, no se diagnostica falta de profundidad; se instala un techo simbólico sobre lo que puede aprenderse en la escuela pública. Cuando el Estado renuncia a enseñar lenguajes complejos, ese conocimiento termina privatizado en los hogares que pueden comprarlo.
Una salida responsable no recorta lo complejo: lo vuelve abordable con tiempo para planificar, menos trámites, materiales comunes, tutorías focalizadas y enseñanza de la argumentación. Eso sí corrige la superficialidad sin transformar la complejidad en un capital cultural que es y será para unos pocos.
En educación, la frugalidad mal entendida se paga en desigualdad: acercar la línea de meta es fácil; apoyar su alcance es la diferencia entre perpetuar límites y transformar socialmente las posibilidades de vida.