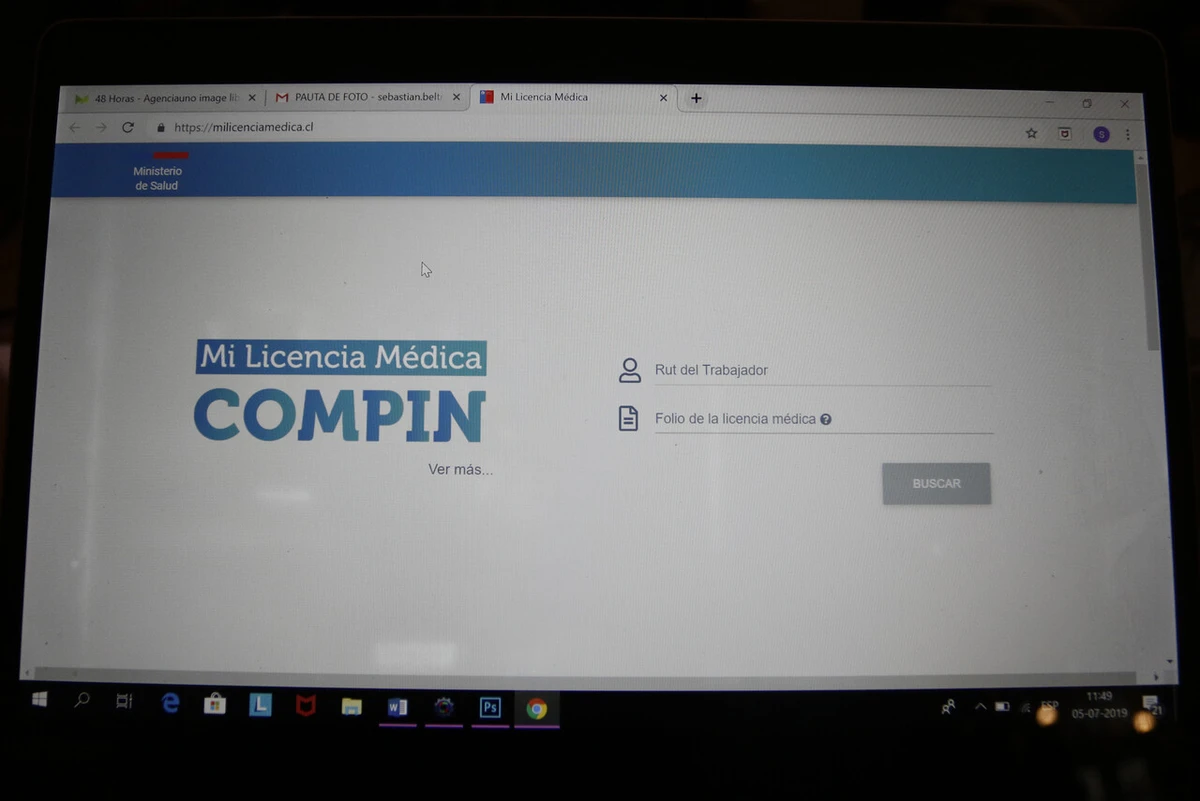Una invitación, un problema y un (pre)texto: A propósito de los estudios asiáticos en Chile
El siglo XXI evidencia una concepción de mundo madura: aquella globalización que, alguna vez, se concibió como utopía, se ha transformado en una red efectiva de vínculos económicos, políticos, sociales y culturales, a través de los cuales se define y condiciona la forma en que otorgamos sentido a la totalidad de nuestra experiencia. Los grandes metarrelatos han sido puestos en crítica insistentemente: Norte-Sur, Capitalismo-Comunismo, Oriente-Occidente, etcétera.
Lo anterior toma lugar por medio de dos actos de redescubrimiento.
Primero, la (re)valorización de aquellas regiones históricamente periféricas en los discursos occidentales. En este marco destacamos el caso de Asia -en particular China, Corea del Sur y Japón- y su vertiginoso resurgimiento en la escena internacional.
Segundo, la necesidad de pensar el Asia, de explorar seriamente su densidad y presencia. Lo esencial, aquí, es atender a lo que se piensa -o se omite pensar- sobre Asia y desde qué lugar se hace. En otras palabras, se trata de problematizar la propia razón de ser de los Estudios Asiáticos en Chile.
En nuestra opinión, lo segundo todavía no ha sido examinado con todo el esfuerzo y cuidado que merece.
A propósito de la reciente celebración del Segundo Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, realizado en tres universidades de Santiago de Chile, existen aspectos en su concepción -y en el relato que busca imponerse- que resultan llamativos y generan cierto ruido.
Desde luego, su realización ha de entenderse con optimismo y como signo del fortalecimiento de la mirada local hacia Asia. No se busca, por lo tanto, deslegitimar un evento en particular, sino más bien aprovecharlo como un pretexto para reflexionar sobre una tendencia más amplia en el ámbito de los llamados Estudios Chinos y, en términos generales, de los Estudios Asiáticos en Chile.
Un examen detenido del programa del Congreso de Sinólogos Latinoamericanos evidencia un fuerte predominio de la Ciencia Política, la Economía y las Relaciones Internacionales; no sólo por el número de ponencias dedicadas a estas áreas, sino también por el conjunto de problemáticas desde las cuales se interpreta la realidad china.
Así se observa que, de un total de 36 ponencias, 20 abordaron temáticas relacionadas con dichas disciplinas, lo que corresponde al 55,56%. De ellas, 10 ponencias (equivalentes al 27,78 % del total) se enfocaron específicamente en cuestiones de Geopolítica.
En contraste, las Humanidades y las Ciencias Sociales estuvieron representadas por, apenas, 8 ponencias (22,2 % del total). De aquellas, al menos tres abordaron temas subsidiarios a las Relaciones Internacionales (diplomacia y misiones culturales) o la Ciencia Política (política cultural).
Solo una abordó directamente la filosofía china. El resto de las ponencias enfocaron sus temas en casos de reapropiación o adaptación de ideas humanísticas, o bien, prácticas artísticas chinas en contextos latinoamericanos.
En vista de aquello, planteamos una pregunta doble que, a nuestro juicio, resulta urgente: ¿qué determina que las Humanidades y las Ciencias Sociales ocupen una posición secundaria y, con frecuencia, auxiliar dentro de los Estudios Chinos (o los Estudios Asiáticos) en Chile?
En lo sustancial, ¿qué implica verdaderamente estudiar y valorizar Asia en Chile, entendido como un campo de estudio que no solo tematiza la región, sino que plantea un conjunto de interrogantes sobre su sentido, su presencia y las formas de articulación con nuestro propio horizonte cultural y social?
Por ahora, resulta difícil ofrecer una respuesta definitiva a todas estas cuestiones dentro de los márgenes de esta redacción. No obstante, una nota periodística de Cooperativa sobre el evento podría, al menos, insinuar un punto de partida, al señalar que la sinología, en su definición más amplia, es el estudio de China: su lengua, cultura, historia, filosofía, política y relaciones internacionales.
Pero en el siglo XXI, ser sinólogo implica mucho más que leer a Confucio o estudiar caracteres chinos antiguos. Implica entender el pensamiento estratégico del Partido Comunista, analizar el rol de China en la economía global, evaluar su impacto en el cambio climático, y descifrar su influencia cultural en el mundo digital (Cooperativa 2025).
La cita no debe leerse en clave de actualización de la Sinología ni de ruptura con su historia. Tampoco se centra en la integración o emancipación de las distintas disciplinas que la componen. Se trata, más bien, de una visión fundamentalmente utilitarista del pensamiento sobre China: no se busca reinterpretar la praxis sinológica, sino dar cuenta de su utilidad.
En concordancia, la nota afirma que, en América Latina, la Sinología debe ser valorada principal o exclusivamente por poseer “un valor geopolítico incalculable”. Desde este encuadre, las Humanidades y las Ciencias Sociales aparecen como prescindibles o carentes de aporte para el estudio contemporáneo de China. No porque carezcan de “valor agregado”, sino porque el análisis actual estaría condicionado por otros intereses y rendimientos.
Al sostener esto, el autor de la nota periodística citada también sugiere que tal aproximación equivaldría a “una visión latinoamericana sobre China”. Así, da a entender que, en el caso latinoamericano, el especialista en China (y, por extensión, en Asia) no tendría más opción que ceñirse al cultivo de disciplinas como la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales y la Economía. Es esta definición de la Sinología -en términos generales y sobre su expresión latinoamericana en particular- la que nos resulta problemática.
Digámoslo sin tapujos: aunque la nota periodística proyecta una apariencia de coherencia, su contenido conduce a una concepción reduccionista y empobrecida de lo que la Sinología puede -y debería- llegar a ser.
La Sinología en el siglo XXI de ninguna manera se restringe a las disciplinas aludidas. Una mirada a vuelo de pájaro en centros de estudios chinos por distintas universidades del mundo lo evidencia. Por ejemplo, en el Center for Chinese Studies de la Universidad de California, Berkeley, se congregan más de 30 académicos asociados a más de 25 departamentos.
A nivel disciplinar se cubren áreas tan diversas como la Literatura, la Filosofía, la Historia, la Historia del Arte, la Antropología, la Religión, la Música, la Sociología, los Estudios Étnicos y Medios, junto con un número menor de especialistas en Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Economía Internacional. Se estima que un 70–80% de esta planta académica se dedica a las Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que sólo un 20–30% lo hace en las disciplinas político-económicas.
A todas luces, la idea -o pretensión- que la Sinología contemporánea se reduce al ámbito geopolítico o estratégico resulta insostenible. La Sinología actual es una praxis académica en la que lo humanístico no solo permanece vigente, sino que resulta constitutivo y estructurante del pensar sobre China.
A diferencia del Center for Chinese Studies, en Chile los estudios sobre China o el Asia, en general, no corresponden a la producción de un pensamiento sistemático y multifocal. No existe una genealogía intelectual asociada a problemáticas y preguntas sobre la alteridad, la cultura o el sentido, en que una comunidad académica local haga suyas, les dé reflexibilidad.
Los Estudios Asiáticos en Chile corresponden a un campo altamente específico y funcional, pero, estructurado sobre las necesidades estratégicas del Estado chileno y el empresariado nacional. Podríamos decir que el campo mismo de los Estudios Asiáticos es un instrumento auxiliar para los intereses del comercio exterior, la práctica de la geopolítico y el ejercicio de las relaciones bilaterales, especialmente con China.
Por ejemplo, véase el descriptor de los objetivos del Magíster en Estudios sobre Asia de la Universidad de Chile:
A través de este programa de Magíster busca desarrollar y fortalecer competencias y habilidades necesarias para que los/as profesionales chilenos/as y latinoamericanos/as puedan articular y realizar actividades comerciales, inversiones y cooperaciones interinstitucionales con diferentes actores de Asia [el subrayado es nuestro] (Instituto Estudios Internacionales, Universidad de Chile).
Se debe descorrer un velo incómodo: la razón de ser de los Estudios Asiáticos es la utilidad, la instrumentalización del saber y no la interrogación crítica. La renuncia –o renuencia– a desplegar herramientas conceptuales para ponerse en relación con la complejidad cultural, histórica o filosófica del Asia está ceñida por una instrumentalización del saber.
Esta misma racionalidad da rienda suelta al exceso de los análisis coyunturales, las anticipaciones de los comportamientos internacionales o el diseño de estrategias comerciales. De otro modo, hace de lo asiático la exigencia por resultados medibles y aplicables; el Asia no sería más que la signatura de un utensilio.
A este punto, no es capcioso decir que el aludido congreso no fue, en verdad, sobre Sinología. No fue un congreso de Sinología que incluyó ponencias de Economía y Geopolítica, sino una actividad sobre Relaciones Internacionales que usó el término “Sinología”, despojado de gran parte de su densidad histórica, disciplinar o conceptual.
La Sinología como la Niponología –por mencionar dos áreas– se fundan en las Humanidades; específicamente en la Filología y el estudio lingüístico de los textos clásicos. En su origen, ambas se articularon desde el dominio del chino clásico (文言文 wenyanwen), que no sólo fue la lengua culta de la China imperial, sino la lingua franca de todo el Extremo Oriente durante siglos.
Por ejemplo, el japonés culto medieval incorporó el chino clásico como vehículo de expresión escrita y pensamiento erudito. En Corea y Vietnam también cumplió un rol central en la administración, la filosofía, la historiografía y la literatura.
Durante siglos, el estudio del chino clásico constituyó la base ineludible para cualquier aproximación seria, rigurosa y crítica al pensamiento, la historia y la cultura del Asia oriental. Aunque hoy ya no sea un requisito insoslayable en las disciplinas dedicadas a esa tarea, continúa siendo un componente de gran relevancia dentro de ellas.
Por ende, cuando se relee la nota periodística, al referirse al chino clásico como "caracteres chinos antiguos" no sólo es una afirmación imprecisa desde lo lingüístico, sino que ignora su estatuto como lengua transnacional de la alta cultura del Este Asiático.
Más aún: aquí no estamos meramente ante un sistema de escritura “del pasado”, sino frente a una matriz intelectual que estructuró la vida política, espiritual y filosófica de múltiples culturas durante más de dos mil años y que, como tal, continúa ejerciendo influencia en esas regiones, particularmente en el ámbito letrado.
En el caso de China, esta lengua continuó usándose formalmente hasta bien entrado el siglo XX. Progresivamente fue desplazada por el chino vernáculo, pero, sólo tras las reformas lingüísticas de la era republicana, particularmente durante la era maoísta.
Entender este trasfondo –tomarle el peso– es esencial para recuperar el sentido humanístico y filológico que posibilitan el acaecimiento de los estudios sinológicos y niponológicos; y, por lo demás, su obstinación al reduccionismo a meros pertrechos para el análisis estratégico contemporáneo.
Si bien no es de nuestro interés abrir más preguntas, cabe señalar otro par, a propósito de lo dicho: ¿cuál sería, en rigor, la diferencia -y, en ello, la especificidad- entre un congreso de Sinología y otro de Relaciones Internacionales cuyo eje temático sea China? ¿O deberíamos pensar que lo sinológico implica una disposición más profunda, una voluntad de comprensión crítica que trascienda la lógica de la utilidad y se arraigue en el estudio serio, situado y riguroso de la tradición cultural china? Y, en esta línea, ¿qué contaría como una aproximación distintivamente latinoamericana a la Sinología?
Por ahora, solo cabe señalar que la fragilidad de esta diferenciación no constituye un detalle menor, sino más bien un signo de crisis en la propia delimitación del campo de los Estudios sobre Asia en Chile.
Una última cuestión, a modo de corolario.
Hoy, en Chile, las disciplinas que abordan el Asia desde las Humanidades son vistas como marginales, si no directamente irrelevantes. La razón no estriba por la calidad o cantidad del trabajo desarrollado; tampoco es la falta de una comunidad académica activa. Más bien, nos encontramos frente a una deslocalización o exterioridad de estas disciplinas, respecto a la lógica funcionalista en que se ha cifrado los Estudios Asiáticos en Chile.
El gran riesgo -o desafío, si se prefiere en otro registro- es que la metáfora de “Chile como puente con Asia” (tan repetida como vacía) termine por justificar enfoques que desnaturalizan el sentido profundo y la vocación original de campos como la sinología: a saber, pensar, problematizar y descentrar las categorías desde las cuales se construye el conocimiento sobre el Otro.
Queda ahí la invitación.