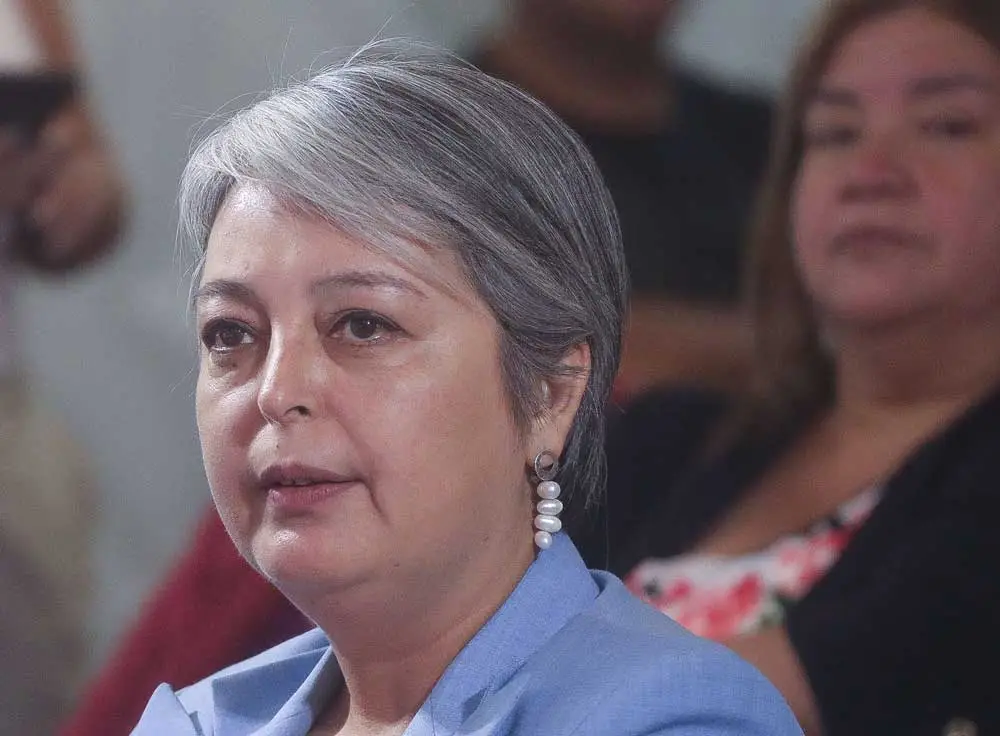Olvidando Octubre
Es importante revisar las reacciones iniciales del gran empresariado ante la rebelión social que estalló el 18 de octubre, porque dan cuenta que se reconocía una evidente crisis social en el país, producto de las desigualdades.
El jefe de la CPC, Alfonso Swett, declaraba el 9 de noviembre que el empresariado debía sumarse a la búsqueda de soluciones y evaluar un pacto social entendiendo las demandas detrás del estallido; incluso, recordando al Padre Hurtado, dijo que había que “meterse las manos al bolsillo, hasta que duela”. Por su parte, A. Luksic señaló su disposición a “aceptar el impuesto al patrimonio al 1% más rico del país”.
Desde la política, baste recordar la conversación filtrada de la Primera Dama de la época, Cecilia Morel: “Mantengamos la calma, disminuyamos nuestros privilegios y compartamos con los demás”.
Lo anterior evita traer datos concretos sobre las desigualdades, y privilegios evidentes en que vivía el oasis chileno de las clases altas. Y también permite evidenciar que el “estallido social” no fue una estrategia K-Pop, ni una intervención Chavista o marciana.
Es bueno reflexionar desde un enfoque de derechos humanos lo ocurrido, pues se ha ido imponiendo un relato no sobre las masivas manifestaciones en todo el país, con su cabildos en plazas y calles, sus discusiones en los centros de trabajo y en los medios de comunicación, relativas a las demandas por déficit en vivienda, las pensiones, la salud, hasta los cobros abusivos del TAG; sino más bien con énfasis en “los actos delincuenciales” que, aunque existieron y perjudicaron a sectores de la población, esos delitos tampoco se pueden combatir violando los derechos de la población.
Es interesante lo que señaló la Encíclica Redemtor Hominis de Juan Pablo II, ya en 1979: “En verdad, es un hecho significativo y confirmado repetidas veces por las experiencias de la historia, cómo la violación de los derechos del hombre va acompañada de la violación de los derechos de la nación, con la que el hombre está unido por vínculos orgánicos como a una familia más grande”.
En un sentido similar N. Lechner en 1983 señalaba que, el sentido de comunidad es posible cuando hombres y mujeres se reconocen viviendo en una colectividad como seres libres e iguales y ahí “recién entonces reconocemos, en la violación a los Derechos Humanos, un ataque no sólo contra el individuo sino contra la sociedad misma”
De lo anterior, es importante decir que quienes niegan hasta hoy las violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos -sean sistemáticas o no- y las deforman como “represión a delincuentes”, “defensa del estado de derecho” o “reacción inevitable ante el caos”, no logran comprender que una nación es -o debe llegar a ser- una comunidad en que el trato sea igualitario y digno para todos y todas.
El negacionismo, más la distorsión de las causas y las supuestas intenciones subversivas de las manifestaciones de protesta, sólo evidencian la incapacidad -no de la democracia, sino de quienes son sus representantes- para emprender soluciones a esas demandas e insistir en restaurar al viejo orden que provocó la rebelión social.
Los Derechos Humanos, en su idea de integralidad, demandan el respeto a las libertades individuales como a los derechos sociales, entre otros. Un orden formal que es defendido con violaciones a los derechos humanos, no solo enceguece a manifestantes o abusa sexualmente de detenidas, evidencia que el control democrático sobre los agentes de ese orden está permeado por los intereses de quienes tienen más poder, y no ven en ello la necesidad del pacto social y político.
Es por eso que la salida política de convocar a una Convención Constitucional fue parte de las decisiones acertadas para transformar ese orden y avanzar en constituir la comunidad de hombres y mujeres libres e iguales en derechos.
La rebelión social demostró, como muchas recomendaciones de los organismos internacionales con anterioridad a octubre del 2019 señalaban, que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estaban siendo vulnerados en un Estado democrático.
Estado que venía evidenciando signos de corrupción entre las policías, FFAA, poder judicial, parlamentarios, administración pública y el gran empresariado, que mostraban una bajísima legitimidad en la opinión pública. Esa debilidad mostraba su ausencia también en la periferia del “oasis”, con un repliegue estatal que solo se consigue con más inversión pública.
No tenemos como país un compromiso decidido respecto del respeto a los Derechos Humanos, y un sector del país lo trata como una “ideología” y no una base de convivencia democrática; se caracteriza a la ONU de “marxista”, y algunos abogan por la necesidad de “retirarse del Consejo de Derechos Humanos”, “eliminar el INDH” y se declaran simpatizantes “antiderechos culturales reconocidos por la ONU”.
Creen también que muchas de las más graves violaciones a los derechos humanos eran necesarias en los primeros años de dictadura, o que para “pacificar la Araucanía” se hará todo lo necesario sin importar los “efectos colaterales” sobre la población. Estamos ante una evidente incomprensión de los Derechos Humanos, o simplemente ante la devaluación de ellos en la convivencia democrática.
De lo anterior, se hace necesario que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales, y no relativice las violaciones de los derechos fundamentales ocurridas en la rebelión social, con mayor razón estando en un régimen democrático.
Una propuesta de instancia de calificación a las víctimas de las más graves violaciones, una política de reparación integral y las medidas de no repetición -que están comprometidas en los acuerdos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, serían un paso sustantivo para construir esa comunidad de iguales en derechos y dignidad, pues de otra manera es la nación la vulnerada.