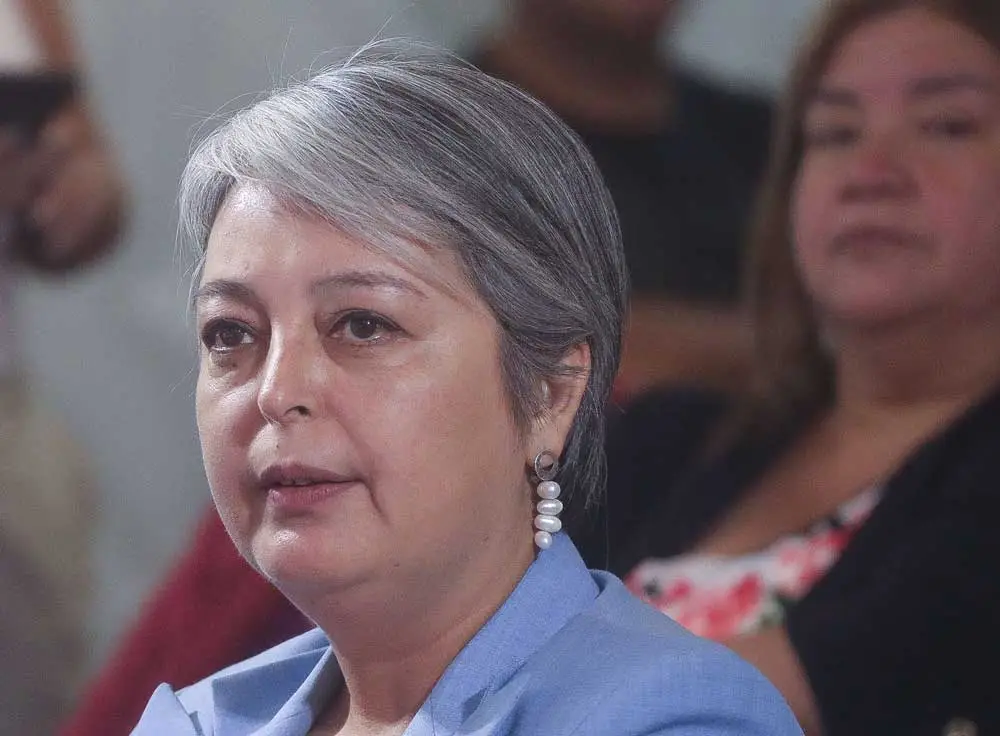Cuando la obediencia frena el crecimiento
Si a un niño se le permite preguntar, explorar y equivocarse, florece la creatividad. Si se le exige obedecer sin pensar, aprende a no arriesgar. Así se apaga el fuego del descubrimiento.
Chile, con su educación jerárquica y normativa, sigue privilegiando lo segundo. En demasiadas aulas la regla tácita es “no te salgas del cuaderno”: memoriza, repite, rinde. Con ese molde, la curiosidad se marchita y la innovación -que nace de la duda, el juego y la iteración- se vuelve excepción.
Esto no es solo un problema pedagógico; es un lastre económico. Los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025 -Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt- mostraron que el progreso sostenido proviene de ecosistemas que liberan la innovación.
Según el comunicado oficial de nobelprize.org, el galardón fue otorgado “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”, reconociendo a Mokyr “por haber identificado los requisitos previos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico” y a Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa”.
Mokyr, con su mirada histórica, sostiene que las sociedades que transformaron el conocimiento en práctica social -preguntar, experimentar y compartir- lograron sostener el desarrollo en el tiempo. Aghion y Howitt, por su parte, demostraron que el crecimiento surge cuando las nuevas ideas reemplazan a las antiguas, y cuando las instituciones favorecen la competencia, la difusión del saber y el aprendizaje continuo.
La discusión económica chilena, marcada por una cultura empresarial rentista y una riqueza basada en la minería extractiva, está atrapada en una consigna que repiten como dogma: menos impuestos, más flexibilidad laboral y menos regulaciones.
Pero la evidencia demuestra que el crecimiento no depende de cuán barato sea producir, sino de cuán capaces somos de generar nuevas ideas. No hay reforma tributaria que sustituya una cultura que premie la imaginación, la cooperación y la iniciativa.
Si queremos un país innovador, debemos partir por las aulas. Necesitamos seguridad psicológica, donde el error se convierta en oportunidad de aprendizaje y no en motivo de vergüenza. Autonomía guiada, que permita a los estudiantes desarrollar proyectos reales y pensar por sí mismos. Y tiempo para la curiosidad, reemplazando la burocracia y el exceso de contenidos por más investigación, arte y exploración. Pasar del profesor que “controla” al que orquesta, y del estudiante que “cumple” al que crea.
Mientras otros países fomentan ecosistemas abiertos y colaborativos, en Chile seguimos evaluando con pruebas estandarizadas y temiendo al cambio. Los laureados de este año advierten que la innovación sólo florece cuando el conocimiento se difunde y la competencia es justa. La clave no está en desregular indiscriminadamente, sino en diseñar instituciones que promuevan tanto la creatividad como la equidad.
Chile no crecerá por decreto ni por incentivos fiscales. Crecerá cuando el trato cotidiano en hogares y escuelas cambie de eje: menos miedo, más confianza; menos jerarquía, más diálogo; menos castigo al error, más iteración.
Porque la innovación no nace del control ni del miedo. Nace del asombro y la curiosidad.
Y el asombro y la curiosidad… se educan.