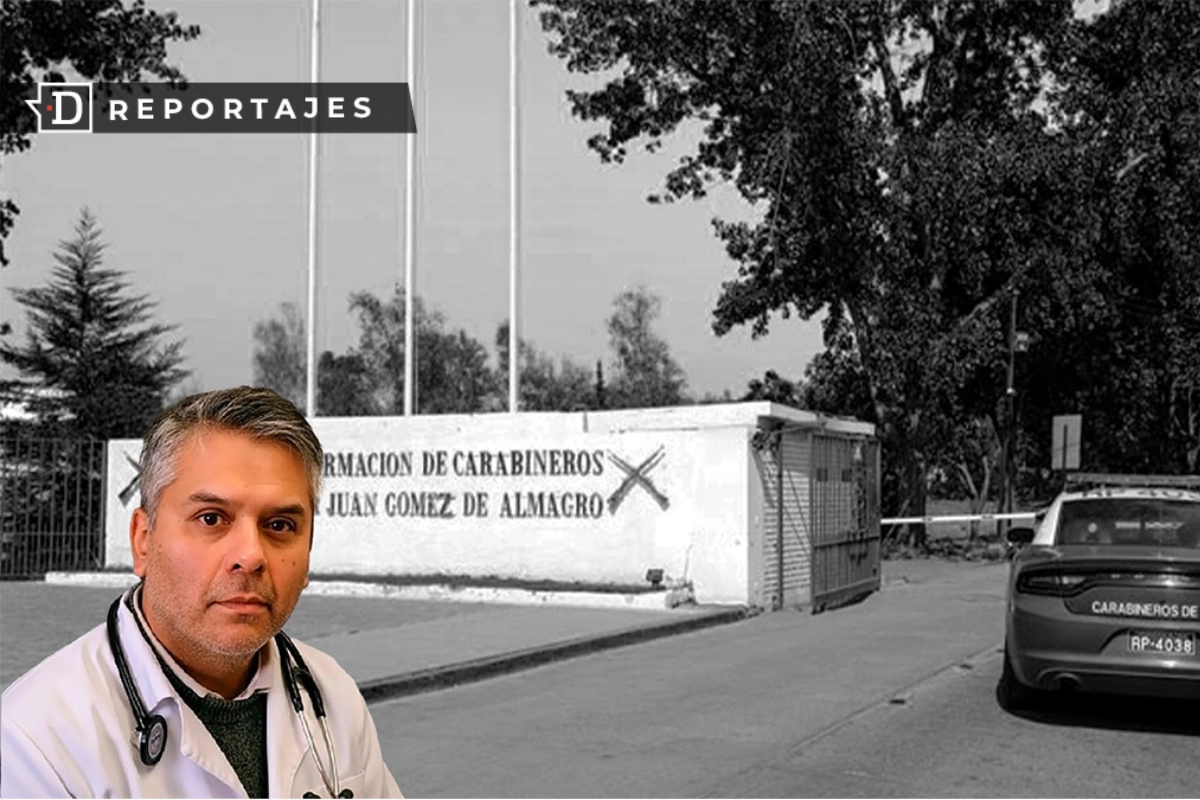Lo narco en Chile: Una mirada desde el día contra la desaparición forzada
Lo “narco” ha sido protagonista de la discusión política en Chile y hoy vuelve a instalarse como estrategia geopolítica internacional con el intervencionismo estadounidense en Venezuela. Su añeja actualidad en el escenario macro y micropolítico demuestra que no sólo exige relevar las historias de vida que tienden a olvidarse tras las “cifras” o “daños colaterales” y que, en el plano científico y mediático, agudizan la deshumanización resultante del mercado de la violencia, como señala la investigadora mexicana Rossana Reguillo.
El contexto del Día Contra la Desaparición Forzada, conmemorado el pasado 30 de agosto, nos obliga a construir un relato común latinoamericano para reconocer que “lo narco” no remite a “estados fallidos”, sino a una pieza fundamental de la fundación y gestión del orden en el contexto de las democracias neoliberales: la dependencia química, el terror y la desaparición forzada como mecanismos paraestatales de gestión de la vida social.
En 1971 Richard Nixon, presidente de EUA, popularizó y decretó la “War on Drugs” o “guerra contra las drogas”, utilizando los medios de comunicación como plataforma mediática, reconociendo el serio problema de salud pública que vinculaba el retorno de los soldados de Vietnam y el aumento de movimientos contraculturales al consumo de heroína, marihuana y otros estupefacientes.
Cuatro años más tarde, en noviembre de 1975, se conocería formalmente el acuerdo entre los ejércitos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la infame Operación Cóndor, bajo la ya reconocida influencia estadounidense. En 1973, el mismo año del Golpe en Chile, los Estados Unidos formalizaría la creación de la DEA (Drug Enforcement Administration), órgano encargado de infiltrar países asociados a la producción de drogas como México, Colombia y Afganistán.
Es sabido que entre el 64 y los 90 se desarrollarán las dictaduras como mecanismos de desaparición de enemigos políticos. Sin embargo, en Colombia, México y Perú se desatarán procesos de eliminación de disidencias políticas, grupos sociales indígenas y campesinos a través de un mecanismo pocas veces recordado, las denominadas “Guerras Sucias”. Connivencia entre operadores políticos y grupos paramilitares asociados a bandas criminales que continúa vigente.
Pese a que la diferencia entre el sur y el norte pocas veces es abordada de manera seria -cuando no está maqueteada por la espectacularización del terror narco en plataformas de consumo como Prófugos o Narcos-, la relación entre “dictaduras” y “guerras sucias” comparte un mismo fenómeno político vigente en ambos hemisferios.
Me refiero al uso de la dependencia química y del terror/horror por parte de fuerzas paraestatales como tecnologías y estrategias de gestión controlada de poblaciones históricamente empobrecidas y violentadas. Pero también se manifiesta en una consolidada infraestructura de producción y circulación de capitales, con capacidad de reorganizar las estructuras financieras tanto a escala regional como local.
No sólo podemos recordar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa secuestrados y asesinados por el narcotráfico en complicidad con integrantes del ejército y del gobierno en México. Hace apenas un par de semanas el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe ha sido procesado por casos de extorsión, revelando su colaboración con cárteles y paramilitares en el caso de desapariciones y asesinatos de jóvenes pobres, posteriormente presentados como integrantes de guerrillas en el caso de 6402 falsos positivos.
La semana pasada los medios de comunicación brasileros titularon con la siguiente frase la mayor operación de seguimiento de dineros del Primer Comando de la Capital (PCC): “el crimen no estaba en la favella, sino en la Faria Lima”, el mayor centro financiero del país. Centro corporativo dónde se rastrearon 42 intermediarios de dineros provenientes del mercado ilegal.
Caso parecido el que remece a Milei y el pago de “coimitas” al mercado de fármacos en el caso de Discapacitados. Hechos que exponen con claridad que no hablamos de “casos de corrupción” sino de una estructura sofisticada de conversión de la violencia ilegal estallada en poblaciones, barrios empobrecidos y tráficos de seres humanos en capitales diversificados en el mercado formal.
En Chile es preocupante que, teniendo los antecedentes existentes de producción y tráfico de cocaína al interior del ejército durante la dictadura de Pinochet, y la investigación sobre el uso de la dependencia química como mecanismo de despolitización de barrios y poblaciones, hoy pueda ser “sorprendente” la infiltración del tráfico de drogas en aviones de la fuerza aérea chilena, la circulación de armas del ejército al crimen organizado, la candidatura de narco-abogados como representantes de partidos ligados a “tradiciones conservadoras” como Republicanos, o la masificación de comunidades terapéuticas ligadas a iglesias de la misma facción política.
El contexto chileno da cuenta que “lo narco” hoy no sólo desvela la producción y circulación de drogas, sino una delicada infraestructura económica, política, social, sanitaria, moral y religiosa, con una siniestra capacidad efectiva de gestión de la precariedad y la violencia cotidiana en barrios y poblaciones.
Durante el año 2015, como educador de un programa del Estado, presencié cómo el narcotráfico comenzó a ampliar su injerencia en poblaciones del país. Uno de mis estudiantes fue asesinado por una banda de narcotraficantes, inaugurando una larga y violenta conflictividad que, hasta la fecha, sigue dejando acribillados en todo Chile.
Los acusados de asesinarlo, y contra quiénes se desquitó la población con violencia, fue mediáticamente victimizados por el programa “En su Propia Trampa” de Canal 13: la banda narco “Los Chubis”. Dos años después, el “Tío Emilio”, diría públicamente que “faltó investigar más”.
La operación televisiva no sólo fue un “error” de prensa, sino también una puesta en escena dónde falleció un vecino de la población en vivo y en completo anonimato. Cabe destacar que antes de que ese asesinato ocurriera, habían sido denunciadas prácticas de detención ilegales que carabineros realizaba a bandas rivales en beneficio de otras, desnudando una guerra singular entre ladrones, narcotraficantes y policías que caracterizará el contexto chileno.
“Lo narco” no son casos excepcionales relacionados con drogas en barrios empobrecidos, es una sofisticada estrategia económica y política a través de la cual se ejerce violencia para-estatal contra territorios y grupos sociales históricamente marginados para buscar acumular y diversificar modelos de consumo y desarrollo. Como ha señalado la investigadora Ainhoa Vásquez, incluso redefine las matrices de género y masculinidad.
Es un mecanismo de larga data que exige que no olvidemos su historia reciente, y menos a todas y todos quiénes han sido desaparecidos en México, Colombia y Latinoamérica. Pero, sobretodo, que no olvidemos las pequeñas historias de quiénes quedan a merced de “lo narco”. De ese complejo posindustrial de producción de terror y horror, guerras e inversiones fantasmas que sigue alimentando una falsa y nunca validada idea de “bienestar social” basado en “mayor seguridad”.