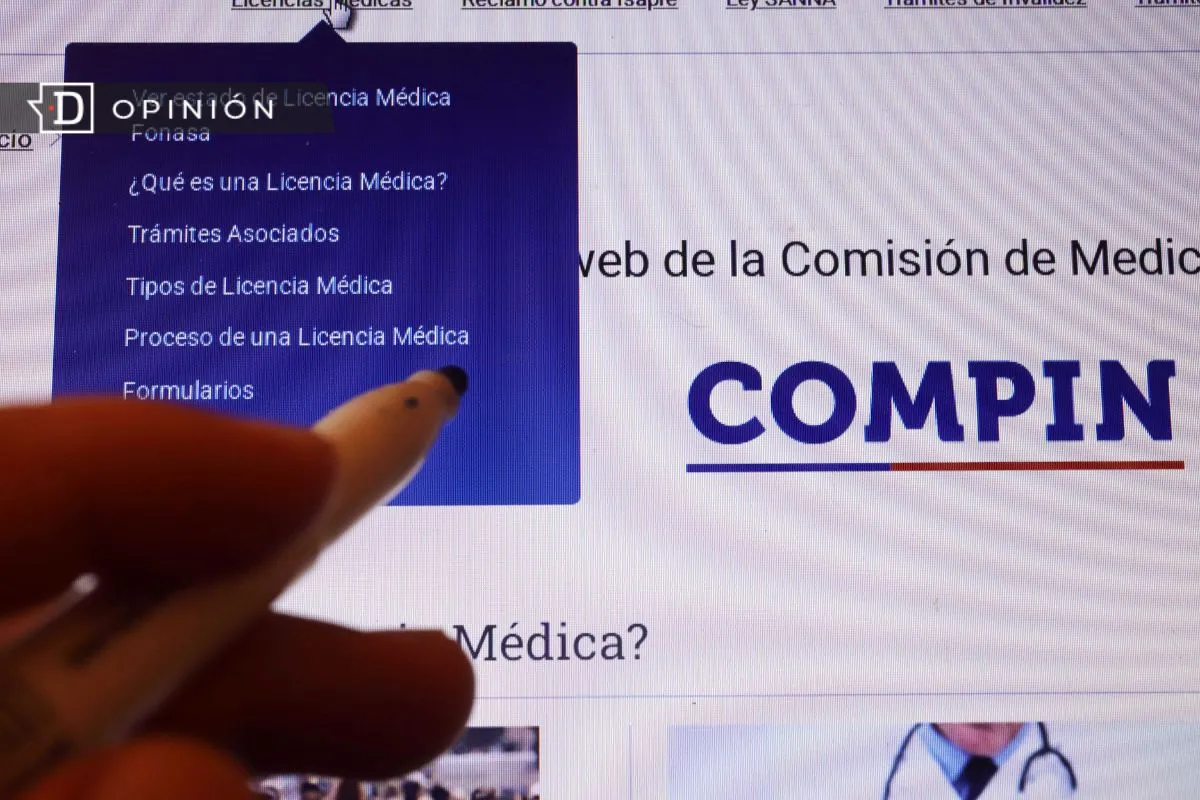
Licencias médicas y el grito ahogado de un sistema laboral enfermo
En Chile, la licencia médica no es simplemente un certificado que autoriza el reposo. Muchas veces, representa un acto de resistencia silenciosa, una válvula de escape en un sistema laboral que asfixia lentamente.
Detrás de ese papel firmado por un profesional de la salud, rara vez se oculta solo una gripe o una dolencia física; con frecuencia esconde el agotamiento profundo de cuerpos y mentes llevados al límite, y la necesidad urgente de un respiro que las vacaciones legales, por su escasez y rigidez, no permiten.
La realidad es incómoda: Chile cuenta con uno de los regímenes de vacaciones más limitados del mundo desarrollado. Quince días hábiles -apenas superan las tres semanas reales- para quienes no han cumplido una década en la misma empresa, palidecen frente al promedio de los países de la OCDE, donde el estándar supera holgadamente las cuatro semanas.
Sin embargo, el problema no es solo la escasez de días. El verdadero laberinto aparece al momento de intentar usarlos. Coordinar vacaciones en nuestro país suele ser una tarea desgastante, cruzada por la voluntad del empleador y una cultura laboral que ve el descanso como una amenaza más que como una necesidad.
El Código del Trabajo otorga al empleador la facultad de decidir sobre la mitad del período vacacional, según las "conveniencias del servicio". En la práctica, esto se traduce en trabajadores que deben suplicar, negociar o, simplemente, resignarse a tomar vacaciones cuando la empresa lo permite, no cuando más lo necesitan.
Tomar un descanso en enero, durante las Fiestas Patrias o en un fin de semana largo suele ser una batalla perdida de antemano, especialmente en sectores donde la cobertura de turnos o la "continuidad operacional" se usa como argumento para negar derechos básicos.
A esta dificultad estructural se suma un fenómeno todavía más insidioso: el miedo a pedir vacaciones. En muchas organizaciones persiste una cultura de presentismo tóxico, donde descansar puede ser interpretado como una señal de debilidad o descompromiso.
La idea de que tomarse unos días es un privilegio que interrumpe la productividad termina por desalentar a muchos. Los trabajadores no solo deben enfrentar la posibilidad de un “no” constante, sino también cargar con la ansiedad de ser vistos como poco profesionales. Así, el estrés de planificar el descanso se suma al estrés del trabajo mismo.
En este contexto, la licencia médica aparece como una especie de último recurso, un mecanismo de descanso forzado que escapa al arbitrio del empleador. Para miles de personas, representa la única forma efectiva de detenerse sin pedir permiso, sin justificar la necesidad de desconectarse más allá de un diagnóstico.
Cuando el cuerpo colapsa tras meses de exigencia continua, cuando la angustia por faltar al cumpleaños de un hijo o por no poder cuidar a un familiar enfermo se vuelve insoportable, la licencia médica se convierte en una respuesta inevitable. No se trata únicamente de fraude -aunque este exista-, sino de una respuesta sintomática a un sistema laboral que ha hecho del descanso un lujo, y no un derecho fundamental.
Esta situación no puede seguir interpretándose como un problema aislado. Es, en realidad, la expresión más cruda de una falla estructural profunda. Es el resultado de un marco legal que entrega un poder desproporcionado a los empleadores para definir cuándo y cómo descansan sus trabajadores. Es también el reflejo de una cultura empresarial que castiga la pausa y valora la hiperdisponibilidad, ignorando que las personas descansadas son más creativas, productivas y comprometidas.
Y es, por último, el síntoma de una política de salud laboral que reacciona solo cuando ya es tarde, cuando el daño físico o mental ha obligado a intervenir con certificados y medicamentos, en vez de prevenir con pausas programadas, ambientes saludables y jornadas razonables.
Las licencias médicas utilizadas como reemplazo de las vacaciones no son la raíz del problema, sino su expresión más dramática. Son el grito ahogado de trabajadores atrapados en una maquinaria que no se detiene, que solo responde cuando el lenguaje del cansancio se traduce en patología diagnosticada.
Ante esto, urge una transformación profunda. Es necesario ampliar el número de días de vacaciones legales, acercándonos a estándares internacionales que reconocen el valor del descanso como parte de la salud integral. Es fundamental devolver al trabajador mayor autonomía sobre su calendario, limitando la discrecionalidad patronal que convierte el descanso en una moneda de cambio.
Y es crucial promover una nueva cultura del trabajo, donde tomarse vacaciones no sea motivo de culpa ni de represalias, sino una práctica habitual, planificada y valorada como esencial para el bienestar individual y la sostenibilidad colectiva.
Mientras no abordemos la raíz del problema -la sobreexplotación y la rigidez que impide descansar a tiempo-, seguiremos usando licencias médicas para apagar incendios que podrían haberse prevenido con pausas a tiempo. La salud de los trabajadores, y la del propio sistema productivo, dependen de que dejemos de ver el descanso como un favor, y lo reconozcamos como lo que es: una condición básica de justicia laboral.




