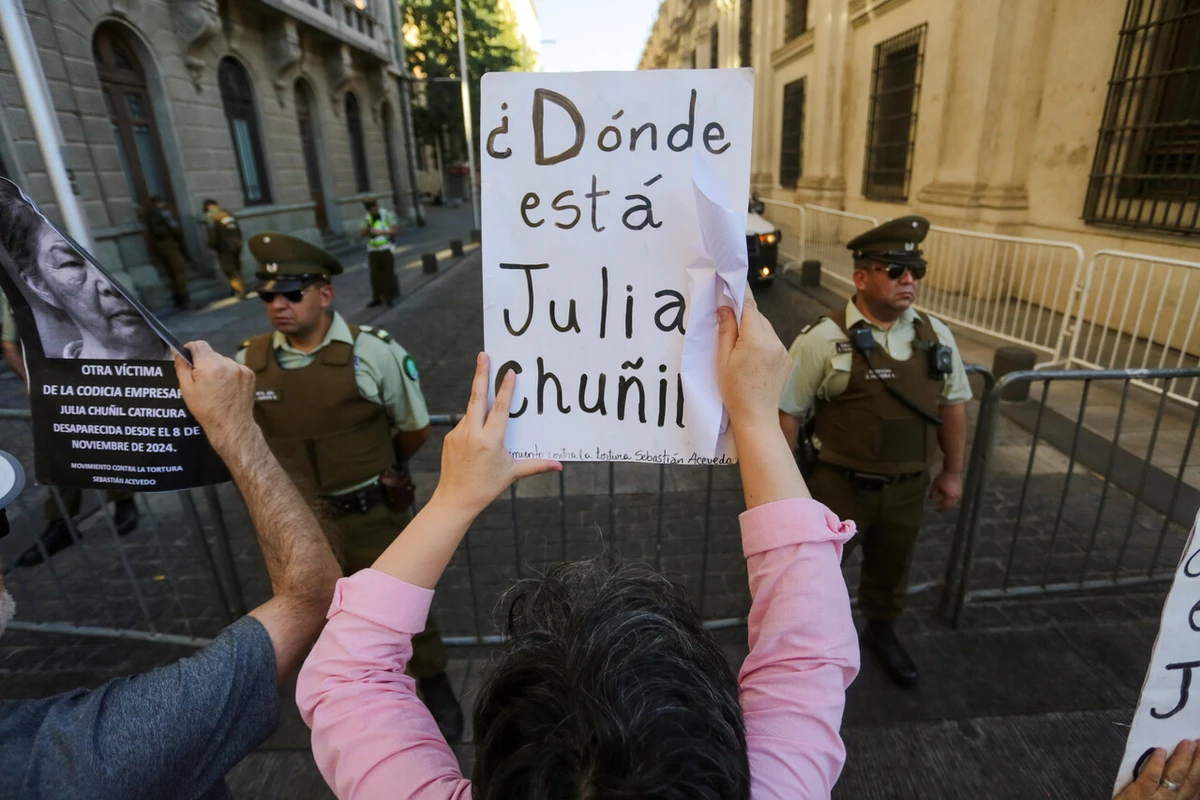Educación médica con sentido estético
La belleza ha sido una preocupación humana desde tiempos pretéritos. Aristóteles expresó su encanto, reflexionó acerca del origen y su impacto, señalando que su apreciación era propia de la naturaleza humana, estableciendo que esta enriquece pensamiento y espíritu.
Concebir la salud, según la definición más utilizada, implica un completo bienestar físico, mental y social y no sólo el no adolecer enfermedad. Así, para alcanzar y mantener una salud plena, los profesionales deben intentar comprenderse a sí mismos y, por supuesto, a sus pacientes como seres humanos que viven en contextos sociales específicos y tienen necesidades particulares.
Por ello, la educación debe tomar en cuenta el resolver las grandes preguntas que la filosofía occidental sugiere relevar desde hace tiempo: ¿qué significa ser humano? ¿cómo llevar una buena vida?. El propio Aristóteles utilizó el término eudaimonía, que hoy preferimos denominar florecimiento, para describir un estado en el que todos los aspectos de la vida son buenos. Evidentemente, alcanzar esa plenitud requiere elementos más allá de la apreciación estética: familia, amigos, vivienda, entre otros.
Formar profesionales es una oportunidad para aproximarse al florecimiento, dado que a partir de propuestas específicas podemos rozar aspectos personales y relacionales contribuyendo a la formación de la identidad profesional y al desarrollo humano.
Así, la concordancia entre conceptos actuales de salud, formación de la identidad profesional y nociones de desarrollo personal, ha potenciado cambios en la formación de futuros médicos en distintos lugares. Esto, más evidencias científicas acerca de cómo ciertas formas de desarrollo personal tributan al bienestar personal, permitieron introducir innovaciones desde el año 2017 en la Universidad de Valparaíso.
La incorporación de experiencias estéticas ligadas al arte, a la exploración en museos y galerías en cursos optativos y obligatorios ha facilitado la expresión de estudiantes y sus grandes preguntas sobre el quehacer humano de la medicina, ellos mismos y su rol, así como, permitirles procesar emociones, explorando perspectivas y cuestionando situaciones arraigadas en la cultura.
Particularmente, el año 2024 comenzó un programa intensivo que permite a estudiantes de últimos años explorar diversas metodologías basadas en arte para reflexionar sobre lo humano. En el presente año la gratificante visita de la primera alumna de intercambio en estas lides, la Dra. Mariana Michelsen, residente de tercer año de medicina familiar en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, refleja en su testimonio la experiencia formativa de educación médica basada en arte:
Para mí, arte y medicina siempre han estado profundamente entrelazados. En mi perspectiva, el cuerpo humano es la máxima expresión del arte, y la medicina un oficio, una práctica humana hermenéutica, donde el médico observa, explora e interpreta al ser humano, como un artista estudia una obra, reparando en detalles que pueden ser imperceptibles para otros, escuchando el susurro del sentido de cada trazo. Es así, como el profesional debe buscar restaurar el equilibrio preexistente, la integridad del estado oculto de la salud.
Exponerme al arte, visitas a museos y galerías, literatura, poesía, cine, filosofía, medicina gráfica y prácticas de atención plena propuestas desde el laboratorio de medicina narrativa, con el enfoque del humanismo médico me permitió un acercamiento a la condición humana. Percibo un llamado a humanizar la medicina por medio de una mirada holística del paciente, en la que lo reconozcamos como ser humano con una serie de particularidades dentro de su contexto e historia.
Desde el arte y visitas a museos y galerías, me sumergí en diversas obras como los diálogos entre el intento de cautivar la eternidad en el realismo de Claudio Bravo con el gesto gráfico, espontáneo y expresivo de Max Sir en La Forma del Tiempo. Así como la sutil intersección entre la abstracción y la figuración de la serie de grabados (1960-1974) de Eduardo Vilches. Admiré el relato colectivo que entreteje un lienzo de formas y colores que narran sin palabras lo más profundo de las almas de su historia del Bordado Colectivo de Las Bordadoras de Isla Negra.
Disfruté de la sinfonía de trazos y texturas centradas en la diversidad, identidad y memoria del territorio en la muestra colectiva de grabadores de la Región de Valparaíso en Tinta y Territorio. Me abstraje en las atmósferas oníricas que insinúan presencias como parte de su figuración simbólica en una sección de la colección Divertimento de Mario Toral. Esto me permitió ahondar la mirada en posibles percepciones e interpretaciones de quien observa desde el otro lado de la obra, así como al otro lado del escritorio del consultorio.
Tuve la oportunidad de adentrarme en la cruda y profunda humanidad, la lucha interna y la vulnerabilidad humana narrada por Mijaíl Bulgákov en su libro Morfina. Fue un recordatorio de que no siempre curamos, pero podemos reducir el sufrimiento, mejorar la calidad de vida, conocer particularidades de quienes atendemos y acompañar en momentos complejos.
Leí Canto a mi mismo de Walt Whitman, que bajo el lente de esta asignatura, resaltó la importancia de ver a los pacientes como seres humanos formando parte de un contexto más amplio. Fue una invitación a ver integralmente las personas, evitando la fragmentación y entendiendo la existencia humana como un todo compuesto de lazos indivisibles. Percibí la propuesta de una visión filosófica y poética de Whitman semejante a la ideología de la asignatura: la salud como una armonía entre cuerpo, mente y entorno, lo que se podría interpretar como un precursor del modelo biopsicosocial de la medicina.
Desde el cine aprecié relatos que enfatizaban la importancia de la compasión y la moralidad en la práctica clínica, la necesidad de escuchar y comprender la historia de cada persona, recordándome esencialmente la profesión sustentada en la relación humana. En El estado oculto de la salud de Gadamer pude reconsiderar la importancia de la salud en la vida cotidiana facilitándome entender la medicina como arte donde el profesional debe interpretar el estado del paciente, considerando historia, contexto y subjetividad.
En este recorrido leí, escribí, pinté y hasta creé mi propia obra de medicina gráfica sobre mi abuela, una experiencia que me conectó profundamente con mis raíces. Toda esta vivencia me ha significado un despertar a un universo de oportunidades en la medicina, visualizando infinitas posibilidades de entrelazar humanidades, arte y medicina. Al buscar entender narrativas de otros, me encontré con mi propia historia, lo que me ha permitido florecer. Ahora sé que puedo transitar mi camino médico sin abandonar esta parte sensible, creativa y humana que también soy. He aprendido que crear también es cuidar, y que escuchar la historia del otro -o contar la propia- puede ser un acto profundamente sanador.
El testimonio corrobora que la educación de quienes se preparan para atender y acompañar las dolencias de salud de la población no sólo deben estar guiadas por el más alto estándar técnico, sino debe ser complementada con otros saberes, que tributen al bienestar y desarrollo personal de quien se educa.