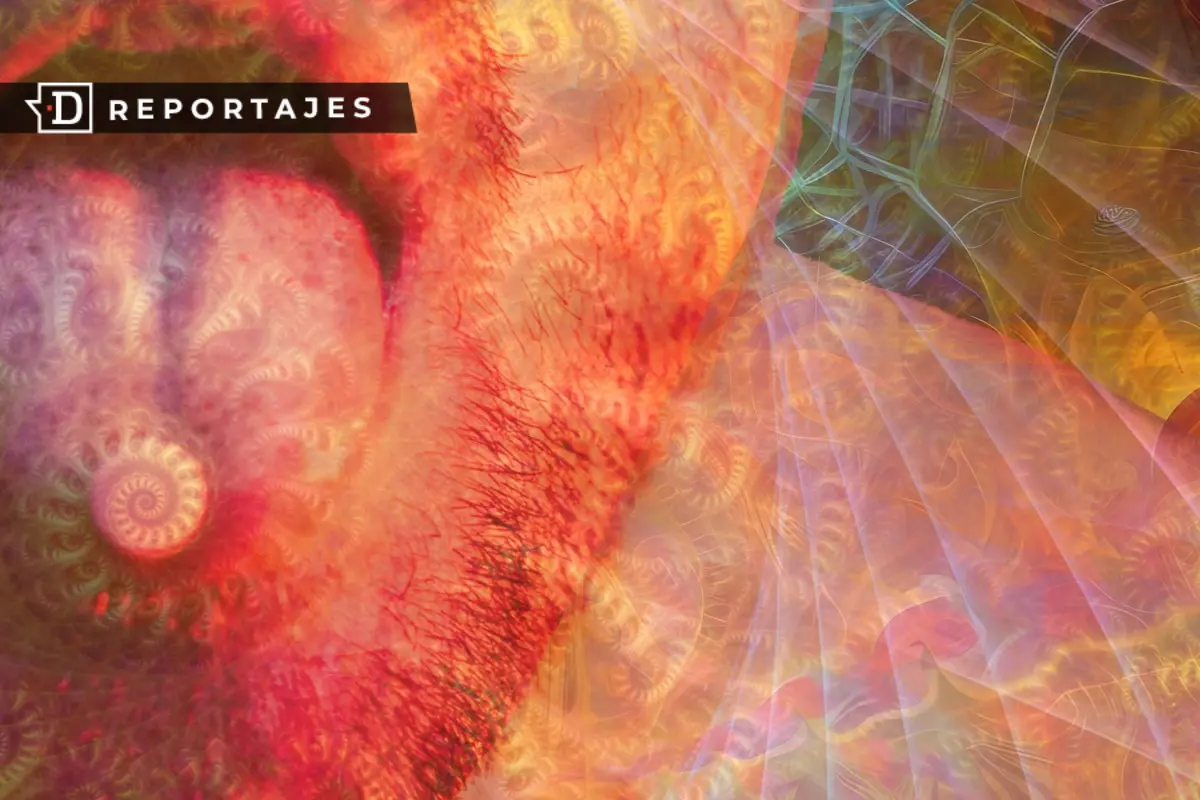Subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos: "Logramos liberar más de 10 mil cupos en jardines infantiles"
El proyecto de modernización de la educación parvularia está en su fase final de tramitación en el Congreso Nacional, y las autoridades de la administración del Presidente Gabriel Boric proyectan que la iniciativa se aprobará con bastante consenso entre los parlamentarios durante las próximas semanas.
Esto se suma a una larga historia de 160 años de formación preescolar pública en nuestro país que no solo es relevante como nivel para el sistema educativo en su conjunto, sino que posiciona a la estructura como un referente latinoamericano en la materia.
Identificación y reconocimiento fuera de la Junji
Una de las principales características de la propuesta, que de aprobarse podría entrar en funcionamiento a fines de este año, es la sistematización, registro e identificación de la oferta a propósito de la regulación a las matrículas múltiples, lo que inicialmente ya aumentó en 10 mil cupos la accesibilidad de la población a jardines infantiles.
Otras indicaciones dicen relación con la legalización de modalidades privadas alternativas a la Junji a través de la estandarización de los criterios educativos, sector en donde se educan más de seis mil niños en 517 programas. Asimismo, se extiende el plazo para que los establecimientos obtengan su Reconocimiento Oficial hasta 2034.
En entrevista con El Desconcierto, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, comentó estos detalles y los relacionados al impulso del proyecto de Sala Cuna Para Chile, que busca conciliar los derechos laborales de las mujeres con las necesidades educativas de la primera infancia, además de despejar los mitos que envuelven la adjudicación de matrículas en recintos pedagógicos preescolares.
Más cupos con sistematización inicial previa al proyecto
-¿Cómo ha sido este proceso para aprobar el proyecto de ley que moderniza la oferta de educación parvularia?
Estamos bien contentos, porque efectivamente el proyecto ha ido avanzando de manera progresiva. Estamos ya en la fase final, yo diría también con bastante consenso. No hay discusión de que era necesario generar un proyecto que pudiera dotar de herramientas al sistema para poder gestionar de una mejor manera su funcionamiento.
Era muy importante poder contar con un proyecto de ley que atendiera las características y particularidades que además presentan desafíos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de los datos del sector que permiten efectivamente a la política pública tomar mejores decisiones. También aborda la doble matrícula en los jardines infantiles, que es algo que se prohíbe en este proyecto de ley.
La iniciativa avanza en aumentar las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Educación, que es bien importante. Nosotros necesitamos hoy día, sobre todo en la oferta privada, identificar qué es aquello que debe ser considerado un establecimiento de educación parvularia.
-¿A qué se refiere con el problema de la doble matrícula que mencionó?
Cuando nos enfrentamos a este desafío a comienzos del gobierno, lo primero que hicimos fue revisar toda la información disponible y nos dimos cuenta que había niños que podían estar repetidos en el sistema.
Hablamos en el proyecto de duplicidad, pero en realidad había niños que estaban dos, tres, hasta cuatro veces matriculados en distintos jardines, porque por un lado no había conectividad entre los datos y además podías estar en dos instituciones distintas, por ejemplo ocupando un cupo en la Junji y estar asistiendo a un jardín Integra.
Hicimos un esfuerzo de articulación y gestión de toda esta información, sin tener todavía el respaldo del proyecto de ley, pero nos dimos cuenta que eso era muy importante. En ese ordenamiento inicial logramos liberar más de 10 mil cupos.
Imagínate lo que es eso si uno tuviera que pensar en cómo crecer en términos de oferta educativa. O sea, 10 mil cupos podrían ser tranquilamente 100 jardines infantiles. Es muy relevante este ordenamiento que hoy día va a quedar resguardado por la ley.
Hacía que, además, las listas de espera estuvieran distorsionadas, porque en el fondo se ocupaban espacios educativos que se creían ocupados, entonces al mirar la lista de espera había una percepción equivocada sobre la cantidad de cupos faltantes.
Cuando tú haces este ordenamiento, efectivamente liberas una cantidad de cupos muy importante. Y eso, que es una cuestión evidente, que es poder contar con datos fidedignos, era algo que no estaba regulado en el nivel. Por eso hablamos también de modernizar la oferta, porque las formas de funcionamiento que existían en términos de poca articulación son maneras muy arcaicas de gestionar el sistema.
Programas privados son importantes en la oferta
-¿Qué ocurre con el reconocimiento oficial de los establecimientos con programas alternativos?
El proyecto establece los requisitos para el reconocimiento oficial de los programas alternativos de la Junji. Esto es bien relevante en términos de que le va a dotar de una normativa, y también de una capacidad jurídica a programas que son una dimensión importante de la oferta, que responden de una manera mucho más flexible a las necesidades educativas.
Son programas que existen a lo largo de todo Chile, sobre todo en lugares donde hay dispersión geográfica, donde hay pocos niños, o donde efectivamente la oferta tradicional nunca va a poder llegar por este tipo de limitaciones.
Además, son programas que aportan con pertinencia cultural, porque responden a necesidades más territoriales, incorporan a la familia, tienen muchas bondades y esos programas no estaban regulados. Hoy día con este proyecto de ley los vamos a poder regular.
También se habla de la extensión del plazo para que los establecimientos puedan obtener el reconocimiento oficial. Eso también es importante, porque nos va a permitir homogeneizar mucho más los estándares de calidad que deben tener los establecimientos educativos para denominarse establecimientos de educación parvularia.
El reconocimiento oficial es un estándar, una certificación que da el Estado y que debe cumplir con requisitos de corte normativo, también técnico-pedagógico y de infraestructura. La infraestructura de la educación infantil, por las características de nuestros niños, tiene que tener características específicas, con muchos criterios de seguridad, ciertos metrajes, ciertas características de iluminación, todo eso va a estar regulado.
-¿Se plantea algún tipo de filtro para los profesores y profesoras?
Todo lo que tiene que ver con la dimensión técnico-pedagógica está bien regulado en la oferta pública, donde el personal que trabaja con los niños son educadores de párvulos, técnicos en educación parvularia, asistentes en la educación parvularia, gente que tiene certificaciones.
Necesitamos ordenar también toda la oferta privada, y regularla, sobre todo porque son espacios que además la gente paga. Lamentablemente, dado que está poco regulado, hay poco conocimiento de todo este mundo que existe de las guarderías informales, que a veces ofrecen un servicio que los padres desde el desconocimiento creen que es educativo, y la verdad es que no lo es.
Educación parvularia, un sistema complejo
-Ha habido algunas manifestaciones de trabajadoras de la Junji que reclaman falta de financiamiento y que quieren dignificar la carrera parvularia. ¿Esto está incluido en el proyecto?
No dentro de este proyecto, porque es un proyecto bastante técnico orientado a mejorar la eficiencia del sistema. Sin perjuicio de eso, es importante reconocer que efectivamente la educación parvularia es un sistema complejo, que tiene inequidades.
Tenemos una institución que surge en los años 70, que es la Junji, que tiene una forma de funcionar apegada al Estado. Tenemos otra institución que surge en la década de los 90, que es la Fundación Integra, que es una fundación privada que implementa políticas públicas con recursos públicos y, por lo tanto, eso va generando desde la perspectiva laboral y de la producción del servicio, muchas diferencias.
Existen también dos momentos en la historia de la educación parvularia donde se amplía la cobertura con el aumento de los jardines vía transferencia de fondos, que es una forma de financiamiento diferente. Todas esas características han ido generando efectivamente bastantes inequidades en el sistema, que es muy importante abordar.
Estamos trabajando en esto con un importante estudio que está haciendo el Banco Mundial para caracterizar el estado actual del financiamiento de la educación parvularia, y con eso poder pensar en cuáles serán las formas de avanzar de manera más orgánica para superar estas inequidades.
Niños migrantes que postulan a la Junji son menos del 5%
-Usted mencionaba que se van a liberar cupos para jardines infantiles. Hay personas que dicen que ha llegado mucha población migrante que ha utilizado estos cupos. ¿Esto es así?
Te agradezco la pregunta porque lo hemos aclarado en todas las instancias posibles, porque se instalan ideas que no son precisas y es relevante clarificar.
Lo primero es que tanto en Junji como en Integra, hay procedimientos para postular, es decir, hay una valoración de las condiciones de los niños y sus familias que permiten hacer un ordenamiento y una priorización. Nosotros, por una perspectiva de derecho, y porque también somos un país suscrito a tratados internacionales que resguardan el bienestar integral de los niños y niñas, no dividimos a los niños por su raza ni por su condición.
La condición de migrante muchas veces genera una condición de vulnerabilidad mayor porque tienen menos elementos a los cuales agarrarse. Entonces, tanto Junji como Integra hacen un ordenamiento cuando los niños postulan y establecen este índice de vulnerabilidad dentro del cual uno de los elementos, y ni siquiera es el más relevante, es conocer sus datos de origen.
Cuando analizas los datos de los niños migrantes que entran al sistema, es absolutamente residual. Estuvimos revisando los datos de los niños que postulaban, y eran menos del 5% de los niños que postulaban a la Junji Además, muchos de estos niños son chilenos aunque sus padres sean migrantes.
No hay una predilección, no hay un camino más corto ni una facilidad extra a la condición de migrante. Sí hay el análisis global de todas las características que conforman el entorno de los niños, donde esa es una realidad, pero no hay ningún elemento normativo que privilegie particularmente a los niños migrantes.
Nosotros somos un país que ha optado por adquirir aquella normativa, leyes nacionales e internacionales que suscriben que la sociedad reconoce y resguarda el bien superior de los niños y niñas. Y a eso no le pone apellido. Tenemos una opción, que ni siquiera es de este ciclo político, sino que viene a lo largo del tiempo, respecto de resguardar la integridad y el bienestar de los niños y niñas independiente de su condición, de su etnia, de su origen.
Sala Cuna Para Chile también debe considerar al padre
- Quería consultarle sobre el proyecto de Sala Cuna Para Chile. ¿Cuáles son los principales cambios que se han incorporado?
No está a cargo nuestro, pero nos hemos involucrado activamente. Es un proyecto que está liderado por el Ministerio del Trabajo y tiene larga data. Por mandato de nuestro Presidente, y atendiendo a las condiciones actuales de la sociedad, estamos trabajando de manera intersectorial para reformular este proyecto e incorporar mejoras a las deficiencias que los proyectos iniciales tenían.
Por ejemplo, el proyecto original buscaba modificar el artículo 203 de la Ley laboral, que solamente hacía alusión a los derechos laborales de las mujeres, lo que colisionaba con los derechos de los niños y niñas. Como sociedad chilena, hemos relegado durante mucho tiempo la importancia que tiene la educación inicial y que los niños sean beneficiarios de oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar desde que nacen.
Es decir, el mandato es que el nuevo proyecto ponga en igualdad de nivel los derechos de la mujer a insertarse a la vida laboral, pero también los derechos de los niños a contar con oportunidades educativas. Para eso, lo primero que hacemos es incorporar un componente educativo a este proyecto.
Además, el proyecto original solo consideraba e instalaba de manera bastante tradicional la responsabilidad de la crianza o del cuidado de los niños en la madre. Por eso, este proyecto considera ahora la perspectiva de la coparentalidad.
En definitiva, este es un proyecto que hoy día tiene una cara y una reformulación absolutamente diferente. Persigue, por supuesto, este propósito inicial, pero lo complejiza, lo mejora y lo optimiza atendiendo a estas condiciones y características actuales.
- ¿Qué elementos del proyecto original se han eliminado?
El proyecto inicial hablaba de un registro universal de cuidadores, que ponía en tensión absolutamente a nuestra fuerza laboral, porque nosotros hemos abogado toda la vida porque el trabajo en educación parvularia y educar a niños pequeños es un trabajo especializado, es un trabajo que requiere una formación y una preparación. Por eso ese registro, por ejemplo, se eliminó.
Se ha incorporado esta perspectiva de la coparentalidad que es tan relevante, es decir, el entender que este beneficio gradualmente tiene que también considerar a los padres, porque los padres son también cuidadores y actores relevantes, no solo en el cuidado, sino también en la educación de los niños.
No creemos que proyecto Sala Cuna precarice la educación
- Se ha criticado que este proyecto podría precarizar la educación pública. ¿Qué opina al respecto?
No querría referirme en particular, pero puedo señalar que esta es una preocupación para algunos sectores. Este es un proyecto que está simplemente pensado en que las mujeres no paguen en el mercado laboral el costo de la natalidad, por eso se amplía con todos estos elementos que he dicho, se releva esta perspectiva educativa y, sobre todo, se instala en una responsabilidad o en una obligación legal del empleador.
No consideramos, y vamos a tener todas las vigilancias posibles respecto del tema, que esto se pueda transformar en precarización o de un financiamiento que lleve al sistema a perjudicar al final del día a las trabajadoras. Esto se está analizando técnicamente por equipos altamente especializados de muchos ministerios.
Acá está el Ministerio de Hacienda mirando la dimensión del financiamiento, está el Ministerio del Trabajo resguardando las condiciones laborales y la responsabilidad de los empleadores, está también el Ministerio de la Mujer resguardando esta perspectiva, y está por supuesto el Ministerio de Educación revisando que las condiciones de este proyecto den garantías de oportunidades para los niños y niñas desde la sala cuna de calidad.
- ¿Qué papel tendrá la oferta pública en este proyecto?
Este es un proyecto que contempla absolutamente a la oferta pública. El proyecto a lo que apunta, es a poder generar condiciones estructurales para que la oferta de la sala cuna pueda también ser proporcionada y propiciada por la oferta pública dado este ordenamiento y estas mejoras sustantivas que va a experimentar a propósito del proyecto de ley de modernización.
Por lo tanto, en ningún caso hay una orientación ni una idea de beneficiar a ningún sector por sobre otro. Al contrario, estamos justamente trabajando para que este sea un beneficio social que aporte a un mejor funcionamiento de nuestra sociedad y de todos sus actores.
No vamos a propiciar bajo ninguna circunstancia la precarización, por todas las razones que te he señalado y por todos los argumentos legales que estamos abordando en otras dimensiones de nuestro quehacer.