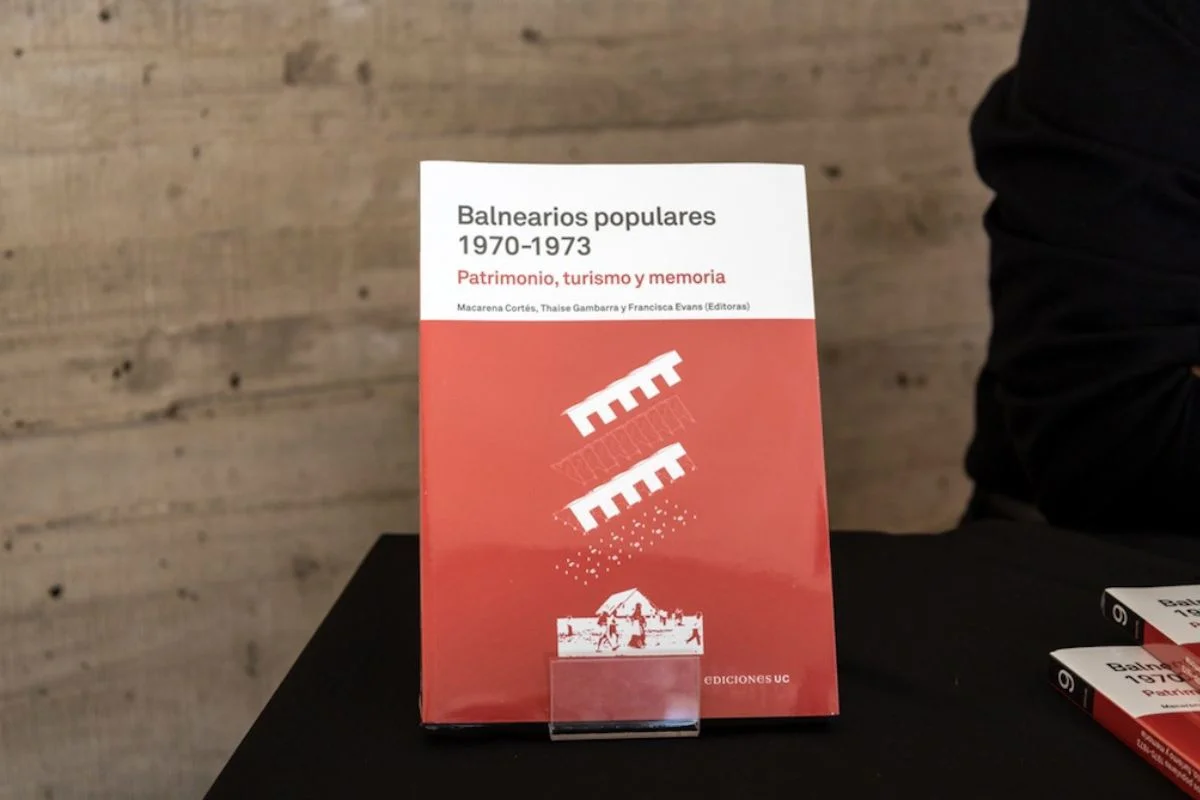El “affair Siches” y la movilización política del decoro
¿Quién puede hablar? ¿Cúando, dónde y cómo? ¿Quién dicta cómo debe hablar la doctora Siches? Las controvertidas afirmaciones de la presidenta del Colegio Médico y la estela de reacciones que han dejado entre el pasado jueves y el día de hoy representan una atendible desestabilización del régimen de buen uso lingüístico que ordena la palabra pública en Chile. En el tan debatido episodio, la voz de la doctora Siches se dejaba oír en un contexto concreto de intercambio verbal, el podcast La Cosa Nostra, que gravita entre la conversación y la entrevista. En tales circunstancias, se escucha, en efecto, tanto a la doctora como a sus contertulios acomodar sus registros de habla a la situación conversacional. No es la informalidad per se lo que suscita la polémica, sino el hecho de que, a lo largo del programa, Siches dijera cosas tales como “me saco fotos con todos los infelices”, aludiendo a los miembros del gobierno; “es un don nadie”, al valorar el papel del ministro Paris; “estamos en guerra campal con el gobierno”, sobre la relación de la profesión médica con el Ejecutivo; o “si te ponen a votar entre el pichí y la caca…”, refiriéndose a las opciones políticas del país.
El esperable recurso de Siches a figuras como la ironía, la hipérbole e incluso el improperio —esperable, digo, en base a los hábitos asociados a un contexto de diálogo informal—desencadenó sin embargo un precipitado de reacciones que dirigen su intención condenatoria hacia las formas con que la entrevistada modula su lenguaje. Los críticos señalan una grave disrupción del régimen legítimo de normatividad lingüística: la doctora Siches violó las normas de comportamiento lingüístico decoroso que corresponden a su persona pública y los asuntos tratados. Por un lado, en el curso de la entrevista se trataban temas tan centrales para Chile como la eficacia administrativa del Ministerio de Salud, el rol de los especialistas en la toma de decisiones o la (des)atención dada a la “Mesa Social” —de la que Siches forma parte— durante la gestión gubernamental de la pandemia. Temas “serios” y “graves” para los que, según los críticos, se imponen formas propias, “contenidas”, “sobrias”, “racionales” y “ponderadas”. Por otro lado, esas mismas normas/formas de habla, dicen, le vienen impuestas a la doctora en virtud de su condición de presidenta del Colegio Médico. En definitiva, las críticas se centran en la forma —en la violación del decoro— para, en base a ella, descalificar la voz en su totalidad. Conviene recordar, de entrada, que el orden social del lenguaje —la atribución de distintos valores a distintas formas— no es natural ni universal, sino producto de las complicidades, tensiones y conflictos que se manifiestan en circunstancias sociohistóricas concretas entre los distintos agentes sociales. Es en el terreno de las luchas sociales y políticas donde se organiza el valor de la palabra y donde se ordena el acceso a los recursos lingüísticos necesarios para entrar al espacio público de la lengua. La valoración de la voz —de las voces— es, en definitiva, una cuestión política; y el orden político se establece, a su vez, a través del control de la voz —de las voces—. La ley de la lengua, que regula el derecho a la toma pública de la palabra, es una ley política.
Todo parece indicar que la doctora Siches era plenamente consciente de las consecuencias que le traería su díscola intervención, pues mostraba clara conciencia de que su transgresión del régimen discursivo tendría un efecto perturbador: “Sé que me fui de la lengua. Me van a retar”. Y no sólo eso, sino que a la vez exponía su razón para gatillar esta lid: “Las únicas veces que me escuchan es cuando hago declaraciones más altisonantes”. Con estas palabras, Siches evidenciaba la inseparabilidad de forma y fondo: si las críticas políticas que hace respetando los protocolos discursivos del decoro son ignoradas, no se le deja más opción que el grito. Pero ¡atención! No se trata de un grito vacío, de un ruido ajeno al lenguaje, sino de un grito que significa precisamente la puesta en escena de la marginación a que se ha sometido a la emisora. Si bien se mira, lo que a Siches se le está diciendo es: “hable usted con sobriedad, madurez y ponderación para que podamos seguirla ignorando”.
Por supuesto, quienes representan o se identifican con las estructuras institucionales que la voz de Siches denuncia no van a quedarse de brazos cruzados y desaprovechar la oportunidad de movilizar contra ella —y lo que ella representa— el “sentido común” sobre el lenguaje. Presumen que, igual que ellos, un amplio espectro de la sociedad chilena se sentirá incomodada por las transgresiones lingüísticas de la doctora. La concentración de las críticas en las formas —artificialmente aisladas de los contenidos— será la estrategia para armar el ataque ad hominem —en este caso, ad mulierem— que neutralice el posible poder de la voz de Siches en un espacio público chileno históricamente controlado por hombres de tez muy clara. El recurso retórico es fácil y no infrecuente: la patologización del adversario a través de la representación de la voz “de-formada”. Ya sea una patología psicológica (“se infantilizó”) o biológica (“a palabras infecciosas…”), el hecho es que el quiebre discursivo provocado por Siches es resignificado como síntoma de un mal que inhabilita a quien habla para insertar su voz en la cosa pública. Pero pensémoslo bien: ¿es realmente irracional decir que un ministro se pliega en exceso a los dictados del Presidente? ¿Es realmente infantil llamarle infeliz a un ministro? ¿De verdad que nos escandalizamos al oír “pichí” y “caca”? ¿Quiénes tienen aquí una visión ya no irracional sino irreal del lenguaje? ¿Quiénes son aquí los infantiles?
Es un principio pugilístico que en el momento de golpear siempre corremos el riesgo de debilitar la guardia; y los adversarios de Siches han identificado prontamente el flanco débil y contraatacado sin demora. Tienen a su favor el “sentido común”, el altísimo grado de naturalización del régimen lingüístico asociado a la compostura y el decoro. Por ello, no es fácil el desafío que tiene ante sí la presidenta del Colmed, pues su contrarrespuesta pasa, al menos, por dos tortuosas vías de la acción política: primero, conseguir desvincular, ante sectores estratégicos de la opinión pública, su palabra del pantano del decoro en que la han metido; y segundo, luchar por la visibilidad permanente del contenido de denuncia inexorablemente ligado a su grito.
Para concluir, el espacio que una sociedad le conceda a la palabra disidente —por muy inconmensurable que sea con el orden establecido— será una medida de su salud democrática. Incluso cuando las exclusiones que inevitablemente forman parte de la organización política de una sociedad resultan en gritos, es imperativo democrático darles espacio y reconocerles su capacidad para representar la exclusión. Claro está que el silenciamiento discursivo no es sino una de las muchas caras de la exclusión; y que, cuando esta se justifica en la defensa de los intereses materiales de unos pocos, la concesión de la palabra no basta. La lucha por la palabra es lucha política, es lucha por el control de los recursos —lingüísticos o del tipo que sean—. Pero si se impide que la voz y el grito se (des)encuentren, pocas vías quedan para luchar democráticamente contra la exclusión.