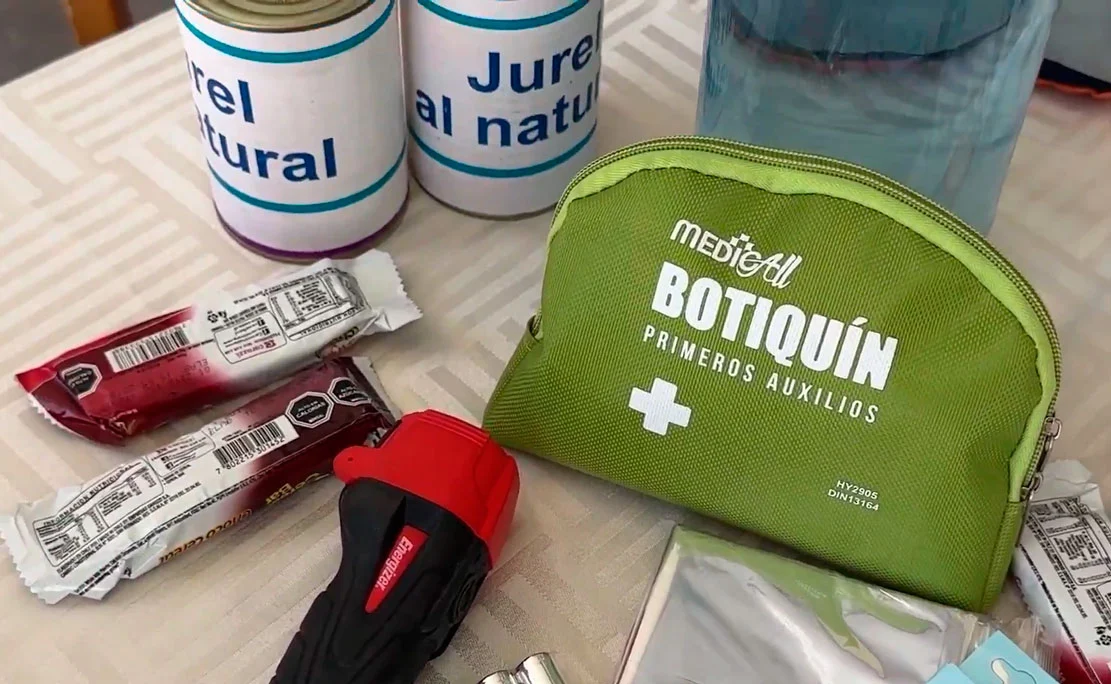Dame luz
El 31 por la noche éramos siete, subimos a la azotea a las doce, brindamos y vimos luz. Paradójicamente, como siempre sucede, lo hicimos buscando la mayor oscuridad, que encontramos sobre la loza que recubre una antigua copa de agua en la cúspide del edificio. Saltó el corcho del espumante, como en una novela olvidada de Alejandra Rojas, al unísono con el primer fuego.
En otra novela acaso tan olvidada como ésta, se trata el tema de la luz. Transcurre en Nuoro, Cerdeña, un pequeño pueblo de la Baronia a lo largo del Cedrino. Nuoro bordea el mar, se moja en el mar, se hunde en el mar. La vida del pueblo se desarrolla lentamente entre la vendimia y el mosto, entre la siembra y la cosecha, que marcan un tiempo cotidiano, un tiempo en el que los ricos le dan un repaso a su ganado desde la lejanía y con desdén, y en el que los pobres se mantienen escindidos del mundo, que es rico por naturaleza.
Caín cultivaba el trigo, era pobre, su trabajo era masculino y serio, como escribió Hernández, mientras que Abel era un ganadero que pastoreaba las ovejas. El primero ofrendó pan y frutas y una oveja degollada, el segundo. Dios desatendió la ofrenda de Caín; Shklovski menciona con razón que quienes crearon este mito fueron los hebreos de la época de la creación del Génesis. Es muy sencillo: eran ganaderos, los ganaderos iniciaron la primer guerra, la de lo nuevo contra lo viejo.
Por eso en medio de la paz de Nuoro ocurre esto un día: llega la luz eléctrica. Las damas de buena familia contemplan un hueso iluminado desde sus alcobas, guardando para sí sus pensamientos, los niños llegan a la plaza para ver la luz en vivo y de repente, como en una aureola boreal, las velas eléctricas se encienden, se encienden las calles y se oye un breve clamor: un pueblo moribundo acaba de entrar en la historia.
Salvatore Satta, un jurista italiano que escribió ésta, su única novela, nos cuenta que tras la llegada de la luz, tras la breve espera y el clamor la gente, con los ojos cansados de mirar, comenzó a regresar a casa en silencio. Mientras tanto la luz siguió encendida inútilmente, las bombillas colgadas del corso con sus platos se pusieron a oscilar con tristeza: “luz y sombra, sombra y luz”, se vuelve angustiosa la noche, nadie quiere ya esas velas tan artificiales, el pueblo extraña los faroles de petróleo. Al final no era fácil añorar esa nave aureolada en las tinieblas del océano.
A las oficinas de Thompson-Houston le llegó por la misma época un pedido: querían una rueda Pelton, un dínamo, veinticinco lámparas de arco. El pedido venía de San José de Costa Rica, según el mito la tercera ciudad del mundo en tener alumbrado público tras París y Nueva York. Fue un 9 de agosto de 1884, anochecía, los dos expertos que trajeron las poleas encendieron la planta y la luz roció en un segundo la totalidad del Parque Central.
Ese mismo año Ramón Subercaseaux pintó la Plaza de Armas desde el ángulo norte y desde el ángulo poniente. Me enteré de esto leyendo Atisbos de una experiencia, de María Elena Muñoz. Vemos carruajes, llueve, los paraguas se apiñan en la zona más baja del cuadro. Apenas cuatro años más tarde, tendremos una vista del Palacio pintada por el mismo Subercaseaux en el que ha cambiado la paleta. El motivo: la llegada de la luz eléctrica a Santiago en 1883, una luz que ahora se refleja sobre el pavimento mojado, con tranvías de sangre desfilando como hormigas sobre una callejuela barnizada.
En Un armiño en Chernopol, la primera parte de la Gran Trilogía de Von Rezzori, un gran escritor aristocrático aficionado a embellecer la guerra, el tedio de la luz eléctrica es delicadamente sustituido por el fuego de las serpientes encintadas de las ametralladoras: ahora el paisaje se reduce a un esqueleto, la hierba se ve aplastada por las orugas, el barro sordo bosteza en las bocas de unos cráteres lunares. “Lo que había sido un árbol –escribió Rezzori- yacía bajo la luz de las metrallas con las raíces arrancadas, o alzaba sus muñones hacia el cielo muerto, sin hojas ni corteza, pálido como la leña seca y fantasmal”.
Es un buen contrapunto, el reverso perfecto de esta cruzada emprendida por la luz artificial. Este mismo contrapunto es el que de manera muy sutil se conserva en el relato de una abuela que no tiene ombligo. La abuela rememora ante su nieta la llegada de la luz eléctrica a Santiago, rememora a los obreros y los técnicos que desembarcan un buen día con cables, ampolletas y alicates en plena Plaza de Armas. Son nada menos que los responsables de “hacer la luz” en la ciudad, un acontecimiento irreversible, un triunfo sin retorno, como el del mito hebreo de los ganaderos que le ganaron la guerra al pobre Caín.
Eins, zwei, drei, el interruptor que se acciona, los faroles instalados en la Plaza que se encienden, un acto de ilusionismo, la gente que enmudece. En la novela de Satta hay quienes se preguntan por el destino de los viejos faroles; en esta novela, escrita por Nona Fernández, dos al hilo en la querida editorial Alquimia, la pregunta se dirige a las sombras de una plaza que han desaparecido bajo la luz de las ampolletas. Pero hay una dificultad: la ceremonia de la luz tuvo lugar en Santiago en 1883, un día de 1883, veinticinco años antes, nos aclara la autora, de que la abuela sin ombligo, que promete recordar perfectamente bien el hecho, naciera.
La dificultad planteada por la autora porta sus antecedentes, puesto que si la luz llegó por primera vez a San José de Costa Rica y eso fue un 9 de agosto de 1884, entonces no llegó por primera vez a San José sino a Santiago. Alguien está mintiendo, como de cierta manera lo hacen todos, puesto que se documenta el inicio de la luz en Lyon, 1885, en Londres en 1878 y en Sudáfrica, en 1881, el año en el que en Buenos Aires se inauguraron el teléfono y el agua potable. Cada ciudad, cada pueblo, cada país difunde esta guerra modernizadora a su manera, promueve el mito de la luz.
En la novela de Nona Fernández, en cambio, la luz funciona simplemente como el cableado de un relato retrospectivo que va rellenando a través del tiempo los pozos de oscuridad que son propios del recuerdo. Edmond Jabés dijo que creíamos escribir libros, pero que al final éramos expulsados de ellos como la sombra de la luz de la que ha nacido. Por eso la gracia de este libro de Fernández reside a mi entender en el hecho de que la narración encuentra en el género literario un hueco de oscuridad, un pozo de sombra, motivo por el que a su género lo desconoce: el lector atento no sabrá si está frente a una novela, un ensayo, una crónica o una bitácora.
O más directamente: frente a una historia de la luz artificial contada con los restos de artificios que el escritor atesora en su memoria vaga o pensativa: imágenes, destellos, fulguraciones, retazos. No son más que condensaciones de un proceso perceptivo, como cuando el personaje de Tolstoi mira el reloj en la terraza pero la distracción en la que está sumido le impide comprender la hora. Es un buen ejemplo acerca de cómo el signo del tiempo y el tiempo mismo se disocian, conservando, como escribió Eisenstein, la sensación de incomprensibilidad. A este fenómeno se le llama así desde 1919: “extrañamiento”.
Con este extrañamiento, Fernández interrumpe la paz lisa de la luz para poner en su lugar chispazos, relámpagos, filigranas que reconstruyen un mito desde la versatilidad de un relato lúcidamente huérfano de un género. Son luces parecidas a las que vimos restallar nosotros siete (ya dije que éramos “siete”) aquella noche desde la azotea, sobre la loza de la copa de agua, formas estalladas, formas evocadas y fugaces de la combustión.