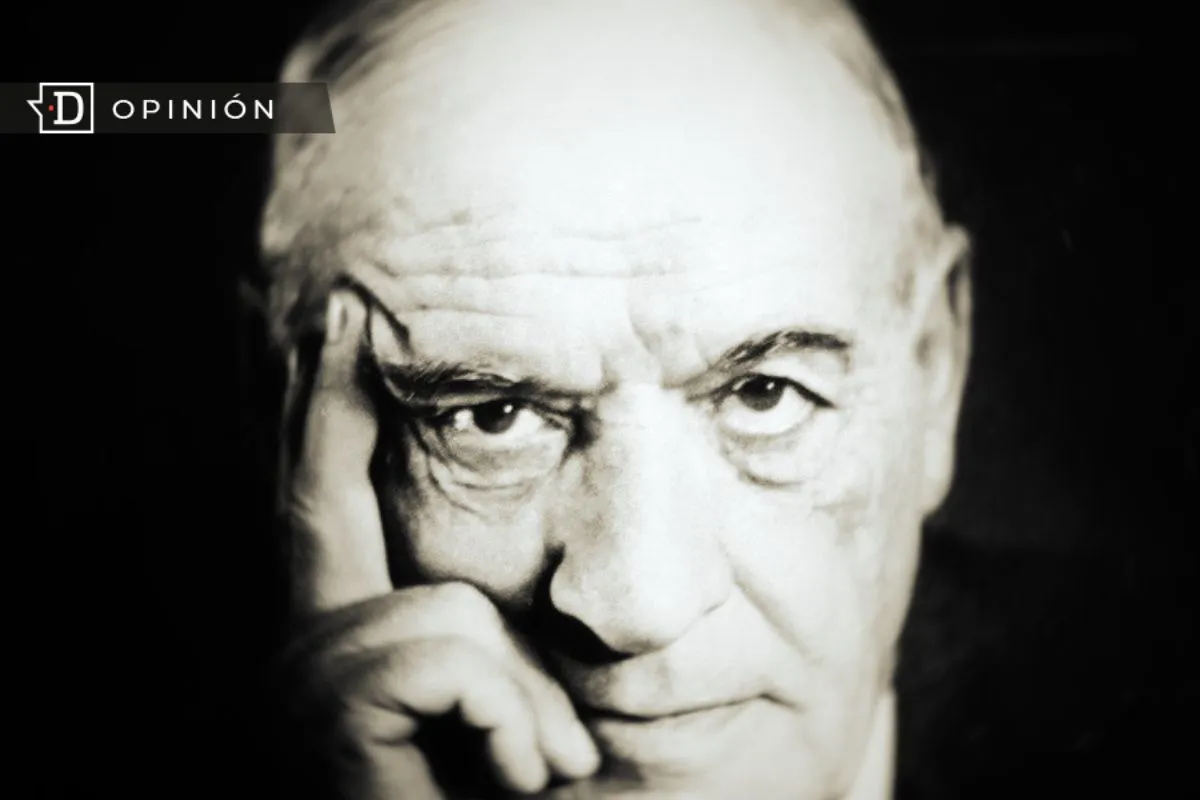
«La poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas»: A los cien años de La deshumanización del arte de José Ortega y Gasset (II)
¿Y la novela? Porque lo que más llama la atención en la lectura de La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela es el desajute que viene a crearse entre ambos libros. Decir que se debe a la doble procedencia de uno y otro de sendas series de artículos de prensa, que apuntaban cada una a un blanco e iban por su lado, es restar importancia a la manifiesta voluntad autorial de crear una unidad con todo ello: un volumen, una teoría del arte nuevo, una teoría de la novela nueva.
Tal vez también, aunque apenas se diga, una mirada sobre las artes de vanguardia que buscaba su integración en el horizonte doctrinal de la “razón vital”, incluso un intento de colonizar el arte nuevo con la también nueva, aunque menos, filosofía raciovitalista. Una unidad en la que habían de converger las figuras ideales del artista y del novelista nuevos, llevando el mismo paso, marchando bajo la misma bandera (igual que de manera implícita debía suceder con los ejércitos de músicos y pintores de vanguardia). Pero el caso es que haberlo haylo, el tal desajuste, y uno no puede explicárselo bien, o no del todo, si la lectura que se hace del texto queda separada del corpus general de los escritos de Ortega.
Pero aun así, es decir, deslizándose en la superficie de patinaje artístico de su lectura más inmediata, en una aproximación al libro desde el interés de los temas que el doble título anuncia, llama la atención que del argumento o tema del primero de los libros se pase en el segundo a lo que parecería ser una especificación en el campo de la novela, y ello a pesar de no ser ella el género más representativo de las primeras vanguardias. Nótese que la bandera de la novedad literaria se sostiene en manos de la poesía, ondea en los ritmos experimentales de la nueva música y queda plasmada en la huida de la representación pictórica.
No es que no haya novela de vanguardia, pues la hay, en efecto, y en poco, es decir, poco después de la publicación del libro, el proprio Ortega creará ex profeso la colección Nova Novorum en la Editorial Revista de Occidente precisamente para promoverla, acaso para dar mayor visibilidad de la que tenían a unas prácticas de escritura narrativa que los equilibrios internos del desarrollo vanguardista habían dejado relegadas en la sombra de la nueva poesía.
Grandes, enormes son las novelas vanguardistas de jóvenes y viejos, de Jarnés y Ayala como de Azorín y Unamuno, y sin embargo el brillo en el campo literario de la época se lo llevaban de calle y entre aplausos García Lorca y Alberti, por ejemplo, y entre otros como ellos.
Pregunta: ¿Por qué promueve Ortega la novela? ¿Por qué su filosofía se topa siempre con la exigencia de tener que vérselas con la novela? ¿Por qué la filosofía de la “razón vital”, la suya desarrollada en el tiempo hasta hacerse luego “razón histórica”, hubo de empezar con -o desde-, una necesaria reflexión sobre la novela, que es lo que en efecto pasa en su primer libro, Meditaciones del Quijote? ¿Por qué a La deshumanización del arte sigue Ideas sobre la novela y no sobre el teatro o la música o la poesía?
Sigamos: en el arte nuevo ve Ortega una “coincidencia” con la nueva ciencia, con la nueva política, con la nueva vida del período de entreguerras. Porque, en efecto, el valor de lo nuevo había desplazado y hecho de repente definitivamente viejas experiencias artísticas y políticas que en su secular variación habían soportado la tradicional forma de vida europea, a la que iba indefectiblemente ligado un modo de comprender el conocimiento de lo real y el ejercicio del gobierno. Ahora en cambio la novedad se abre paso sin respeto del “mundo de ayer”, manifestando sus límites e insuficiencias, que no son de detalle, sino de sustancia.
Ortega está en esa frontera que separa ambos mundos, el que viene y el que se va, pero sin pertenecer ni a uno ni a otro: crítico de la modernidad, se reivindicará bajo la expresión de ser “muy siglo XX” en el atrevimiento de proponer una razón vital capaz de superar la deriva de la razón moderna, el callejón sin salida del neokantismo de su formación en aras de la renovación que se abría paso en las varias direcciones del naciente movimiento fenomenólogico. Su obra será tomada muy en consideración de la nueva juventud vanguardista, sin duda, pues fue como un rayo de luz que iluminó la noche sin estrellas de la Primera guerra mundial, pero nunca la sintieron como propria, algo suyo y que iba de suyo con ellos.
El “espectador” que era Ortega iluminaba la entrada en la nueva época, pero ésta luego corría veloz y lo dejaba atrás enseguida. Característica de los jóvenes será tomar al tiro distancia de Ortega. Tal vez por eso nunca más volvió a hablar de deshumanización ni a ocuparse del arte de los más jóvenes. Para bien y para mal su obra y su pensamiento se quedaban atrás en aquella imparable carrera que era ya característica del tiempo nuevo. Tal vez supo ver venir el desastre a que toda aquella aceleración del mundo y de la vida conducía, aquella nueva guerra total que iba a empezar en España y a seguir en Europa hasta hacerse luego mundial.
Más adelante dijo Adorno aquello tan famoso de que después de Auschwitz no se podía ya escribir poesía. Más honesto hubiera sido reconocer que a lo que el horror de Auschwitz llamaba en causa era a la filosofía y no a la poesía. Y es que el filósofo tiende a exculparse y casi siempre acaba por cargar contra los poetas tras una cortina de humo de buenas intenciones. Así también Ortega cuando dice ‒y lo dijo mucho antes, tanto que era de otro mundo del que hablaba‒ que aquella poesía de los jóvenes de entonces era “el álgebra superior de las metáforas”.
Una frase resultona, sin duda, efectista y eficaz, pero que a la luz de lo que vino luego como desarrollo fatal de la historia deja un reguero de inhumanidad, un rastro o huella de lo inhumano en el frágil camino de lo humano en la historia. Es claro que “deshumanizar” no es hacer sitio a lo inhumano, pero en esa álgebra superior anida una soberbia que es hermana de la de la filosofía moderna, del idealismo que pone la idea contra la varia empiría de lo real manifiesto.
Si el “asco a lo humano” del arte nuevo era, como acaso piensa Ortega, en fondo, respeto a la vida -un respeto sui generis del arte que se separa de la vida a través de las prácticas de desrealización y de deshumanización propias de las primeras vanguardias-, cabe preguntarse por el rol de la razón vital orteguiana en el gozne entre el viejo humanismo y un nuevo humanismo que habría que definir desde la sintomatología de la nueva época.
Si “el tema de nuestro tiempo” era para Ortega devolver la razón a la vida, y eso era propiamente el horizonte de la razón vital contrapuesta a la razón moderna, esa que en su andadura se había olvidado de la vida y privilegiado la idea, entonces cabe pensar que Ortega pensó que el arte nuevo podía ser un aliado de la razón vital, o que ésta podía ser guía de aquél, y, de consecuencia, él podía ser a su vez líder de los jóvenes artistas de vanguardia. Pero si fue así, debió durar bien poco, porque enseguida los jóvenes empezaron a tomar distancia y a hablar de “rehumanización” (del arte, sí, pero también de la política y la ciencia y la literatura), algo que sin duda hubo de sentir Ortega como una traición en toda regla.
Pero el caso es que Ortega no las debía de tener todas consigo ya desde el mismo inicio de su reflexión sobre el arte de vanguardia, y es acaso por ello que a La deshumanización del arte hizo seguir Ideas sobre la novela para dar cuerpo a un mismo volumen y buscar así una unidad que, en la confrontación directa entre la teoría orteguiana y las novísimas praxis artísticas y literarias, hacía aguas, e incluso se le escurría entre los dedos. Y si en el primero de los títulos la alusión al arte nuevo es constante, aunque falten ejemplos, en el segundo las ideas sobre la novela surgen en diálogo con praxis narrativas que la vanguardia consideraba ajenas y del pasado.
Ortega, en efecto, dialoga con Cervantes, Dostoyesky, Stehendal, Dikens, Baroja, Proust. Ni rastro de los novelistas de vanguardia. ¿Y entonces? Acaso lo importante se juega en los implícitos: el álgebra superior de las metáforas casaba mal con el despliegue de la razón vital, y por eso Ortega va en busca de la gran novela decimonónica y de sus desarrollos novecentescos, pues si contar historias alrededor de un fuego es lo que se ha hecho siempre en la vida, entonces cabe decir que la razón narrativa es una de las formas mayores en que se declina la razón vital. Nada de álgebra, pues, sino una inmersión en las atmóferas del relato capaz de devolver luego al lector a la vida más rico y más sabio.
Lo moroso y lo tupido como características de esa novela que se defiende en Ideas sobre la novela cuya función consiste en raptar al lector de la vida para hacer más plena la vida. Frente al exceso de la metáfora, que Ortega ve y entiende bien en el arte nuevo y él mismo reivindicará para la nueva filosofía, la razón vital busca en la novela el espacio de la libertad, como después iban a decir también Milan Kundera y Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Porque la novela es eso, en efecto, ejemplo de vida para la vida.




