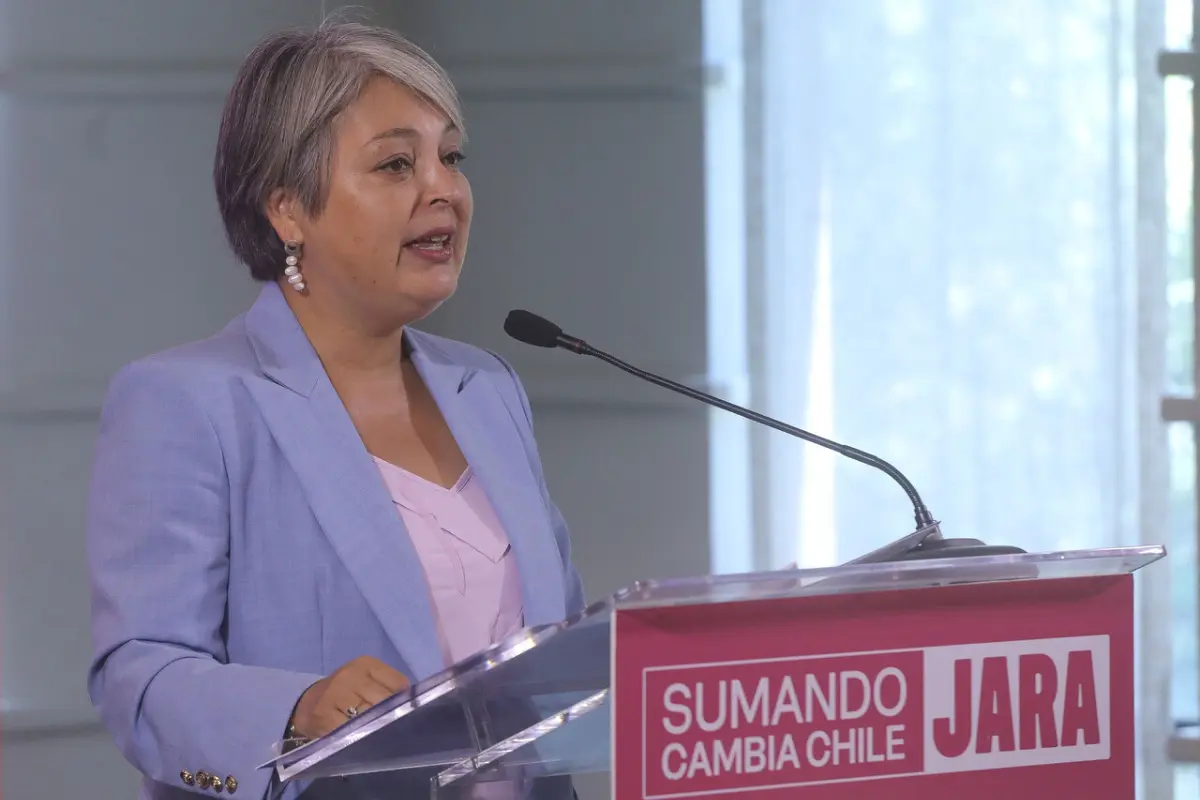El rol de la familia y la escuela en el desarrollo del lenguaje infantil
El lenguaje no se aprende rellenando cuadernos ni repitiendo palabras de memoria. Nace en la vida cotidiana, en esas conversaciones improvisadas en la mesa, en las canciones que se entonan juntos, en las preguntas curiosas, en los relatos inventados y en el juego compartido. La familia constituye el primer escenario de ese descubrimiento, y la calidad de esas interacciones marca una huella decisiva en el desarrollo de cada niño y niña.
Sin embargo, el sistema educativo, sobre todo en el sector público, sigue atrapado en un enfoque academicista, rígido y estandarizado, que reduce el aprendizaje a papel y lápiz. La enseñanza formal tiene valor, pero muchas veces se organiza de forma que no favorece el desarrollo integral ni responde a la realidad de quienes aprenden en contextos vulnerables, incluidos los niños y niñas de familias migrantes o aquellos que crecen en entornos atravesados por la violencia. En muchos de estos casos, la escuela es el principal -y a veces único- espacio de adquisición de habilidades.
El aprendizaje, como señalan los enfoques constructivistas, comienza con la experiencia concreta y la acción. Solo después se puede avanzar hacia lo simbólico y lo abstracto. Para que esto ocurra, los espacios educativos deben ser flexibles, permitir la exploración, el uso de materiales, el juego y la interacción genuina. Se necesita también contar con profesionales competentes, capaces de guiar y acompañar a los estudiantes en este proceso.
Mi experiencia de más de quince años en el sistema público muestra un panorama preocupante: aulas rígidas, rutinas repetitivas y escaso espacio para que los niños se expresen, interactúen o experimenten. Así, se limita el desarrollo motor, cognitivo y lingüístico. Se olvida que el lenguaje no se memoriza: florece en el diálogo cotidiano, en el juego y en la construcción compartida de relatos.
En este escenario, la familia se vuelve un actor decisivo. Pero muchas veces está ausente, ya sea por falta de compromiso activo o por las dificultades de compatibilizar la vida laboral con la crianza.
A ello se suma un fenómeno creciente: el tiempo frente a pantallas, tanto de adultos como de niños, ha reemplazado las conversaciones y los momentos de interacción genuina. Hoy muchos hogares ofrecen menos oportunidades para hablar, escuchar y compartir.
No se trata de culpar, porque las condiciones económicas y sociales pesan, y es comprensible que la sobrevivencia ocupe gran parte de la energía de las familias. Pero sí debemos reconocer que sin su participación activa, ningún sistema educativo logrará suplir ese vacío, menos aún en los sectores más golpeados por la exclusión social, la migración forzada o la violencia cotidiana.
El reto es claro: familia y escuela deben trabajar juntas. La escuela necesita evolucionar hacia métodos que abracen la espontaneidad y el juego como motores del aprendizaje; la familia, por su parte, debe involucrarse más, buscando espacios de conversación, lectura y juego compartido que fortalezcan el desarrollo emocional y lingüístico de sus hijos.
El futuro de nuestras próximas generaciones depende de lograr ese equilibrio. Solo si hogar y escuela se comprometen de manera conjunta será posible asegurar que los niños y niñas desarrollen un lenguaje sólido, se integren a nuestra cultura y sean capaz de sostener aprendizajes futuros y de formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos.