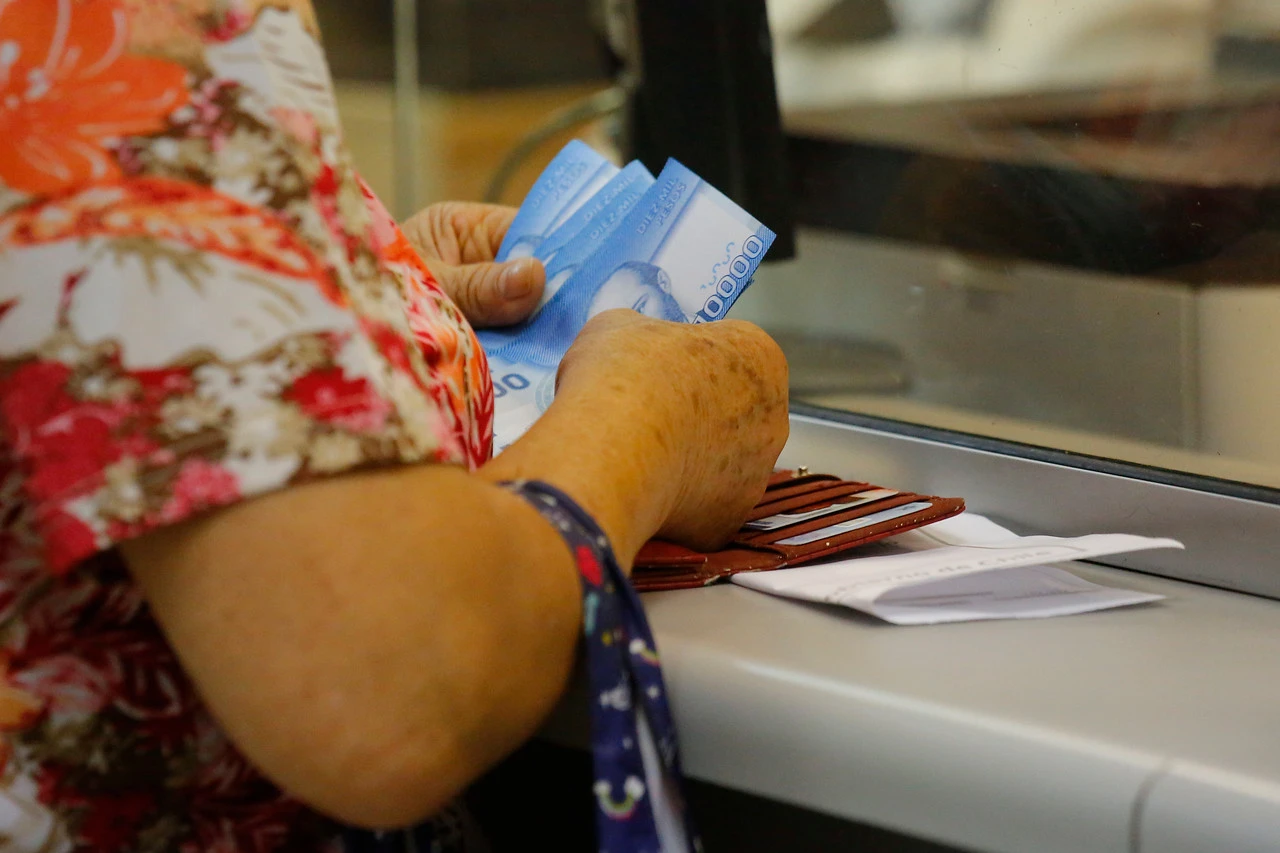Comunidades mapuche esperan hasta 16 años para proteger mares que sus familias navegan desde antes de la colonia
Comenzó en el Senado el trámite de un proyecto que busca modificar la ley Lafkenche, que entrega la administración de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) a comunidades indígenas que demuestren el uso que han dado durante generaciones sus comunidades en dicho espacio.
Este cambio normativo ha despertado críticas por la falta de consulta indígena y por acusaciones de campañas de desinformación levantadas por la industria salmonera contra esta ley, lo que ha generado divisiones entre pescadores artesanales y comunidades indígenas.
Una de las modificaciones que propone el proyecto de modificación, presentado por Fidel Espinoza, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra y David Sandoval y Álvaro Elizalde, es dar por rechazado un proceso de solicitud si la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), no cumple con los plazos estipulados.
Esto último, que en teoría busca ser un perfeccionamiento a la ley, podría debilitar su aplicación, considerando que hoy en día los plazos establecidos por ley no se cumplen, sino que se extienden por muchos años. Según abogados ambientales, esto no es un problema de la ley sino de su implementación, y se soluciona fortaleciendo el proceso de tramitación.
Una investigación de la periodista chilota Camila Pérez Soto destaca algunos casos de solicitudes que llevan más de una década de retraso. Es el caso de las ECMPO de Punta Capitanes, Mahuidantu y Mañihueico Huinay en la región de Los Lagos, donde las comunidades llevan más de 15 años esperando que avance el trámite.
La investigación destaca que, de las 107 solicitudes de ECMPO registradas a marzo de 2025, 79 siguen en trámite y solo 28 han sido otorgadas oficialmente.
¿Qué es la Ley Lafkenche?
Ley Lafkenche crea una figura llamada Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO); una figura de protección que permite a comunidades indígenas administrar territorios costeros de los que sus pueblos han hecho uso ancestral.
Para poder administrarlos, se genera un proceso participativo con todos los actores que tienen intereses sobre ese territorio, desde pescadores artesanales y mariscadores hasta el sector industrial, para definir en conjunto el ordenamiento de ese lugar y las actividades que se pueden permitir en cada sección. Este ordenamiento debe garantizar la conservación del ecosistema marino y de los usos tradicionales indígenas, así como de las actividades artesanales.