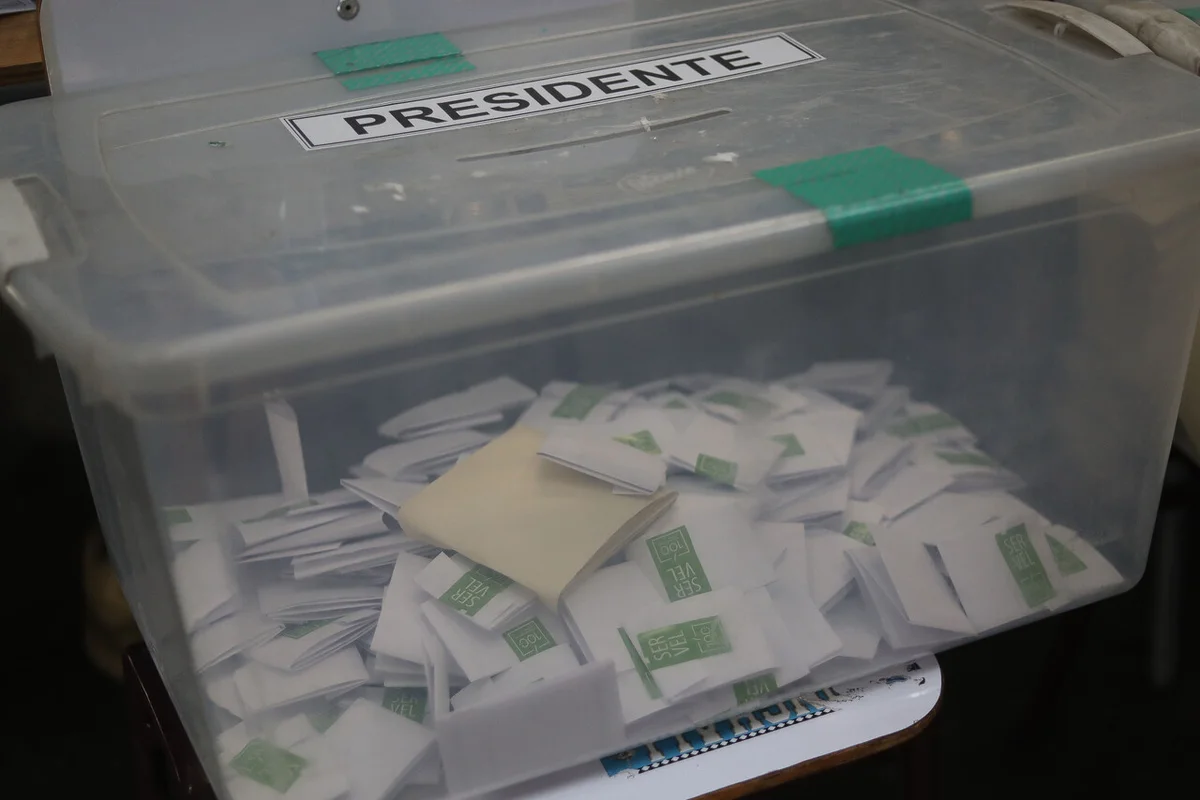Científica en educación: "Lo que ocurre en las calles, RRSS, familia o barrio hoy entra con fuerza a la sala de clases"
Verónica Pantoja Silva, directora académica del Magíster en Neurociencias de la Educación y asesora senior del Centro de Innovación educativa Universidad Mayor, es voz autorizada para abordar la crisis de violencia en establecimientos educacionales, contexto en el que nos habla de esta problemática, considerando lo sucedido la semana pasada en un recinto estudiantil de San Pedro de la Paz, donde tres estudiantes terminaron heridos producto de una balacera al interior del Colegio Nuevos Horizontes.
Una realidad que, sin embargo, se ha visto replicada en otras escuelas, en una suerte de escalada de actos de violencia que se han repetido en los últimos días. Una realidad compleja que la experta aborda en entrevista con El Desconcierto.
- ¿Cómo se puede entender lo sucedido San Pedro de la Paz, donde tres alumnos terminan heridos?
Este hecho es alarmante no solo por su gravedad inmediata, sino porque marca un quiebre simbólico profundo en la relación entre escuela y sociedad. Que personas externas ingresen armadas a un colegio para agredir a estudiantes, evidencia una pérdida de respeto hacia lo que históricamente representa la escuela: un espacio seguro, protegido, de formación y cuidado. Este acto refleja un deterioro del pacto social y comunitario que protegía estos entornos.
Desde la neurociencia, este evento es aún más grave si consideramos que uno de los agredidos tendría 18 años, una edad en la que el cerebro aún se encuentra en desarrollo. La corteza prefrontal encargada del juicio, la empatía, la autorregulación y la toma de decisiones, sigue en maduración hasta los 25 años aproximadamente, mientras que el sistema límbico, más impulsivo y emocional, ya opera intensamente.
Más aún, si este joven está inserto en un entorno de violencia social estructural, donde los conflictos se resuelven mediante la fuerza, donde hay escasa presencia de figuras adultas positivas, y donde la violencia ha sido normalizada, entonces su respuesta no solo es individual, sino la expresión de una falla del entorno que lo rodea.
En estos contextos, la escuela es una de las pocas instituciones que puede ofrecer un espacio de contención y resignificación emocional. Pero si esa frontera también se quiebra, como ocurrió en este caso, la escuela deja de ser refugio y se convierte en escenario del conflicto.
Para los estudiantes que vivieron o presenciaron el hecho, el impacto es profundo y directo: el cerebro interpreta este evento como una amenaza real, activando respuestas de defensa como la hiperalerta, la disociación o la desconfianza hacia los otros y hacia el entorno. Estas reacciones, sostenidas en el tiempo, afectan funciones cognitivas superiores como la atención, la memoria de trabajo y la motivación por aprender. Es decir, la seguridad emocional no es solo un derecho: es una condición biológica para el aprendizaje.
Si bien hechos como este no ocurren todos los días, lo preocupante es que la comunidad escolar no estaba preparada para enfrentarlo, y hasta hace poco, este tipo de escenarios se pensaba ajeno a nuestra realidad. Sin embargo, la evidencia muestra que la violencia está en ascenso y penetrando nuevos espacios, incluido el educativo.
Este hecho, entonces, no debe ser solo motivo de condena, sino también de transformación. Nos exige reconocer que la escuela está expuesta a nuevas formas de conflicto, y que por lo mismo, debe fortalecerse como espacio de contención emocional, construcción de sentido y reparación comunitaria. No basta con que la violencia no entre: es la escuela la que debe salir a reparar, prevenir y sostener.
Tendencia creciente y preocupante
- ¿Este episodio puede ser el inicio de una tendencia? ¿De qué fenómeno podríamos estar hablando?
Más que un hecho aislado o puntual, este episodio forma parte de una tendencia creciente y preocupante de desregulación emocional y violencia en contextos escolares, que ya ha sido documentada por distintos organismos. En el primer semestre de 2024, la Superintendencia de Educación reportó más de 7.500 denuncias por violencia escolar, lo que representa un incremento del 8,1% respecto del año anterior. Esta cifra, por sí sola, ya muestra que estamos ante una problemática estructural que se está profundizando.
Este caso nos obliga a mirar más allá de la escuela, lo que estamos presenciando es lo que podríamos llamar una transversalización del conflicto social en el sistema educativo.
Muchas veces, la violencia que emerge en las aulas, ya sea entre estudiantes o desde actores externos, se gesta en dinámicas familiares, territoriales o relacionales no resueltas. Y la escuela, en lugar de actuar como barrera protectora, se ve desbordada por realidades que no alcanza a contener. Así, lo que ocurre en el entorno social se filtra en las pequeñas comunidades del aula, transformando a la escuela en espejo de fracturas más amplias.
En ese contexto, es importante reconocer que sí existe violencia escolar propiamente tal, pero muchas veces esta no es autogenerada por la escuela, sino un reflejo de las condiciones sociales, afectivas y culturales en las que están inmersos los estudiantes. Lo que antes se resolvía afuera ahora irrumpe adentro, sin filtros, y en espacios que no fueron diseñados para sostener estas cargas sin ayuda externa.
Desde las neurociencias, esto se agrava cuando comprendemos que la adolescencia es una etapa de máxima sensibilidad al entorno social. El cerebro adolescente es un cerebro social, con una especial activación de las regiones asociadas al reconocimiento emocional, el juicio de los otros, la búsqueda de pertenencia y la construcción del yo en relación con el grupo. Esto significa que los adolescentes son especialmente vulnerables a climas emocionales negativos, y que sus respuestas pueden ser amplificadas cuando no encuentran regulación ni contención externa.
Por eso, más que solo preocuparnos, este tipo de fenómenos deben movilizarnos a transformar profundamente el rol de la escuela. No basta con enseñar contenidos: hoy, la escuela tiene que ser un espacio de prevención emocional, desarrollo de habilidades sociales, contención frente al trauma y reconstrucción del tejido comunitario. No hacerlo sería seguir entregando a los adolescentes a un entorno social que muchas veces no los protege.
Acto de violencia desestabilizó a una comunidad completa
El ministro de Educación dijo que “esto no es un hecho de violencia escolar, esto es un delito”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
La afirmación del ministro es correcta desde un punto de vista legal: lo ocurrido por una agresión armada por parte de personas externas al establecimiento educacional debe ser investigado y sancionado como delito. Sin embargo, reducir este hecho exclusivamente al plano penal invisibiliza la dimensión educativa, emocional y comunitaria que también está en juego, y que tiene consecuencias profundas en la convivencia y en el aprendizaje.
Por definición, violencia escolar es cualquier acto que afecta negativamente la convivencia dentro de la comunidad educativa, mientras que un delito es una acción punible bajo el marco del derecho penal.
Ahora bien, cuando un delito ocurre dentro de un establecimiento escolar y afecta directamente a estudiantes y docentes, ambos conceptos se entrelazan, y no es posible abordarlos por separado. Lo ocurrido no fue solo un hecho delictivo: fue un acto de violencia que desestabilizó emocionalmente a una comunidad escolar completa.
Desde la neurociencia, sabemos que el contexto en el que se produce un trauma queda grabado como parte del evento mismo. Así, cuando una agresión ocurre dentro de la escuela, el cerebro del adolescente asocia ese espacio con amenaza, no con protección.
Esta asociación afecta el sistema de regulación emocional, activa respuestas de estrés, y compromete directamente funciones cognitivas como la atención sostenida, la memoria y la toma de decisiones, que son fundamentales para el aprendizaje. En consecuencia, el aula deja de ser un lugar seguro.
Por eso, separar tajantemente delito y violencia escolar, como si se tratara de esferas distintas, es desconocer el impacto que estos eventos tienen en el ambiente educativo y en la salud mental de quienes lo habitan. Es necesario que el sistema educativo asuma su rol, no solo como garante de aprendizaje, sino también como espacio de contención emocional y reparación.
Dicho esto, este hecho también abre un desafío positivo y necesario, comprender que la convivencia escolar no puede seguir entendiéndose solo como un tema "dentro del aula".
Lo que ocurre en el entorno, en las familias, en los barrios y en las redes sociales se traspasa inevitablemente a la escuela. Por tanto, la prevención y la educación para la no violencia deben extenderse fuera del recinto escolar, involucrando a las comunidades, a las familias, a los municipios y a las redes de salud mental.
Solo así se puede construir una red de contención colectiva que proteja a los adolescentes antes de que sea tarde.
"Vulnerabilidad no siempre es económica"
¿Existen comunidades más vulnerables a este tipo de hechos? ¿cómo se aborda esto?
Sí, existen comunidades más expuestas a hechos de esta naturaleza, y la vulnerabilidad no siempre es económica. Hay vulnerabilidad afectiva, relacional, territorial y educativa. Cuando hay desregulación emocional, escaso acompañamiento familiar, experiencias previas de violencia no abordadas, o falta de referentes adultos positivos, el riesgo de que conflictos afectivos se conviertan en hechos violentos aumenta.
Cuando los adolescentes no encuentran contención emocional en su entorno familiar o escolar, es común que busquen apoyo, pertenencia o validación en grupos sociales negativos, donde la cohesión se construye desde la fuerza, la lealtad incondicional o la oposición a la autoridad.
Estos grupos, que muchas veces operan desde códigos violentos, pueden ofrecer una sensación de identidad y protección que resulta atractiva para jóvenes en situación de vulnerabilidad, pero que finalmente los expone a mayores riesgos y a normalizar el uso de la violencia como forma de vínculo o resolución de conflictos.
Si en este caso el conflicto tuvo su origen por ejemplo en disputas territoriales u otras dinámicas relacionales complejas, resulta fundamental que los establecimientos implementen programas sistemáticos de educación emocional, de género y de afectividad saludable, tal como lo propone la Estrategia Nacional de Educación en Afectividad, Sexualidad y Género del MINEDUC (2022).
Es urgente fortalecer las duplas psicosociales y formar a los docentes en habilidades socioemocionales, para que puedan acompañar de forma efectiva a sus estudiantes.
También se deben crear espacios protegidos donde los adolescentes puedan hablar de sus relaciones, miedos y vivencias sin temor a ser juzgados o desatendidos. Porque, como sabemos, lo que sucede fuera del aula siempre impacta dentro de ella, y la escuela debe estar preparada para sostener, para así poder enseñar.
"Estos entornos activan de manera crónica el eje del estrés"
. ¿A qué niveles podrían escalar hechos como este si no se abordan adecuadamente?
Si no se abordan desde un enfoque preventivo, sistémico y articulado, hechos como este pueden escalar rápidamente hacia una normalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, afectando la cultura escolar y debilitando los vínculos entre estudiantes, docentes y familias. En ese escenario, el uso de la fuerza, el miedo o incluso el porte de armas pueden aparecer como estrategias defensivas o reactivas, con consecuencias aún más graves para la seguridad escolar y la salud mental colectiva.
Desde la neurociencia, sabemos que vivir o estudiar en un entorno percibido como peligroso activa de manera crónica el eje del estrés, generando estrés tóxico. Esto no solo afecta la salud mental, sino que bloquea funciones cognitivas clave como la memoria de trabajo y el control de impulsos, todas fundamentales para el aprendizaje.
El riesgo no es solo que vuelva a ocurrir un evento violento, sino que el daño emocional se vuelva estructural y silencioso, afectando la trayectoria educativa, relacional y vital de cientos de estudiantes.
Además, no debemos perder de vista que lo que ocurre fuera del aula, en las calles, en las redes sociales, en la familia o el barrio, hoy entra con fuerza a la sala de clases. Cuando la violencia , la inseguridad o la desconfianza traspasan los muros escolares, no sólo se deteriora el ambiente de aula, sino también el sentido mismo de comunidad.
Este impacto no se limita a los estudiantes, afecta a todo el ecosistema educativo. Las familias sienten miedo y desconfianza, los docentes se enfrentan a situaciones que los superan emocionalmente, y los equipos directivos se ven exigidos a resolver simultáneamente problemas de aprendizaje, convivencia, salud mental, protocolos de emergencia y comunicación de crisis, muchas veces sin los recursos ni la formación necesaria.
Frente a estos desafíos, la escuela no puede ni debe estar sola. Sin apoyo estructural del Estado en políticas concretas, equipos psicosociales, formación docente y redes intersectoriales reales, es muy difícil intervenir a tiempo y contener emocionalmente a una comunidad herida.
"Estudiantes necesitan ambientes seguros"
-¿Qué garantías necesita una comunidad escolar para mantenerse a salvo de estos episodios?
La seguridad de una comunidad escolar no puede entenderse únicamente como la ausencia de violencia física, ni limitarse a la aplicación de protocolos ante emergencias. Desde la neurociencia aplicada a la educación, entendemos que los estudiantes, especialmente los adolescentes, necesitan ambientes emocionalmente seguros, donde existan vínculos estables, adultos emocionalmente disponibles, normas claras, contención afectiva y un sentido colectivo de pertenencia. Es en estos entornos donde el cerebro adolescente puede desarrollar sus capacidades socioemocionales, autorregularse y aprender sin amenazas.
Ahora bien, cuando estudiantes como los que fueron víctimas del reciente hecho en San Pedro de la Paz están insertos en contextos de violencia social, afectiva o territorial, la comunidad educativa debe actuar de forma proactiva. Estos contextos no son invisibles, pueden y deben ser identificados mediante diagnósticos emocionales y sociales previos, a través de herramientas ya disponibles y equipos psicosociales preparados.
No es solo un problema de quienes atacan, también hay una responsabilidad en proteger a quienes, por vulnerabilidad acumulada, están más expuestos o susceptibles a ser alcanzados o absorbidos por dinámicas violentas externas. Esto también es prevención.
Por eso, no basta con medidas reactivas. Se requiere una acción sostenida en el tiempo que contemple formación docente en contención emocional, gestión de crisis y trauma, y equipos psicosociales estables y bien formados en neurodesarrollo, adolescencia y salud mental. Pero esto no puede recaer únicamente en las escuelas, el Estado tiene el deber de garantizar estos recursos como parte de una política estructural de cuidado y protección educativa.
La Política Nacional de Convivencia Escolar 2024–2030 apunta en esa dirección, proponiendo acciones preventivas y restaurativas, pero su implementación real depende de financiamiento, seguimiento y compromiso político transversal.
Además, las escuelas no pueden ni deben trabajar en aislamiento. Necesitan redes de apoyo intersectorial que integren salud, justicia, protección social y seguridad, porque muchas de las situaciones que afectan a estudiantes como violencia intrafamiliar, abandono emocional, consumo de sustancias o conflictos afectivos no se resuelven dentro del aula, pero sí repercuten fuertemente en ella.
Finalmente, es indispensable dar protagonismo a los estudiantes en la construcción de la convivencia, no como receptores pasivos, sino como agentes activos capaces de construir comunidad, reparar vínculos y generar propuestas.
Escuela debe ser espacio de contención
- ¿Qué trabajo se puede hacer con la comunidad escolar para evitar hechos como este?
Prevenir hechos como el ocurrido en San Pedro de la Paz requiere, en primer lugar, reconocer que existen factores desencadenantes que pueden identificarse a tiempo, contextos de violencia relacional o social, vínculos familiares frágiles, desregulación emocional sostenida, o participación en dinámicas de riesgo. Estos elementos no aparecen de un día para otro, y si la escuela cuenta con diagnósticos participativos, acompañamiento psicosocial y redes de apoyo, es posible actuar antes de que se produzcan situaciones críticas.
La escuela debe convertirse en un espacio de contención emocional, reparación y construcción de vínculos seguros, lo que implica implementar talleres de educación emocional, prácticas restaurativas y espacios de diálogo reales entre estudiantes, docentes y familias.
Pero esto no puede hacerse en soledad. Hoy, más que nunca, se requiere un enfoque interdisciplinario, porque el rol docente ya no se limita a enseñar contenidos, y el liderazgo directivo tampoco se reduce a gestionar aprendizajes. Ambos deben acompañar procesos complejos de convivencia, salud mental y bienestar. Por eso, es fundamental involucrar a la comunidad y al territorio, generando una red que sostenga, acompañe y proteja a quienes educan y aprenden.
Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro adolescente es altamente plástico, y que incluso después de vivir experiencias adversas, puede reorganizarse, recuperarse y fortalecer habilidades de autorregulación, empatía y resolución de conflictos, siempre que existan adultos emocionalmente disponibles y entornos seguros. Por eso, más allá del castigo o el control, lo que se necesita con urgencia es una transformación educativa que ponga al cuidado emocional en el centro, que forme y acompañe, y que entienda que educar también es sanar, prevenir y transformar comunidad.