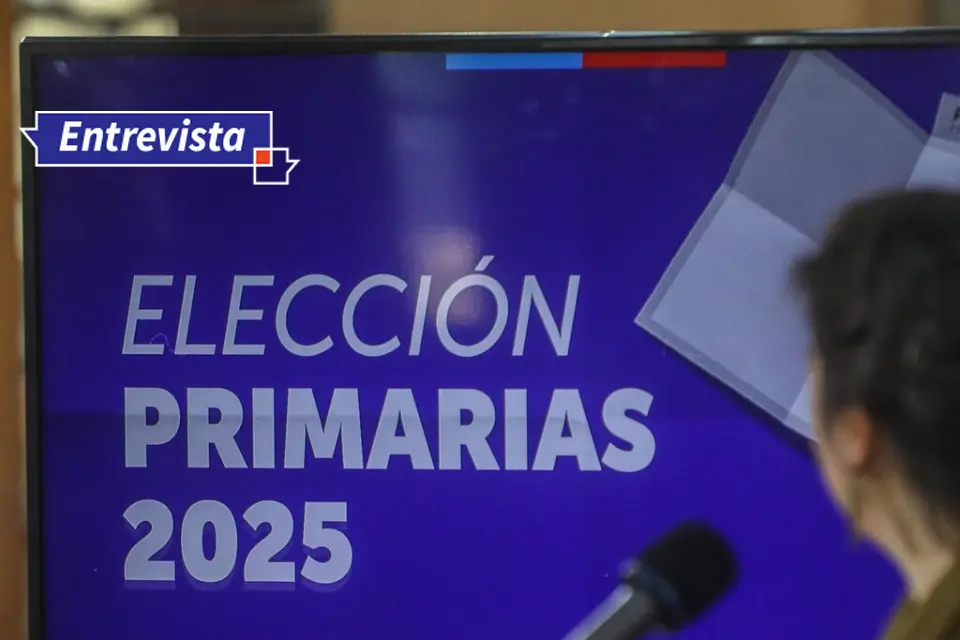La ficción tecnológica y el espejismo de la omnipotencia digital
En el panorama contemporáneo la inteligencia artificial (IA) se erige como un nuevo mito civilizatorio: una fuerza capaz de trascender los límites materiales de la economía y redefinir los problemas humanos como meros desafíos algorítmicos.
Esta narrativa, impulsada por una burbuja de expectativas desmesuradas, no solo reproduce la ilusión de una “economía inmaterial”, sino que también enmascara la urgencia de transformaciones estructurales en los modelos de producción y consumo. La competencia entre empresas como OpenAI y Deepseek, presentada como una épica innovadora, opera en un plano abstracto, distante de las crisis ecológicas y sociales que definen nuestra realidad.
La promesa de que la tecnología digital resolverá los dilemas globales sin alterar el statu quo económico es, en el mejor de los casos, ingenua. Como señala César Rendueles en la red BlueSky, la obsesión por la IA alimenta la fantasía de que lo virtual puede suplantar lo material, ignorando que incluso los sistemas más avanzados dependen de infraestructuras físicas, recursos naturales y cadenas de suministro intensivas en energía.
Los centros de datos, por ejemplo, consumen el 1% de la electricidad mundial y su demanda crece exponencialmente, contradiciendo la retórica de sostenibilidad asociada a lo digital. Esta paradoja revela un núcleo incómodo: la revolución tecnológica no solo no es inmaterial, sino que profundiza la huella ecológica del capitalismo tardío.
La llamada “batalla” entre gigantes de la IA ejemplifica esta disociación. Mientras estas empresas compiten por dominar modelos de lenguaje o generar imágenes hiperrealistas, el debate público se desvía hacia hazañas técnicas intrascendentes: ¿qué chatbot es más creativo? ¿Qué algoritmo imita mejor la voz humana? Estas preguntas, aunque mediáticamente seductoras, opacan discusiones cruciales: ¿cómo reducir la dependencia de combustibles fósiles? ¿Cómo redistribuir la riqueza en economías desiguales? La tecnoutopía, al centrarse en lo espectacular, trivializa lo urgente.
Este fenómeno no es nuevo. Como advierte Evgeny Morozov (2013), el “solucionismo tecnológico” convierte problemas políticos en rompecabezas técnicos, desplazando la responsabilidad de los Estados y las corporaciones hacia herramientas digitales. La IA, en este marco, se presenta como un parche para síntomas -automatizando tareas o optimizando logísticas-, pero evita cuestionar las causas profundas de la crisis climática o la precariedad laboral. Se prioriza la eficiencia sobre la equidad, la innovación sobre la regulación.
No se trata de negar el potencial de la IA, sino de contextualizarlo. Toda tecnología emerge dentro de un entramado material y político. Los avances en machine learning, por ejemplo, dependen de minerales extraídos en condiciones de explotación, energía generada con carbón y algoritmos entrenados con datos obtenidos mediante vigilancia masiva.
Ignorar esta cadena de valor -y su impacto socioambiental- es caer en lo que Shoshana Zuboff (2018) denomina “capitalismo de vigilancia”: un sistema que externaliza costos humanos y ecológicos para sostener su crecimiento.
La verdadera innovación, en un planeta al borde del colapso climático, no reside en crear inteligencias artificiales más veloces, sino en reimaginar sistemas económicos que prioricen el bienestar colectivo sobre el lucro privado. Esto exige abandonar la fe en soluciones mágicas y abordar cambios incómodos: desglobalizar cadenas productivas, democratizar el acceso a recursos, imponer límites al extractivismo, etc.
Y la IA podría contribuir a estos objetivos -optimizando redes energéticas descentralizadas o monitoreando emisiones-, pero solo si se subordina a una agenda política centrada en la justicia socioambiental.
En definitiva, la fascinación por la IA como panacea universal es un síntoma de nuestra época: refleja el deseo de eludir la complejidad de los problemas reales mediante atajos digitales. Sin embargo, como recordaba el filósofo Günther Anders (1956), “lo apocalíptico no es el fin del mundo, sino su continuidad ininterrumpida”.
La supervivencia colectiva no depende de algoritmos, sino de nuestra capacidad para trascender la ficción de una tecnología autosuficiente y asumir, con crudeza, que ningún avance digital compensará la falta de voluntad para transformar un sistema económico basado en el crecimiento infinito y la depredación ambiental. La IA no es un mundo paralelo, es un espejo distorsionado de nuestras prioridades. Urge romper el hechizo.