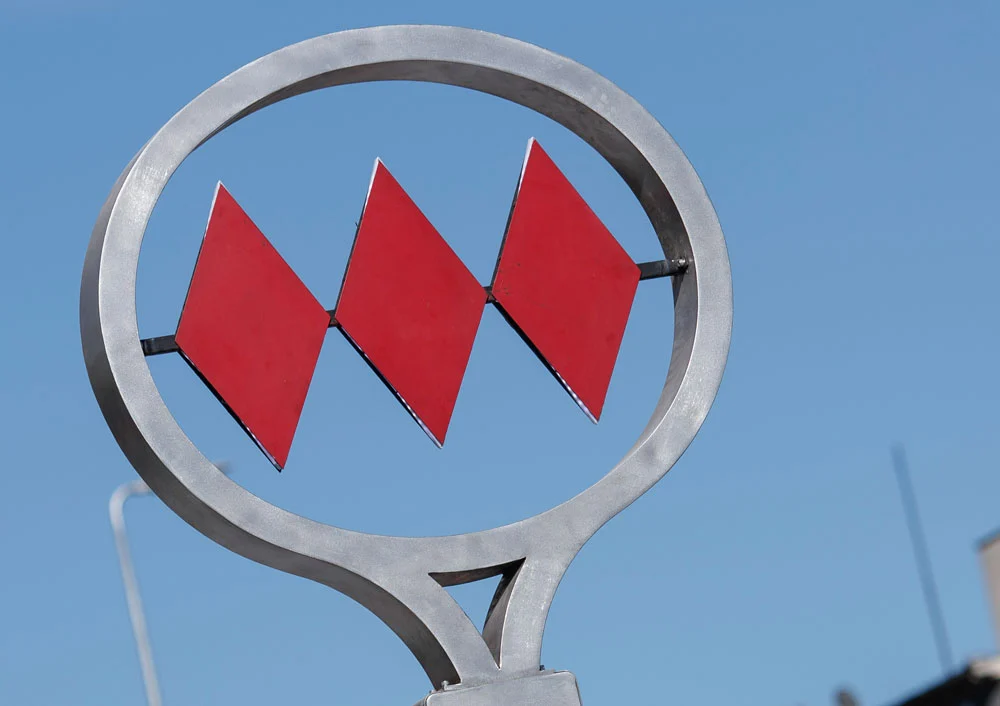Lenguaje inclusivo: Torpezas y falta de diálogo en la Universidad de Playa Ancha
Hace poco una docente de la Universidad de Playa Ancha fue suspendida por tres meses, además de recibir un 30% menos de su sueldo, por no decir «elle». La profesora aclaró que solo leyó un texto redactado por la misma universidad que la castigó. Se la acusó de discriminación. Pero la Corte Suprema revocó la sanción y exigió a la universidad que eduque sobre diversidad de género y lenguaje inclusivo.
Ahora, huelga decir que hoy en día, visiblemente, el miedo de los profesores a ofender a alumnos por el uso diverso de pronombres es algo abrumador. Por lo mismo quisiera en esta columna compartir algunos puntos que me parecen útiles para esta discusión.
Primero: nadie puede decirle a otro cómo hablar. Esto va para las dos caras del lenguaje inclusivo: nadie puede imponerlo ni prohibirlo.
Además, la imposición es torpe si se pretende que se usen palabras como «elle». Lo es porque genera resistencia y porque las personas que adhieren al lenguaje inclusivo se supone que se rebelan, justamente, a una imposición: los roles de género incrustados en la sociedad. Querer solucionar una imposición con otra es inconsecuente y autoritario.
Segundo: la mayoría de los docentes están preocupados por no incomodar a los alumnos en materia de género.
La inquietud lleva a extremos como el caso citado, que sanciona de modo exagerado e irreflexivo. Una ofensa sería que la docente maltratara a los alumnos, que les dijera que son tontos, que los denigre, y no la ausencia del pronombre.
Ahora bien, no decir de forma natural «elle» responde a la renuencia de nuestra gramática a incorporar nuevas formas, es decir, a un problema lingüístico.
Tercero: el lenguaje inclusivo altera la morfología de las palabras y la concordancia entre clases de las mismas. Decir «elle» conlleva un esfuerzo cognitivo, y es mayor el esfuerzo en el discurso cotidiano en oraciones como «elle está cansade de ser le únique alumne no binarie».
Para los hablantes es difícil usar la «-e» de modo fluido. Este tipo de cambios morfológicos tardan siglos o más en consolidarse. Por eso exigir que se hable con la «-e» es un desacierto: si se agrega al sistema de la lengua no tiene que ver con presionarlo, sino con el uso espontáneo que hagan los hablantes durante el tiempo. Quizás en unos siglos sea normal, pero hoy no. Forzar su uso solamente logra el efecto contrario.
Cuarto: género gramatical y sexo biológico no son lo mismo. A veces coinciden, como en la oposición «niño/a», pero no siempre. Esto importa porque muchas veces se dice que la lengua es sexista o discriminatoria, pero los sexistas o discriminadores son los hablantes, no la lengua. Esta tiene un modo de operar que permite la comunicación eficaz y que trasciende lo que ocurre fuera del lenguaje.
Por supuesto es legítimo buscar una alternativa para las personas que no se ven reflejadas en los morfemas de género que el español dispone, pero eso no cambiará la cultura. Aquí nos enfrentamos a la quimera que dice que el lenguaje crea realidades. Es al revés: la realidad crea el lenguaje.
En esa misma línea, la creencia de que al usar formas inclusivas la sociedad devendrá inclusiva es un error. Hay lenguas sin género gramatical cuyas culturas son quizá las más machistas y menos inclusivas del mundo (como la lengua farsi, de Irán).
La cacería de brujas que ha generado en la academia el lenguaje inclusivo recuerda más a la Inquisición que a un progresismo moderno. Castiga a quienes no adhieren a las creencias de algunos y que tienen el derecho a no hacerlo. Esto clausura el diálogo que tanto falta. El uso es dueño de sí mismo y cada persona puede hablar como quiera, por lo que casos como el señalado solo muestran un absurdo no tiene que ver con el lenguaje, sino con quedar bien ante un grupo.
Por otro lado, los cambios morfológicos tardan siglos y no se concretan con intenciones, sino que interfieren más variables, muchas de ellas intralingüísticas. Es normal que individuos, aunque estén de acuerdo con el uso de la «-e», tengan problemas al usarla porque es complejo. Es como si a uno le pidieran que cada vez que camine dé un salto cada tres pasos: nadie lo hará y los que lo logren estarán hiperconscientes de lo que hacen para efectuarlo, pues supone un esfuerzo no menor, igual que el uso de la «-e».
Y vale la pena insistir en lo anterior: el lenguaje no crea realidades. Si queremos una sociedad justa, inclusiva, transparente, etc., tenemos que realizar otras acciones. El uso de la «-e» no va a hacer más inclusivo el mundo. No quiero decir con esto que la «-e» sea un despropósito: es evidente que tiene una función y un sentido. Pero ese uso solo va a cambiar -si es que perdura- la morfología de la lengua, no la sociedad.
Ojalá no se repitan situaciones como la de la Universidad de Playa Ancha, que exista diálogo sobre el tema: escuchar por qué muchos se resisten, como también por qué para muchos es una solución. La lengua siempre está mutando (a veces más rápido, a veces más lento), pero eso no implica un impacto social. Si queremos cambios, no podemos imponer nada, sino conversar, proponer y llegar a acuerdos. Lo demás es torpeza.