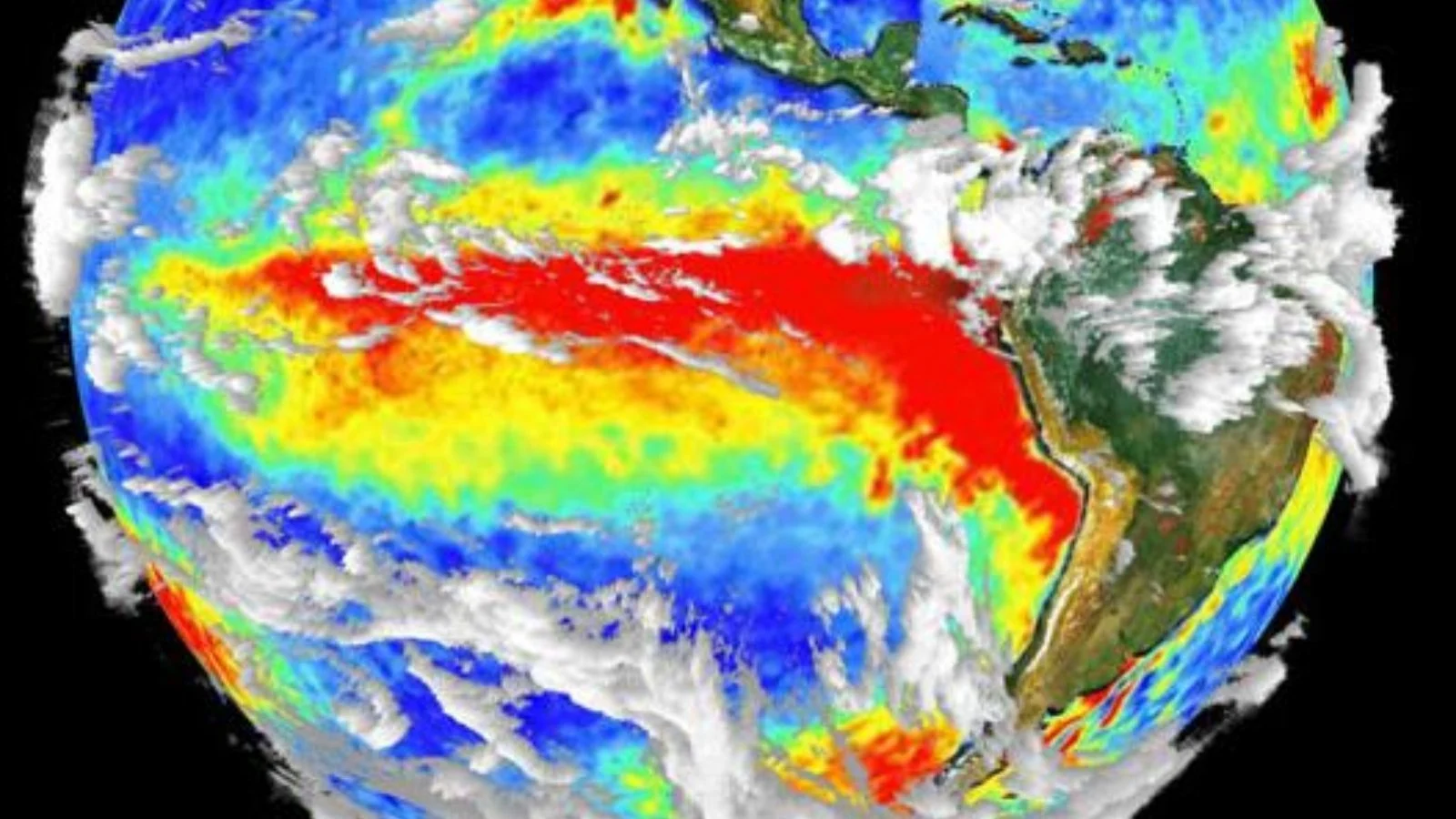Los caminos del proceso constituyente para las fuerzas anti-neoliberales (parte I)
Tras el estallido del 18 de octubre no solo se tensiona el modo usual en que la derecha pensaba la defensa de su modelo, sino también la forma en que campo de las fuerzas anti-neoliberales acostumbraba a impugnar dicho orden. La justificable desconfianza frente a la clase política y al eterno control elitario de las reglas del juego político, puede invitar a parte de las fuerzas antineoliberales –especialmente a algunas corrientes de la perspectiva anti-capitalista– a abstenerse de las opciones en disputa en el plebiscito del 26 de abril. Claro, para esta mirada puede haber una contradicción antagónica entre el ejercicio del voto bajo las normas actuales y el proceso social de acumulación de fuerzas desde la base en un horizonte de largo plazo. A su vez, para una perspectiva que atribuya mayor valor a la táctica, no necesariamente la hay; sobre todo considerando que este no es cualquier ejercicio electoral. Desde allí, no tiene por qué haber conflicto entre, por un lado, desarrollar dinámicas sociales auto-convocadas que desencadenen en un proceso constituyente popular y, por otro, la acción de disputar el proceso que se juega en el plebiscito de abril de este año.
La primera alternativa es fundamental (siempre) para generar articulación del tejido social y la elaboración de propuestas con sentido popular que –en circunstancias actuales o futuras– puedan convertirse en mayoría y tener la fuerza suficiente para posibilitar su materialización. La segunda es relevante, en primer lugar, para no correr el riesgo de quedar marginado de una coyuntura que, seguramente, convocará a un segmento importante de la población y que definirá el futuro del país, tal vez por mucho tiempo. Y la simple oposición abstencionista, junto al relato asambleísta auto-convocado, no es suficiente para evitar su realización, incluso con importantes niveles de legitimidad. Si se da una convocatoria importante (superior a la última elección), es probable que ubicarse fuera de este plebiscito invisibilice completamente el contenido político de la opción de marginación y que parte del discurso critico desemboque, una vez más, en narraciones épicas de derrotas e impugnaciones y sendas alegorías de triunfos testimoniales.
Con la misma desconfianza, pero desde otra lógica, se puede pensar en poner en tensión el espacio institucional, no para buscar pequeñas reformas, cuotas de auto-reproducción en clave de “clase política” o acuerdos de pasillo; sino para forzar con movilización social las condiciones mínimas (más allá de la disputa por el nombre) de un proceso constituyente legítimo. Vale decir, un proceso cuya instancia de deliberación sea un espacio con soberanía, paridad y representación amplia de la sociedad. O en su defecto –de no lograrse dichas condiciones– impugnar y denunciar la ilegitimidad de su realización para canalizar la voluntad popular contraria al modelo –que mostrará su indignación– y seguir acumulando fuerzas en favor de un escenario que dé una salida anti-neoliberal a la crisis.
Para buena parte de los sectores con discurso anti-neoliberal que, en representación de todos nosotros, firmaron el acuerdo que permitió el 15 de noviembre generar un plebiscito –por cierto, sin las condiciones mínimas de soberanía y representatividad– tal evento constituye un triunfo en si mismo, como si no hubiera existido ninguna otra forma posible de habilitar un plebiscito, más que el acuerdo entre gallos y medianoche, a espaldas del escrutinio ciudadano. A partir de esa inmolación, con ribetes de “suprema responsabilidad histórica”, la senda del éxito estaría dada por seguir con el itinerario institucional, con los avances, retrocesos y obstáculos propios del debate parlamentario, y habría que validar el evento plebiscitario a todo trance. Incluso para algunas miradas que cuando aspiraban a representación parlamentaria fueron críticas de la democracia de los consensos, sería positivo el quórum de 2/3, dado que ello obligaría a las partes a “ponerse de acuerdo” y así construir una Constitución estable, que sea “la casa de todos”. Esa idea del progresismo post-transicional es clara herencia de la democracia guzmaniana, la de un tipo particular de democracia en la que no se expresa el juego de mayorías y minorías, sino una en que la minoría tiene la capacidad institucional de vetar a la mayoría y obligarla al consenso dentro de los márgenes de un modelo impuesto previamente por la fuerza.
Claro, para algunos promotores de esta mirada es deseable que en el espacio constituyente que surja tras el plebiscito se dé la mayor representatividad posible y que ojalá haya una gran presión social para lograrlo. Pero si esta no es suficiente y las reglas otorguen ventajas para que los mismos de siempre terminen redactando la nueva Constitución, hay que seguir adelante, ratificando el proceso en el marco del juego democrático acostumbrado hasta ahora. Pensar la política desde ese lugar es ratificar la idea –ingenua o conveniente– de que el cambio social estructural puede ser, en el contexto institucional actual, el resultado de un camino gradual e ilimitado de reformas, hasta llegar al proyecto deseado. Así, sin mayores rupturas y sin desplazamiento del orden democrático-protegido vigente, producto de la propia dinámica del conflicto social. A pesar de que los 30 años precedentes son la mejor demostración de que aquello no es posible y que una ruta de este tipo dilapidaría el poder social constituyente que genuinamente debe expresarse para repensar el orden en su conjunto, sin las cortapisas de una clase política responsable de la crisis que hoy vive el país.
Por otro lado, para otros sectores existe la presunción de que una acumulación social-popular autónoma y una asamblea constituyente de facto, serán requisito suficiente para realizar el cambio de régimen político y económico existente, imponiéndolo al conjunto de la sociedad y a las instituciones del Estado (Fuerzas Armadas incluidas). Tal supuesto corre seriamente el riesgo de caer en la ingenuidad de construir un escenario institucional (porque eso es un proceso constituyente), subvalorando la capacidad del poder instituido y sin colocar presión a su propia iniciativa. O implica derechamente el riesgo aún mayor del voluntarismo, bajo el supuesto de que estamos ad portas de la insurrección armada y que incluso tendríamos la posibilidad de ganarla. Tal suposición equivale a volcarse a la ilusión radical y paradojal del antagonismo autonomista-intrasistémico y, por tanto, sin quererlo, seguir la senda del gradualismo reformista. Algo así como pretender construir el socialismo de a poco, desde la base, pero dentro del capitalismo y con las reglas intactas de este; sin tomarse la molestia de disputar la acción del Estado para no caer en el pecado del viejo peticionismo, ni caer en la ilusión reformista clásica de querer modificar la normatividad dentro de las reglas del sistema, lo que para esta mirada equivaldría a una suerte de crimen de lesa ideología.
La pregunta concreta aquí es si se puede acumular fuerza propia obviando la capacidad de producción de sentido común dominante y de reinvención que tiene la acción política del Estado, especialmente a partir del reordenamiento de las adhesiones que provee la estrategia de cambiar aspectos secundarios para mantener lo de fondo. Y cabe preguntarse, además, respecto de la ruta ofrecida por la alternativa constituyente autónoma: ¿qué se hace después de elaborar una nueva Constitución de origen social popular?; considerando que eventualmente el proceso institucional pueda concitar alta convocatoria, ¿se impone al Estado y al resto de la sociedad, o su simple adscripción popular bastaría para modificar el orden normativo vigente y las relaciones de poder que le subyacen?
Se desconoce aquí la materialidad del modelo socio-político y normativo previamente existente y también el efecto que la acción política del Estado genera en las relaciones de poder, especialmente a nivel de la legitimidad política y cultural del orden dominante. Así, exigir un cambio al Estado, por ejemplo, o una modificación legal (incluso con movilización), sería necesariamente equivalente a pedirle algo a una entidad que de antemano se sabe no quiere dar o que puede dar siempre que no afecte el orden global que sostiene y que, por tanto, sería una acción estéril e inevitablemente legitimadora. Pero sabemos que la respuesta estatal no es solo represiva, sino también de instalación de una agencia política que busca mediatizar el conflicto por la vía de la legitimación de su proyecto; y allí, el bloque en el poder no siempre tiene el control de esa agenda, con lo cual se abre un escenario de disputa. Aquello es precisamente lo que está ocurriendo en la coyuntura constituyente y parte de eso es lo que se juega en la confrontación por el carácter que tendrá el plebiscito que habilita institucionalmente este inédito proceso.