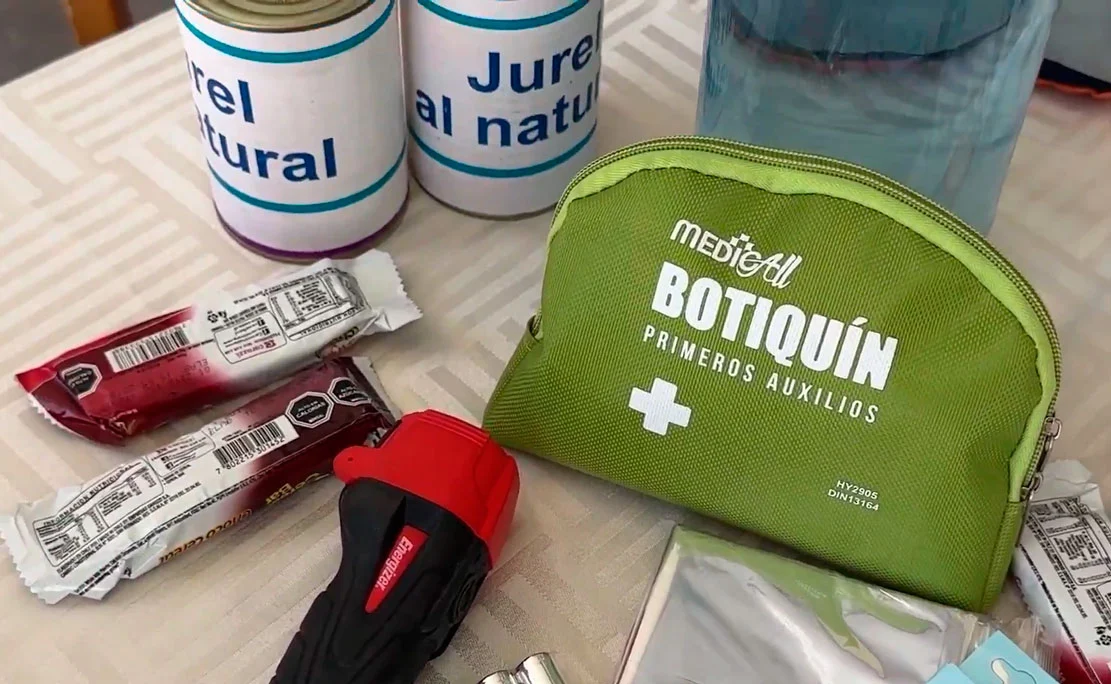Respuesta a Daniel Mansuy: Defensa política de la sociedad civil
Daniel Mansuy, sagaz columnista del neoconservadurismo, publica en El Mercurio del 8 de febrero una “defensa de la política”. En rigor no se trata de una defensa de la política sino una denuncia del rol de la sociedad civil ante la crisis contemporánea de la política (que sin embargo ni siquiera menciona). Su conclusión textual: “El recurso a la sociedad civil suele ser, en rigor, un modo más o menos solapado de imponer las propias posiciones sin darse el trabajo de ganar elecciones: la negación misma de la democracia”. No se molesta en dar ejemplos, tal es su seguridad en el clásico argumento ultraliberal (y eso que trabaja en el Instituto de Estudios de la Sociedad). Caben dos consideraciones para enderezar este debate que se ha vuelto tan actual: uno conceptual y uno político más contingente.
La distinción tajante entre “sociedad civil” (el mundo heterogéneo de los intereses privados) y el “Estado” tiene su raíz en Hegel, que entiende este último como la encarnación del “espíritu absoluto”, el único capaz de generalizar los intereses particulares. Por eso el Estado está “por sobre” la sociedad civil. La teoría liberal derivará de allí el papel de los partidos políticos, burocracias formadas por políticos profesionales como monopolios de la representación ante el Estado. La última vuelta de tuerca es la concepción de “democracia mínima”, nacida en Europa como defensa ante los fascismos: lo que define una democracia es la competencia pluralista de los partidos por el poder. Nada más. En las sociedades más desiguales del orbe –léase América Latina- esa concepción ha redundado en la reproducción de la desigualdad y en la corrosión de la democracia en su capacidad de ser el mentado gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por ello los últimos treinta años en gran parte de nuestro continente –salvo en Chile- y en otros lugares del mundo, se han caracterizado por la innovación democrática, que ensaya fórmulas de incorporación de la sociedad civil a la toma de decisiones a través de dos vías: la democracia directa y la democracia participativa. Y, lo que parece ignorar Mansuy, lo hace sin abandonar los mecanismos electorales ni la organización de la representación a través de partidos políticos. Chile es el caso anómalo, ya que no existe ningún mecanismo de democracia directa: ni plebiscitos de origen ciudadano, ni revocatoria de mandato, ni iniciativa popular de ley. Solo tenemos plebiscitos ciudadanos al nivel comunal contemplados por ley desde 1999 e impracticables hace esos mismos 20 años. Solo la comuna más rica de Chile ha podido organizar uno en 2005. Tampoco tenemos ningún mecanismo de democracia participativa vinculado a decisiones: ni presupuestos participativos, ni conferencias de política, ni veedurías ciudadanas, ni defensor ciudadano, ni consejos sectoriales. Solo tenemos los débiles mecanismos consultivos de la Ley 20.500, cuya reforma está pendiente desde las propuestas de enero de 2017.
Pero durante esos treinta años de retraso de nuestro país en relación a sus vecinos, Chile no solo no ha avanzado, sino que en muchos sentidos ha retrocedido. La conjunción entre la Constitución del 80, el neoliberalismo extendido a las relaciones sociales y la democracia elitista y de baja intensidad (que ha requerido siempre la anuencia de la minoría) ha tenido efectos particulares que dificultan la coyuntura actual. Primero produjo la desarticulación y fragmentación social, en especial de sus organizaciones como sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos, etc. Mientras se multiplican en cantidad, disminuyen en capacidad de acción unificada e incidencia en las decisiones que les atañen. Un ejemplo: en dos ocasiones el Tribunal Constitucional rechazó la posibilidad que se recuperara el rol de las juntas de vecinos como representantes de su unidad vecinal. En nombre de la “libertad de elegir”. El segundo efecto fue la separación creciente entre sociedad y política institucional. Diagnosticada por el PNUD hace más de veinte años, solo se ha profundizado hasta la actualidad. Otro ejemplo: tradicionalmente nunca en Chile se habló de “militancia en la sociedad civil”, eso se entendía que se hacía en partidos ligados con la sociedad, hasta que aparecieron los “movimientos ciudadanos” que explícitamente fueron rechazando cada vez más la injerencia partidista. Eso no ocurrió el 18 de octubre, viene sucediendo al menos desde hace unos quince años. Para decirlo en términos de Mansuy, la política post 90 impidió el rol “ciudadano” de la sociedad civil, pues la alejó de los asuntos de la polis. Si en un primer momento la respuesta social fue despolitizada, aproximadamente desde 2005, y con mayor fuerza luego de la coyuntura 2011 / 2012, la respuesta fue el intento por abordar directamente los asuntos públicos.
Para entender lo anterior hay que agregar otro gran efecto del período: la corrupción de la política. Nadie sino los propios políticos profesionales, esos que están llamados a tener “una visión global”, según señala Mansuy, son los responsables de su propio desprestigio. ¿Cómo lo hicieron? Renunciando a expresar el conflicto social en virtud del consenso “indispensable” con los herederos de la dictadura; aceptando y ocultando el financiamiento ilegal de su actividad por parte de cuatro o cinco grandes empresarios, dueños al mismo tiempo de la economía nacional; excluyendo por la vía del sistema electoral binominal el surgimiento de nuevas expresiones políticas; consagrando como meta preeminente el crecimiento económico sin debatir sobre alternativas para un proyecto social inclusivo; avalando la concentración de los medios de comunicación empequeñeciendo así la deliberación pública necesaria para la democracia. Se podrían agregar más acciones, pero bastan estas para mostrar por qué desde hace más de un decenio los partidos políticos y el congreso ocupan los últimos lugares en prestigio en la opinión pública. Recién durante el segundo gobierno de Bachelet se abrieron a algunas reformas, precedidas de escándalos: fin del binominal, financiamiento, cuotas de género, transparencia, refichaje, entre otras. Poco y tarde.
Pero el largo tiempo transcurrido sin reformas tuvo otro efecto, visible en particular desde 2014: el descrédito y pérdida de legitimidad de las instituciones y de las elites. Manuel Castells nos señaló hace poco que se trata de fenómenos globales. Pero en Chile el fenómeno ha sido más amplio y más rápido. Del financiamiento empresarial ilegal a la colusión empresarial; del uso y abuso del Tribunal Constitucional para co legislar a la intervención sobre el Servicio de Impuestos Internos para evitar los procesos a políticos; desde la negociación espuria para nombrar al Fiscal Nacional al permanente intento gubernamental por desacreditar a los fiscales que investigan y a los tribunales que juzgan; desde las “sillas musicales” entre ministerios y directorios de empresas, pasando por la Ley de Pesca, hasta la corrupción ética, orgánica y política de Cuerpo de Carabineros.
El desafío de hoy viene de lejos. La diferencia actual la hace la sociedad movilizada masiva pero inorgánicamente. Enrabiada y desconfiada. Diversa, como es lógico: la sociedad civil no es un proyecto político, es un campo de disputa. Pero la resolución proactiva de la mayor conflictividad de hoy no pasa por una defensa de la política “contra” la sociedad civil. Esa es la receta que se ha ocupado todo este tiempo. Pasa por reconstruir los mecanismos de representación para que cumplan efectivamente su función. Y pasa también por asegurar mecanismos de participación a la sociedad civil que, al parecer, no está dispuesta a sentarse a esperar o a renunciar a su vocación ciudadana. El debate constitucional es una gran oportunidad para ello.