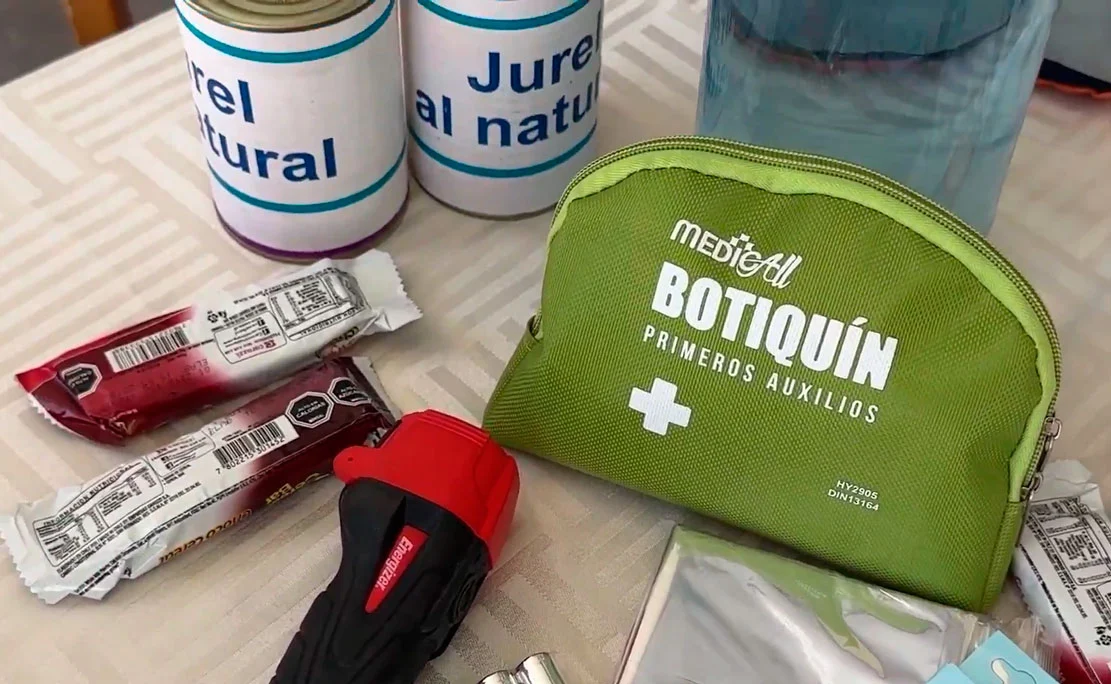No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso
Antes de que publicáramos Quiltras, la Claudia Apablaza, editora en Los libros de la Mujer Rota, me escribió un mail proponiendo que armáramos una antología de columnas. Me gustó mucho la idea, porque la columna de opinión es el formato al que más le tengo cariño. Estudié periodismo, cuando aprendí a escribir fue sobre la realidad. Entonces es casi lógico que escriba no ficción, lo raro es que haya debutado con un libro de cuentos.
Empecé a escribir columnas en 2011, con tanta disciplina, que se me hizo un hábito. En 2014 tomé muchos talleres literarios y empecé a experimentar con la ficción. Al principio me costó, hasta que un día me imaginé que un cuento era igual que una columna pero con la opinión sostenida sólo en imágenes. Quizá por eso en los dos formatos —que son distintos y hasta opuestos— abordo los mismos temas. En Que explote todo hay feminismo, hay educación segregada, hay lucha de clases y hay jóvenes de La Araucanía que se podrían llamar Lionel. La diferencia es que en Quiltras inventé gente e historias, en Que explote todo el dolor de las personas es real. Pero en la vida la realidad y la ficción se cruzan. Yo misma las mezclé sin darme cuenta. Escribí los textos de los dos libros en el mismo período, en paralelo. Hay anécdotas que primero metí en columnas y después repliqué en cuentos. La columna que abre Que explote todo describe el mismo colegio que aparece en el cuento que cierra Quiltras. En un libro digo, en el otro muestro. Son libros hermanos, espejos. Por eso los dos empiezan con Q.
Un problema que sentí al empezar la edición y selección de Que explote todo es que leí columnas viejas y encontré ideas y maneras de escribir que ya no tengo. Y todo eso está allá afuera, publicado, cristalizado. Cualquiera puede leerlo. Me dio una vergüenza terrible, porque cuando una repasa lo que ya no es surge algo parecido al arrepentimiento.
Hace tiempo tengo ganas de escribir sobre lo que no tengo resuelto. Tendría que meter la vida entera en ese texto. Diría que no sé qué hacer con las cosas que me indignan. Una vez, por trabajo, viajé a La Araucanía a cubrir el hito de cierre de unos talleres de liderazgo estudiantil. Eran cabros y cabras de liceos técnicos, rurales, públicos y mapuches. Además de tomarles la cuña, traté de conversar. Uno de ellos me contó que le gustaba mucho jugar a la pelota y que había aprendido a nadar solo. No me acuerdo cómo fue el diálogo, pero yo quedé impresionada de la belleza de la imagen: él, a los diez años, tirándose a un río y aprendiendo a nadar solo. Y después de la belleza, el horror: me contó que estudiaba contabilidad y que no le gustaba la carrera pero que era lo único que había. Su apuesta era salir de cuarto medio, venirse a Santiago y postular a los milicos. A mí esa historia me mató. La incoherencia y la injusticia de este país. Quedé tan pegada con él que escribí un cuento corto y lo envié al Santiago en 100 palabras. Y entonces de nuevo la belleza: el cuento ganó el primer lugar y estuvo en muchas estaciones del Metro. No he vuelto a ver a ese cabro, pero me daría vergüenza decirle que describí su vida, le inventé un final triste y me gané dos millones de pesos. No sé qué hacer con la contradicción de ganar privilegios por denunciar injusticias. No lo tengo resuelto.
Pasan cosas terribles todos los días. Hay mujeres a las que sus parejas les arrancan los ojos. Hay niños que se mueren por culpa de los adultos que deberían cuidarlos. Hay gendarmes que tienen que hacer caca en bolsas cuando están en turno. No sé si escribir de esas cosas sirve de algo, pero es lo único que se me ocurre porque estudié periodismo. Kapuscinski dijo que los cínicos no sirven para este oficio, los que no tienen empatía y no pueden cuidar a las personas ni a las palabras que usan para hablar de las personas.
Hace poco leí un diccionario con definiciones hechas por niños y niñas de Colombia. Había unas bacanes, como anciano (adulto que está sentado todo el día), dios (persona a la que le clavan clavos) o envidia (tirarle piedras a los amigos). La de adulto me dejó pensando: persona que en todo lo que habla, primero ella. En su Twitter, Andrea Palet tiene de portada una foto con este texto: “No se debiera hablar en primera persona del singular: es falta de modales, habría que reducirse al mínimo, habría que arrodillarse y llorar”. Escribo en primera persona porque siento que es lo más honesto. No creo en la objetividad y la neutralidad es la ilusión de la hegemonía para hacerse invisible. La escritura es un truco, un espectáculo, una interpretación que siempre pasa por un filtro. Todo texto tiene una firma. Yo no escondo eso. Sé que cuando escribo lo que digo habla más de mí que del objeto que describo. ¿Qué le hace más justicia a “la realidad” entonces? ¿La narración omnisciente o el gesto adulto de ponerse primero? No lo tengo resuelto.
Además de escribir en primera persona, escribo columnas de opinión, que junto a la crónica es el registro al que el periodismo le concede más voz de autor. Me gusta que en la columna todo se dice de manera muy transparente y que es un formato híbrido en su forma y explícitamente político en su fondo. Pero no sé qué hacer con lo que opiné y ya no estoy de acuerdo. No lo tengo resuelto.
Cuando presenté Quiltras, escribí un texto que decía: “Sé que cuando lea Quiltras en unos años más voy a querer reemplazar comas por puntos o voy a arrepentirme de haber sembrado tantos adverbios. No importa. Todavía estoy aprendiendo”. No sé de dónde salió eso. Si lo pensé, se me escapó y necesito pensarlo de nuevo. En las columnas de este libro soy implacable y le exijo al mundo que cambie al ritmo de mis convicciones. Después de Quiltras mi vida empezó a cambiar mucho y ese movimiento me hizo sentir incómoda. No lograba estirar el pasado hacia el presente y ante la impotencia, me parapetaba a sufrir en un rincón.
A principios de año, en una firma de libros, le conté esto a Juan José Richards y él me dijo: tienes que leer El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Es un libro que habla de las cosas que se acaban. En una parte, dice: “como nieta que soy de un geólogo, aprendí muy pronto a tener en cuenta la absoluta mutabilidad de las colinas, las cascadas y hasta las islas. Cuando una colina se hunde en el océano, yo veo orden en ello”. Entonces descubrí que la vendo con ser de izquierda pero en realidad me cargan los cambios, porque los leo como muerte y destrucción y no como desarrollo natural del universo. Tengo miedo de que se acaben las cosas que me gustan. Tengo miedo de irme de los lugares donde ya probé que puedo ser feliz. Vivo cagada de miedo y el miedo es lo que hace a la gente de derecha. En estos textos se lo digo mucho al mundo y ahora, por fin, creo que lo entiendo.
Después de leer a Didion empecé a tender puentes entre la literatura y la vida. Y estiré la metáfora hasta pensar que vivir es igual que escribir: una siempre está ensayando y la perfección no existe. Ya no quiero controlar nada, hay que dejar que las cosas colapsen. También entendí que la escritura es un refugio. En los libros hay historias sobre gente que sufre por los cambios y hay historias que están conducidas hacia su final porque todo siempre se acaba. Leer que otra persona sintió lo mismo hace que me sienta menos sola. Cuando vi Los niños, de Maite Alberdi, vi a personas con Síndrome de Down enamorándose, siendo machistas, llorando en las despedidas. Y pensé, ¿si sufrimos con lo mismo cómo no vamos a ser iguales? El arte nos recuerda que venimos de la misma explosión original.
Las ideas son un instante, son como una pausa en el Metro. Ahora estoy en la estación Que explote todo y ya no me da vergüenza lo que escribí antes ni me da miedo la incertidumbre de lo que voy a escribir después. Juan Pablo Meneses me enseñó que sin conflicto no hay historia. Y está bien. Son bacanes los giros y las explosiones cuando son inesperadas, por eso odiamos los spoilers. Esa es la gracia, que nadie conoce el final de una historia mientras la está viviendo.
La gente se ríe de Carlos Caszely diciendo “no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”. A mí me parece una frase tan lúcida. Ya no estoy de acuerdo conmigo en el pasado, pero necesitaba estar ahí para estar aquí ahora. La utopía de mi cabeza está muy lejos de mi práctica cotidiana. La última vez que fui a PC Factory la única vendedora libre era una mujer y tuve miedo de que ella me atendiera porque pensé que no sabría tanto de tecnología. Cambié de opinión en dos segundos y la atención de la vendedora obvio que fue la raja. ¿Por qué pienso esas cosas si soy feminista? En vez de autoflagelarme, abrazo mis propios cambios e inconsecuencias y pienso en eso que escribió Hernán Casciari sobre su procesión feminista: “empiezo a sentir el placer de ver mis propias cáscaras cayendo”.
Eso es Que explote todo: una apología al cambio. Son ideas que tuve y que ahora están en otro tiempo.

Discurso Lanzamiento "Que explote todo"
Viernes 4/8/17
Arelis Uribe
93 páginas
Editorial Los Libros de la Mujer Rota