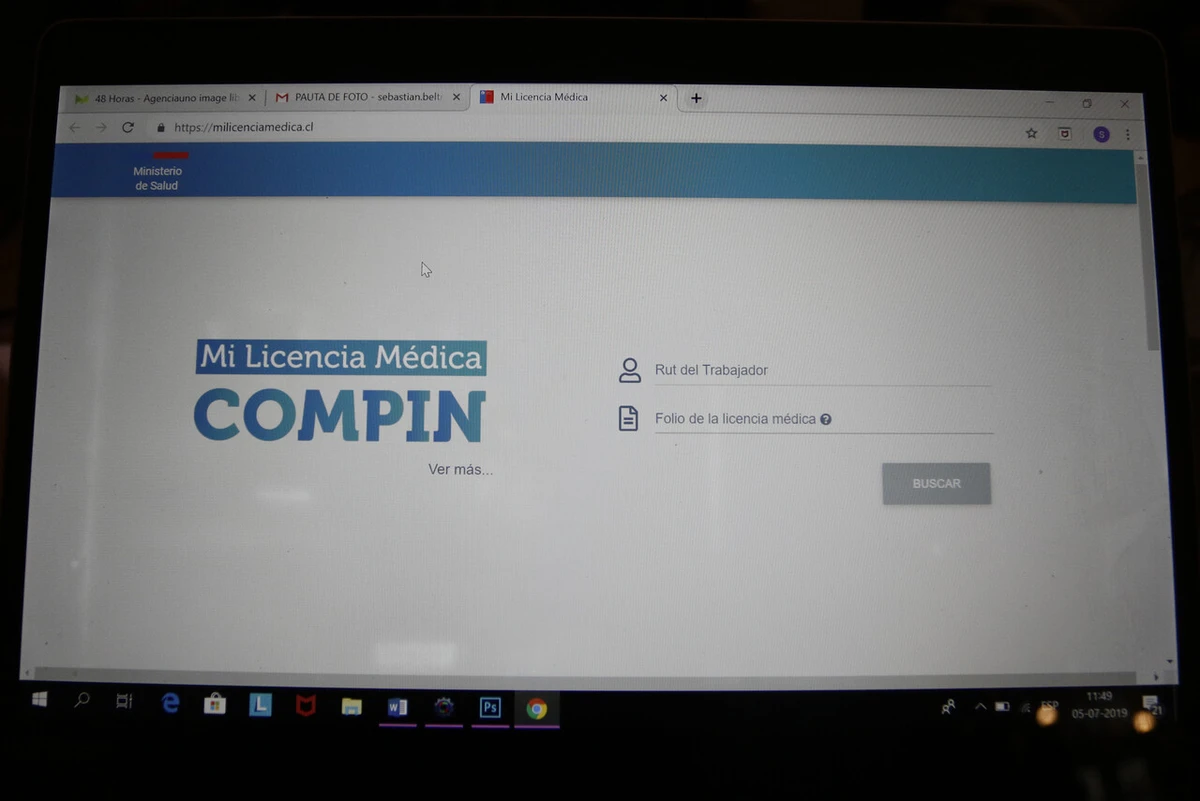Memorias de octubre (7): Noticias antiguas de un inventor actual
Proun es una contracción de Proekt utvezhdenia nóvogo, significa “diseño afirmativo de lo nuevo” y lo creó Lissitzky, cuya inventiva no tenía límites. En Life, Letters, Texts se presentó a sí mismo como un hombre criado en la época de las invenciones: a los cinco años había escuchado el fonógrafo de Edison, a los ocho vio pasar el primer tranvía, fue al cine a los diez y más tarde conoció el dirigible, la radio y el avión.
De Nadar, quien había hecho caricaturas tan buenas como las de Damier, no le interesaban los retratos fotográficos que inspiraron a Manet (sobre todo el de Baudelaire), sino saber que se elevaba en un globo que él mismo había diseñado y desde el que realizaría las primeras fotos aéreas. La altura da profundidad al espacio, el espacio se hace geométrico y la geometría invita a transformar los volúmenes de acuerdo con un principio constructivo.
Ese principio corría por sus venas desde los tiempos en que había conocido a Malévich en Vitebsk, donde había llegado invitado por Chagall. El grupo de Malévich se llamaba Unovis, “campeones del nuevo arte”, Lissitzky se había acercado al suprematismo y de esa temporada, que no duró más de dos o tres años, proviene uno de los cuadros más famosos de la vanguardia: Vencer a los blancos con la cuña roja. El cuadro es en realidad un cartel, en el cartel hay un triángulo rojo, la punta del triangulo penetra como un diamante en un círculo blanco.
Se entiende a lo que alude: alude a los días de la revolución, alude al triunfo decisivo de un ejército experimental sobre otro convencional –el rojo de los bolcheviques contra el blanco del general Wrangel-, pero en el cartel hay también un par de textos, no muchos, aunque sí los suficientes como para pensar que es la paz geométrica del suprematismo la que está siendo intervenida en paralelo por esas palabras, de modo que el triángulo rojo penetra en el círculo blanco tal como lo hace la visita intempestiva de esas frases en el corazón de la geometría suprematista.
Lissitzky pensaba que tanto en la vida como en el arte el asunto residía en andar, motivo por el que con ese cartel diseñado en 1920 se había propuesto dar más dinamismo a esas formas geométricas que habían empezado a estacionarse con pereza en la superficie bidimensional del cuadro. Con esa misión había llegado a Berlín una tarde de 1921, traspapelado entre contingentes de atamanes, estraperlistas y rusos decadentes que lloraban al Zar mientras comían borsch o desgarraban una pata de cordero asado en los restaurantes sobrecalefaccionados de la ciudad. La mezcla de grasa, calor y enojo los enrojecía en circunstancias en las que afuera, en esquinas desoladas, nacían filmes en los que la luz era difusa, los contornos se perdían y las ventanas descuadradas se empotraban en muros sobre los que se estiraba en medio de la noche la silueta de un gato solitario.
Lotte Eisner había dedicado a esas formas recargadas de la ambientación expresionista un libro notable sobre el cine alemán, Herzog había caminado mil kilómetros a pie el día que la supo enferma en una clínica de París y en las imágenes de Berlín que ella describía los únicos carteles que existían eran los que enumeraban los crímenes sobre los que se proyectaban las manos enguantadas del mismo asesino que los había cometido. Faltaban cuarenta años para que en Berlín hubiera un muro, pero el este y el oeste ya existían, divididos por un trazado imaginario que dejaba de un lado a los criminales, las prostitutas y los trabajadores que marchaban con el puño en alto entonando La Internacional Comunista y -del otro- las vitrinas elegantes repletas de artículos franceses y los cafés en los que se comenzaba a hablar de una promesa.
La promesa era un tal Hitler y en aquellos cafés caros del Berlín occidental los comensales comentaban que los bávaros eran recios y pondrían en vereda a los inmigrantes pobres, a los rusos harapientos, los judíos y las putas, razón de sobra para comprender que la misión de Lissitzky debía apuntar hacia el Berlín más popular, donde los obreros debían enterarse de que la URSS, cuyo ejército revolucionario empezaba a ser temido por los alemanes, vendría por ellos para mostrarles que un país antaño castigado por el hambre y el atraso se había puesto de pie el día en que su clase proletaria decidiera dirigirlo.
Para demostrarlo Lissitzky emplearía sin notarlo un sistema similar al que ocupaba ese año Robert Wiene con el gabinete de Caligari, o Max Reinhardt, Murnau y Fritz Lang después: ellos habían convertido una callejuela tortuosa y deshabitada en una imagen sobrepoblada por verdaderos objetos hablantes. Los utensilios, como escribió Kurtz, habían despertado de su larga siesta, los objetos tenían ahora su sintaxis y lo inorgánico se movía. Lissitzky no era expresionista, pero sus exposiciones las montaba con objetos pobres que simulaban una gran abundancia.
La diferencia estaba en que si el expresionismo daba cuerda a los objetos para apartar a la gente de la vida (una lámpara hamacada por el viento de la noche, la agitación del letrero de un negocio abandonado o el ruido de una lata rodando a solas calle abajo advertían del peligro de entrar en los suburbios), Lissitzky esos objetos los dirigía a que la vida fuera organizada de manera colectiva por seres que se incorporaban a sus diseños tridimensionales. Los pocos pesos que recibía los había dedicado a fundar con Ehrenburg una revista titulada Veshch/Objet/Gegenstand, la revista había durado poco: sus directores no querían ceder ni al diseño funcional de los productivistas ni a la moda de los dadaístas, que consistía básicamente en destruirlo todo.
Entre esos dos extremos Lissitzky hacía el equilibrio de un funámbulo: era una especie de delirante mesurado, un enamoradizo ingenuo que vagaba por sueños de amor que nunca se cumplían pero al que le bastaba con entrar a su taller para olvidarlo todo. Ahí estaban sus fabulosos prouns, que diseñaba sumido en la sobriedad y la exactitud. Una que llevaba a que los dadaístas lo molestaran, pese a que eran sus amigos, sobre todo Moholy-Nagy, con quien solía pasar noches enteras conversando en el café Romanisches o en el estudio de él. En el formidable libro dedicado a Dadá, Jed Rasula habla de ese estudio como un “granero” repleto de cajas en desuso, botellas vacías y muchas esculturas-máquinas dispersas de Gabo y Tatlin.
Lissitzky contemplaba esas esculturas mientras mareaba a su amigo teorizando sobre sus adorados prouns, decía que eran estructuras alrededor de las cuales el espectador podía girar, viajar, realizar sus recorridos. Los museos eran ataúdes que ahogaban el cuerpo vivo de los visitantes (como las puertas cuneiformes, como los pozos y los decorados góticos del expresionismo), pero el constructivismo derribaría esas paredes y los cuadros no tendrían donde descansar. “Lo que vamos a destruir son esos malditos prouns”, decía Moholy-Nagy entre bromas mientras Lissitzky, que era serio e inocente, se quedaba mirándolo en silencio.
Pero Moholy-Nagy le había presentado a un amigo que le presentaría, a la vez, a la mujer con la que pasaría el resto de su vida. El amigo era Kurt Schwitters, medía más de dos metros y a su lado el esmirriado Lissitzky parecía un grano de arena. Juntos formaban un monumento cómico, pero en el detalle no se detuvo Sophie Küppers la noche en que se conocieron. Ella quería que él diera una conferencia sobre el nuevo arte ruso y él se lo pagó invitándola a ver una película de Chaplin: se enamoraron a los pocos días, regresaron a Moscú y en 1930 tuvieron un hijo. Lissitzky enfermó enseguida, pero alcanzó a anunciar el nacimiento del bebé por medio de otro invento suyo: el fotomontaje.
El niño se llamaba Jen. En el fotomontaje su imagen aparecía sobrepuesta a la de la chimenea de una fábrica: evidentemente no había sido capaz de inventar nada en cuyo despliegue no creyera para siempre.