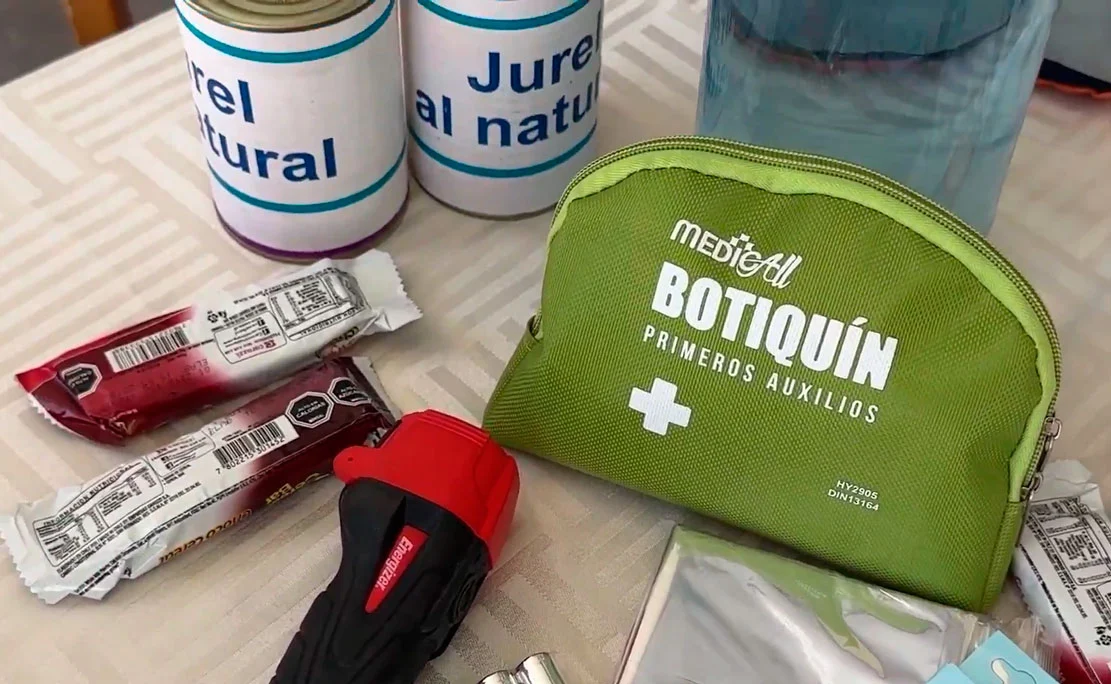Historias personales, historia colectiva: crónica de un nuevo amor
Qué es un rito ? – dijo el principito.
Es algo también demasiado olvidado – dijo el zorro. – Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días.
Escogí las palabras de El Principito para hablar de una ceremonia que celebramos hace una semana en medio de los espinos y los cerros, lejos del bullicio del centro de Santiago, con el fin de recoger la alegría de David y Reinaldo al unirse frente a un grupo numeroso de amigos y familiares después de haber oficializado su relación siguiendo el protocolo de Acuerdo de Unión Civil (AUC), vigente desde hace pocos meses en nuestro país.
Previo a dicha celebración y poco antes de llegar, recibí la noticia de la partida de un antiguo amigo. Aunque hacía tiempo no nos veíamos, llegué al lugar de encuentro con el misterioso sabor que tiene la muerte. Había globos de colores, gentes vestidas de blanco, niños revoloteando en torno a una piscina, mesas y manteles para el banquete. Había vida allí, había sonrisas, abrazos, besos de bienvenida, licores fríos que anunciaban el porvenir de una promesa. Había el frescor de un amor que, salido de las fronteras de lo íntimo, se comunicaba resueltamente en su decisión de perdurar, de sembrar, de iluminar.
David y Reinaldo son mis amigos. Aparecieron en algún momento, en medio del escenario de las gentes, entre los pliegues que tiene el dinamismo de la vida con sus afanes, trabajos y motivaciones. Venían ya de a dos y, como tal, traían una historia compartida, casi como la de esas aves inseparables que escasamente presenta la naturaleza. De todos modos, lo que hace la diferencia es que la inseparabilidad de ellos viene dada por una elección motivada por el amor y el sentimiento de responsabilidad recíproca que nace como una donación efectuada en libertad.
Una elección mayor siempre conlleva elecciones anexas. Y una de esas fue la de pedirme que fuera el testigo principal de esa ceremonia simbólica, es decir, quien tuviera la responsabilidad de guiarla con algunas palabras y, lo más importante, de invitarlos a pronunciar sus votos ante toda la asamblea presente. No teníamos un formulario para hacerlo, aunque, inevitablemente, resonaba en nosotros el eco del ritual que siguen las parejas cuando contraen un vínculo matrimonial. Pero este no era un matrimonio ni cristiano ni judío ni de cualquiera otra índole. Era simplemente la expresión de la validación de una unión que, siendo nueva, quería encontrar su propio camino. Sin embargo, lo que sí tenía de común con toda festividad humana de esta naturaleza es su condición de “rito”, es decir, esa necesidad de fundar, en medio del suceder cronológico de las cosas que pasan, un instante de revelación, una retención del tiempo para instalar en medio de él una brecha ascendente, un acontecer nuevo y radiante, eso que haría definitivamente que ese día fuera totalmente distinto de los demás. Es el debate eterno entre “cronos” y “kayros”, pues, mientras “cronos” representa el tiempo que sucede sin más noticia que su camino implacable hacia la aniquilación de los seres, “kayros” es el paréntesis, el lapso, la evidencia de que lo humano es capaz de iluminar de sentido y dar plenitud a su historia. He ahí la ritualidad de este acontecimiento. He ahí la vida que me esperaba cuando entré a ese recinto, cuando aún llevaba en mis oídos el eco de la muerte recién escuchada al enterarme de la partida de mi amigo.
Sin embargo, la ruta de este nuevo amor no solo nos libera del pesar de la muerte física que, de todos modos, es inevitable, sino, sobre todo, también de la otra muerte, la más importante, la que pudiendo haber sido evitada, fue permitida por siglos y siglos, solo por causa del capricho humano dictado por los dispositivos de diversos poderes. Me refiero a la conculcación sistemática de las leyes superiores del deseo y del amor en nombre de la precaria ley humana que lo condenó al lugar abyecto de la prohibición, del temor, del ocultamiento, de la oscuridad. Una vez vi la imagen de cómo ajusticiaron a dos jóvenes musulmanes frente a frente, debido a su homosexualidad; lo hicieron así para que vieran hasta el último minuto el objeto que había producido su recíproca destrucción. Supimos también de algunas historias de hombres famosos que terminaron mal a causa de este deseo: Oscar Wilde, Alan Turing. Y muchos más que, en lo anónimo de sus vidas, jamás pudieron decir en voz alta la razón de sus sentimientos. Pues bien, lo que David y Reinaldo pudieron hacer fue gozar de la libertad que otros no tuvieron. Hay que reconocer que, para que eso fuera posible, fue necesario el concurso de lo mejor de la razón humana, del esfuerzo político de muchos y del testimonio incansable de quienes dejaron en el camino una vida de incansables luchas. Lo más hermoso de aquella fiesta fue que no nos olvidamos de ellos.
He adjetivado esta crónica con el apelativo de “nuevo amor”. Sin embargo, me corrijo inmediatamente. El amor no es nuevo ni antiguo. Es simplemente la sal de la tierra. Vino con el ser humano y concluirá cuando su peripecia en este mundo acabe, si ha de terminar algún día. Lo llevamos en la sangre e intentamos expresarlo de múltiples formas. Es el vuelo de lo que resistimos a veces de nominar como la esfera inmaterial de nuestro devenir. Pero, sea como sea, está llamado a pulsar la tecla trascedente de nuestra andadura humana. El rito está sembrado; cada vez que David y Reinaldo recuerden ese día, podrán festejar que algo nuevo comenzó y podrán recoger la cosecha de su semilla. Y eso sucederá, valga la pena decirlo, independientemente de que la floración de los procesos y los ciclos humanos tengan otra cosa que decir para sus vidas.
Al retirarme de aquella celebración, sucedió que vi en un cerro cercano cómo un incendio destrozaba algunas hectáreas de pastizales y espinos. Y esa era la tercera palabra que faltaba para coronar simbólicamente ese día: destrucción. No lo miré negativamente, sino que simplemente me dije que aquello era un signo de lo que habíamos vivido: un hacer viejo y caduco, un pensar adocenado y violento comienza a vivir su proceso de destrucción. No me cabe duda de que varios de los que estaban en la ceremonia habían tenido que destruir muchas preconcepciones personales para aceptar con alegría la felicidad de David y Reinaldo; yo también las tuve que destruir alguna vez. Muerte, amor y destrucción, tres palabras para un mismo día; tres matices de la única, imprescindible, breve y significativa vida a la que debemos responder en plenitud.