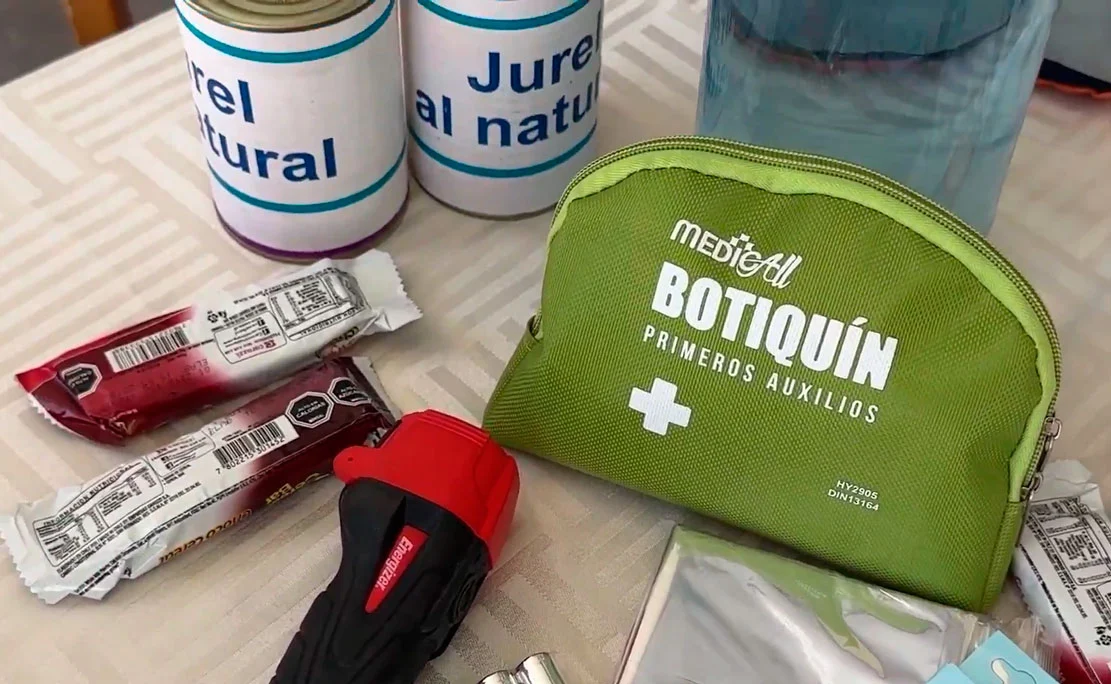El año del desconcierto
Michelle Bachelet accedió a su segundo período de gobierno con la promesa de producir un conjunto acotado aunque ambicioso de reformas destinadas a moderar o revertir –según el gusto del lector- los efectos más obscenos del modelo político, económico y social construido por la dictadura y solidificado –con autocomplacencia y autoflagelancia mediante- durante los dos decenios de gobiernos concertacionistas: una reforma tributaria que introdujera niveles siquiera mínimos de justicia distributiva y que permitiera a su vez realizar la tan demandada reforma educacional, cuyo propósito era introducir equidad en un contexto de un sistema educativo administrado –subvención estatal mediante- por la más selvática y mercantil de las leyes. Y, por último, una nueva Constitución que pusiera término a los estertores del modelo político pinochetista al mismo tiempo que fuera capaz de promover la gestación de un “nuevo contrato social”.
Junto a estas reformas, y tal como lo anunciaba la propia Presidenta en su discurso del 21 de mayo del año 2014, el gobierno de la Nueva Mayoría se proponía la difícil misión de operar como el traductor político de los malestares acumulados durante décadas y que, en el contexto de las movilizaciones sociales que se multiplicaron durante el gobierno de Piñera, finalmente “salieron a la calle” y alteraron a la somnolienta política palaciega de la post-transición:
“Debemos reconocer –decía por aquel entonces Bachelet- que no hemos logrado superar las grandes desigualdades que nos afectan, ni terminar con los privilegios y abusos en distintos ámbitos de nuestra vida y de la marcha del país. Y hoy la ciudadanía nos reclama que nos pongamos en acción y resolvamos los problemas, y que lo hagamos a través de cambios que nos permitan enfrentar los desafíos de este nuevo Chile. Debemos reconocer que hay cambios que resultan indispensables y urgentes para hacer que el país no detenga su crecimiento y logre un desarrollo inclusivo. Por eso que planteamos al país un programa de Gobierno transformador”.
Sin dudas, las palabras de Bachelet tenían en mente la amplia visibilidad política que alcanzaron las movilizaciones sociales del año 2011, un fenómeno ampliamente exitoso en su capacidad para visibilizar el cúmulo de demandas insatisfechas que aquejaban a la ciudadanía como impotente a la hora de convertir dichas demandas en una identidad política capaz de representarlas. Una impotencia, claro está, que le abría a Bachelet -y la Nueva Mayoría- esta oportunidad de erigirse como lectora del sentir ciudadano al mismo tiempo que ejecutora de respuestas eficientes a sus demandas.
Bachelet contaba, para cumplir su propósito, no solo con un amplísimo nivel de popularidad, sino que también con una derecha malherida y con el entusiasmo de no pocos militantes y ciudadanos de izquierda que veían –y veíamos- en este, su nuevo gobierno, una ventana de oportunidad que permitiera cambiar la gramática política nacional. Salvo uno que otro ingenuo, lo que se esperaba era cumplir el modesto objetivo de detener el avance del neoliberalismo y mover el timón –aunque fuera a paso de tortuga- hacia la dirección de la profundización democrática y la justicia social.
Luego de un primer año en que, sumando y restando, los diagnósticos optimistas y pesimistas respecto a los alcances del gobierno de la Nueva Mayoría terminaron en tablas, el año 2015 ofrecía el despliegue de una trama decisiva . Quienes corroboraron sus aprehensiones y los que alimentaron su optimismo durante ese ya lejano 2014, esperaban cerrar todo manto de duda durante el nuevo año que ahora termina.
Y las primeras semanas, sin duda, se mostraron auspiciosas para el gobierno de Bachelet. Debiendo soportar no mucho más que el caluroso inicio de la temporada estival, su equipo de gobierno asistía con optimismo al cierre del año legislativo y la aprobación de un conjunto de iniciativas por parte del Congreso Nacional que permitían cerrar el primer año de gobierno mostrando victorias concretas: a la incorporación del voto de los chilenos en el exterior, la promulgación de la ley de inclusión en educación y la aprobación del acuerdo de unión civil se sumaban señales de recuperación de los niveles de adhesión ciudadana tras un complejo primer año de gobierno y una instalación dificultada por las diferencias al interior de la Nueva Mayoría.
Paralelo a ello, la oposición de derecha -y en especial la UDI- pasaba por difíciles momentos, marcados por la apertura de una arista judicial que investigaba mecanismos de financiamiento irregular e ilegal a sus candidatos, y la filtración a los medios de comunicación de un cúmulo de comunicaciones entre dirigentes y candidatos con directivos de uno de los grupos económicos más importantes del país, solicitándoles directamente dineros para cubrir gastos de campaña. A los niveles de desafección que ya había acumulado la derecha política en su paso por el gobierno, se sumaba ahora la poco decorosa y demasiado directa vinculación con el poder económico, vinculación que adquiría ribetes delictuales cuyo alcance fue profusamente divulgado en los medios, y concienzudamente investigado por los fiscales. Una derecha reducida a su mínima expresión, desprovista de la capacidad de representar el malestar social y con una rotunda crisis de liderazgo, dejaba de esta manera suficiente margen de recomposición a un gobierno cuyo flanco derecho se encontraba cerrado.
Y sin embargo, a partir del mes de febrero los eventos se aceleraron dramáticamente, una vez que el semanario Qué Pasa informó acerca del caso CAVAL y de los negocios del ahora célebre Sebastián Dávalos. A partir de esa fecha, la popularidad de la presidenta se desplomó, alcanzando límites históricos solo comparables con los peores momentos de la administración Piñera durante la crisis del año 2011. Junto a ello, las investigaciones referidas al financiamiento a la actividad política se ampliaron a otros grupos económicos, y alcanzaron finalmente a organizaciones y dirigentes políticos y gubernamentales de la coalición oficialista, convirtiendo los escándalos del año 2014 en una crisis cuyos efectos se han extendido a toda la institucionalidad política.
Con su principal ministro destituido y la urgencia de retomar el timón gubernamental frente a una cada vez más arisca democracia cristiana y una aristocracia concertacionista resurrecta, la Presidenta inauguró la era del “realismo sin renuncia”, artefacto retórico surgido del segundo piso de La Moneda que difícilmente ha logrado ocultar lo que ya a estas alturas parece un hecho objetivo: la agenda reformista del gobierno de Bachelet ingresó a una etapa de congelamiento definitivo.
Ya sea por incapacidad, por falta de voluntad o porque derechamente la acotada agenda reformista de Bachelet nunca ha sido compartida por toda la élite gubernamental y partidista, lo cierto es que las expectativas generadas al comienzo de su gobierno terminaron por desvanecerse completamente. Más allá de algunas reformas logradas y por lograr en diversos ámbitos (y que probablemente le generarán moderadas alzas en apoyo ciudadano), este gobierno ha vivido un 2015 en que sus dos grandes pilares (la expectativa de traducción política de la voluntad de cambio expresada el 2011 y la popularidad de la figura presidencial) se han desvanecido por completo. Sin liderazgo, con un malestar fortalecido, sin capacidades técnicas ni comunicacionales y sin un rumbo comprendido por los ciudadanos, la administración Bachelet parece estar atravesando una deriva cuya única expectativa es llegar al 2018 con un país funcionando. Y en este escenario, es posible avizorar que el viejo discurso del igualmente viejo partido del orden cuenta con serias expectativas de volverse a instalar como alternativa exclusiva de conducción política. Sucede que, frente a tiempos revueltos en los que se instala la incertidumbre y la inconducción política, la eterna alternativa conservadora siempre estará disponible.
La paradoja a la que asistimos hacia finales de este inefable 2015, así, es la de la apertura de un tiempo en que la oportunidad política de procesamiento político del malestar ciudadano con la que contaba Bachelet y la Nueva Mayoría puede dar paso a la recomposición del conservadurismo neoliberal y tecnocrático, conduciendo a lo social y lo político en carriles paralelos capaces de convivir en una peculiar relación de mutua desconfianza y sordera.
Mientras persista el déficit de alternativas políticas capaces de otorgarle sentido al malestar y de recoger el ethos del 2011, capaces de politizar el descontento y de convertir la bronca en acción y proyecto, es perfectamente posible que este año 2016 que inicia sea el de la consolidación del status quo y del inmovilismo. O en otras palabras, de un nuevo maridaje entre malestar, desconcierto y resignación.