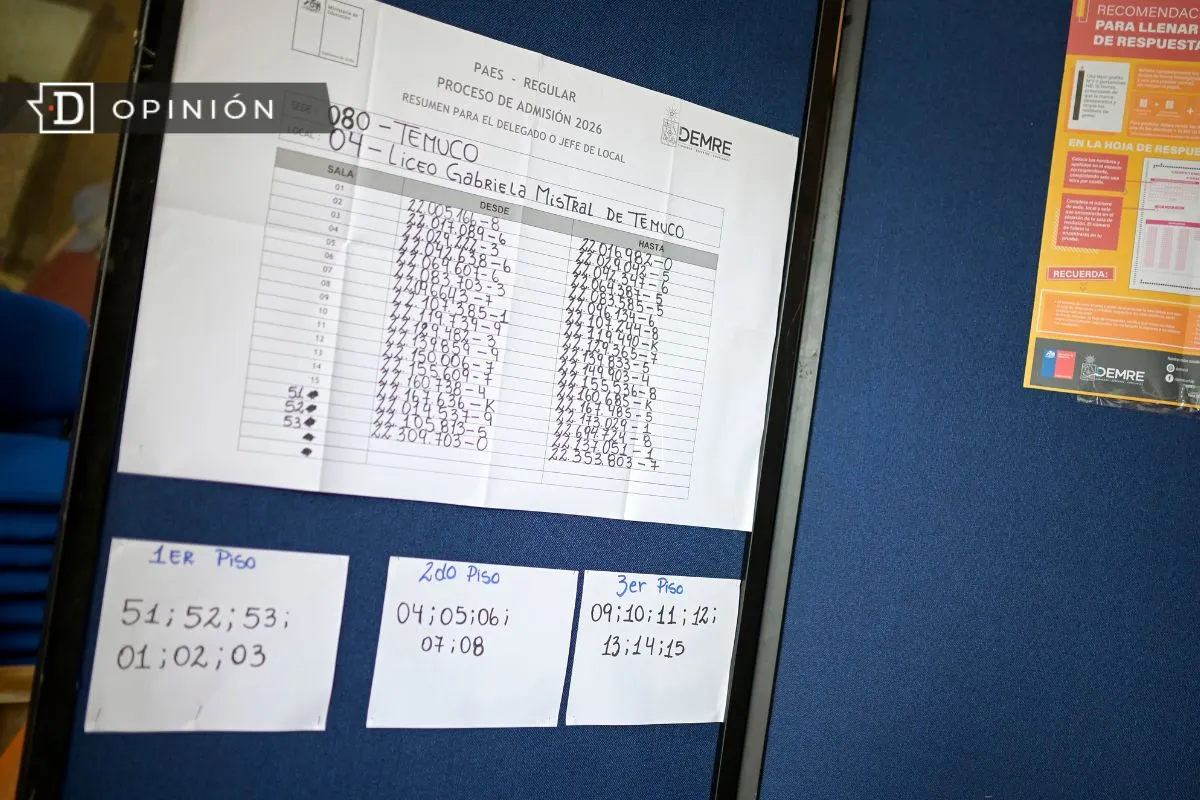¿Hacia una Federación de Izquierda?
 Al estudiar la discursividad de distintos actores sociales y políticos de “izquierda” (revolucionaria, crítica o como clasificaba La Tercera “ultra”), es posible encontrar un continuo deseo por unidad –cual paraíso perdido- que permita revertir la híper-fragmentación. Pero ¿qué explica la heterogeneidad al interior de este sector? Analizando este fenómeno es posible encontrar cuatro elementos claves.
Al estudiar la discursividad de distintos actores sociales y políticos de “izquierda” (revolucionaria, crítica o como clasificaba La Tercera “ultra”), es posible encontrar un continuo deseo por unidad –cual paraíso perdido- que permita revertir la híper-fragmentación. Pero ¿qué explica la heterogeneidad al interior de este sector? Analizando este fenómeno es posible encontrar cuatro elementos claves.
En primer lugar, la fragmentación se explica por la dictadura. La decapitación de las cúpulas dirigenciales y la persecución, llevó a muchas organizaciones a permanecer sectorizadas en la clandestinidad. Cada uno de esos micro compartimentos tuvo líderes, inserción territorial, historias y trayectorias distintas… cada una formó con los años colectivos universitarios y barriales, elaborando una bandera y una sigla que, en su auto percepción, representaba mejor el pensamiento “revolucionario”. Luego las rivalidades y diferencias tuvieron más que ver con trayectorias y experiencias, que con un ideal político.
A este factor se suma que, la adopción de una posición extra-institucional favoreció y potenció la fragmentación, ya que cada grupo debió buscar sus propias tácticas y estrategias de construcción política en un escenario nacional desfavorable (desde la marginalidad), lo que propiciaba aún más la sectorialización. Distinto fue el caso de otros actores golpeados y fragmentados, pero insertos en el sistema político, ya que la vocación de poder institucional, les obligó a mantener unidad.
El segundo elemento tiene que ver con el cambio en la concepción del sujeto. Querámoslo o no, nos parezca posmoderno o no, el sujeto está atravesado por distintas subjetivaciones –identidades-. El “yo” puede ser clase, pero también tener pertenencia a una etnia, a un género, a una identidad territorial -y más complejo aun para lo político- ser parte de una tribu urbana y miembro de una barra de futbol. Mayo del 68 en Francia develó, para bien o para mal, la apertura del sujeto… de ahí son hijos los “nuevos movimientos sociales”.
En Chile el sujeto es móvil, las cuatro grandes matrices de conflicto social de los últimos años son: 1- Estudiantil (2006-2014), 2- Etno-Mapuche, 3-Ambiental (Pascualama, Mehuin, Caimanes, Castilla, Hidroaysén, Freirina) y 4- Regionalistas (Calama, Aysén, Magallanes, Arica, Quellón, Tocopilla). Todas ellas tienen en común que: 1-aunque hay actores y elementos clasistas, no son luchas particularmente de clase, sino que convergen identidades y subjetivaciones múltiples; 2- todas cuestionan directa o indirectamente el orden dominante y elementos esenciales del modelo económico.
La diversidad identitaria –subjetivaciones múltiples- es una elemento de la “realidad” sobre la que muchos grupos no lograron tomar definiciones claras y que se potenció con la caída de los socialismos reales. En este último escenario, gran parte del fortalecimiento de banderas de lucha, otrora postergadas o secundarias como la feminista y ambientalista, tuvo que ver con ello. El etnonacionalismo y el autonomismo mapuche en los 80´ y 90´ nació influido por el tránsito de líderes mapuches desde organizaciones con influencia marxista a nuevos referentes como el Consejo de Todas las Tierras, CAM, Wallmapuwen, entre otras.
En este escenario, las organizaciones con matriz clasista se enfrentaron – y siguen haciéndolo- a dos opciones: convencer a todos los pertenecientes a una identidad distinta a “clase” de que están equivocados y que tienen “una falsa conciencia”; o construir en el escenario de “diversidad” con relatos unificadores comunes de transformación social, que incorporen evidentemente también la dimensión de clase.
Como tercer elemento común de la fragmentación se encuentra el mesianismo. La gran mayoría de los grupos políticos fragmentados han pretendido ser parte de proceso unificador, pero teniendo como centro sus organizaciones de origen. Esto ha provocado acciones mezquinas que nada tienen que ver con militantes que promueven una sociedad nueva: luchas por la hegemonía dentro de espacios colectivos, comportamientos oportunistas y egoístas, posicionar proyectos personales antes que colectivos, etc.
Esta cultura mesiánica-mezquina, se puede encontrar indistintamente entre grupos estudiantiles, al interior de movimientos regionalistas y ambientalistas, entre organizaciones del mundo mapuche, etc. Y sus efectos son demoledores, cada actitud mesiánica y mezquina aleja las posibilidades de unidad, puesto que multiplica la desconfianza.
Finalmente, como un elemento adicional se encuentra la ausencia de una coyuntura unificadora. Si se toma como caso de comparación la experiencia Argentina, es posible observar casos de unidad como el Frente Darío Santillán o la Brecha, quienes integran desde radios comunitarias, hasta redes de abogados populares, pasando por sindicatos, cooperativas de distinta índole, centros de estudiantes, centros culturales, entre otros; sin embargo, el caso Argentino tiene 2 particularidades: 1- la crisis económica permitió –ante la necesidad- fortalecer espacios autonómicos; 2- la inserción territorial-laboral permite una militancia regular y duradera en el tiempo. El caso Chileno es distinto ya que 1-la actual coyuntura ha generado las 4 matrices conflictivas ya nombradas, que no se han logrado conectar, 2- el espacio más relevante en el último tiempo (estudiantil) posee limitantes: a diferencia del territorio o la “fabrica”, los miembros de las organizaciones estudiantiles son actores de paso, que al terminar la universidad quedan desvinculados de su espacio político. Esto tiene ventajas en lo cuantitativo (número de estudiantes), pero complejidades en lo cualitativo (estabilidad de la militancia).
Para terminar, en la actualidad los grupos de “izquierda” tienen un nuevo desafío. Gran parte de los discursos políticos que por 20 años estuvieron marginados del espectro político hegemónico, hoy están teniendo un grado de posicionamiento. La pluralidad de conflictos sociales ha logrado instalar un malestar. Esto obliga a este sector a tomarse enserio el desafío de 1- seguir en la marginalidad como en los últimos 40 años, o ganar espacios en lo social y lo político apelando a la unidad.
Hace un tiempo un comunicado de Izquierda Autónoma[1] llamaba a la Unidad y manifestaba el interés de formar una alianza de largo plazo con FEL y UNE. También un grupo de organizaciones políticas como Movimiento Nueva Izquierda (NI), del Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ), de Acción Socialista Allendista (ASA), de integrantes del ex Partido de Izquierda (PAIZ), creo un espacio denominado Convergencia de Izquierdas[2]. Estas iniciativas -independiente de la valoración que uno tenga de esas organizaciones en particular y del proyecto resultante de la unidad-, van en la dirección correcta. Sin embargo, aunque es un puntapié, tiene como principal debilidad que, al estar centrada en lo estudiantil, siguen faltando actores claves: org. Políticas mapuches, regionalistas, ambientalistas, pobladores, feministas, asambleas ciudadanas, etc. En este plano, sigue faltando un paraguas ideológico y programático para que la unidad no sea una mera suma ecléctica de descontento, sino un proyecto intencionado, con claras definiciones en torno al sujeto político, organización, objetivos, relación con el sistema político y el sistema económico.
_______
NOTAS
[1] http://eldesconcierto.cl/izquierda-autonoma-critica-reforma-y-llama-unidad-de-los-actores-sociales-en-educacion/
[2] http://www.elciudadano.cl/2014/07/31/110300/nace-convergencia-de-izquierdas-con-la-asamblea-constituyente-como-primera-meta/