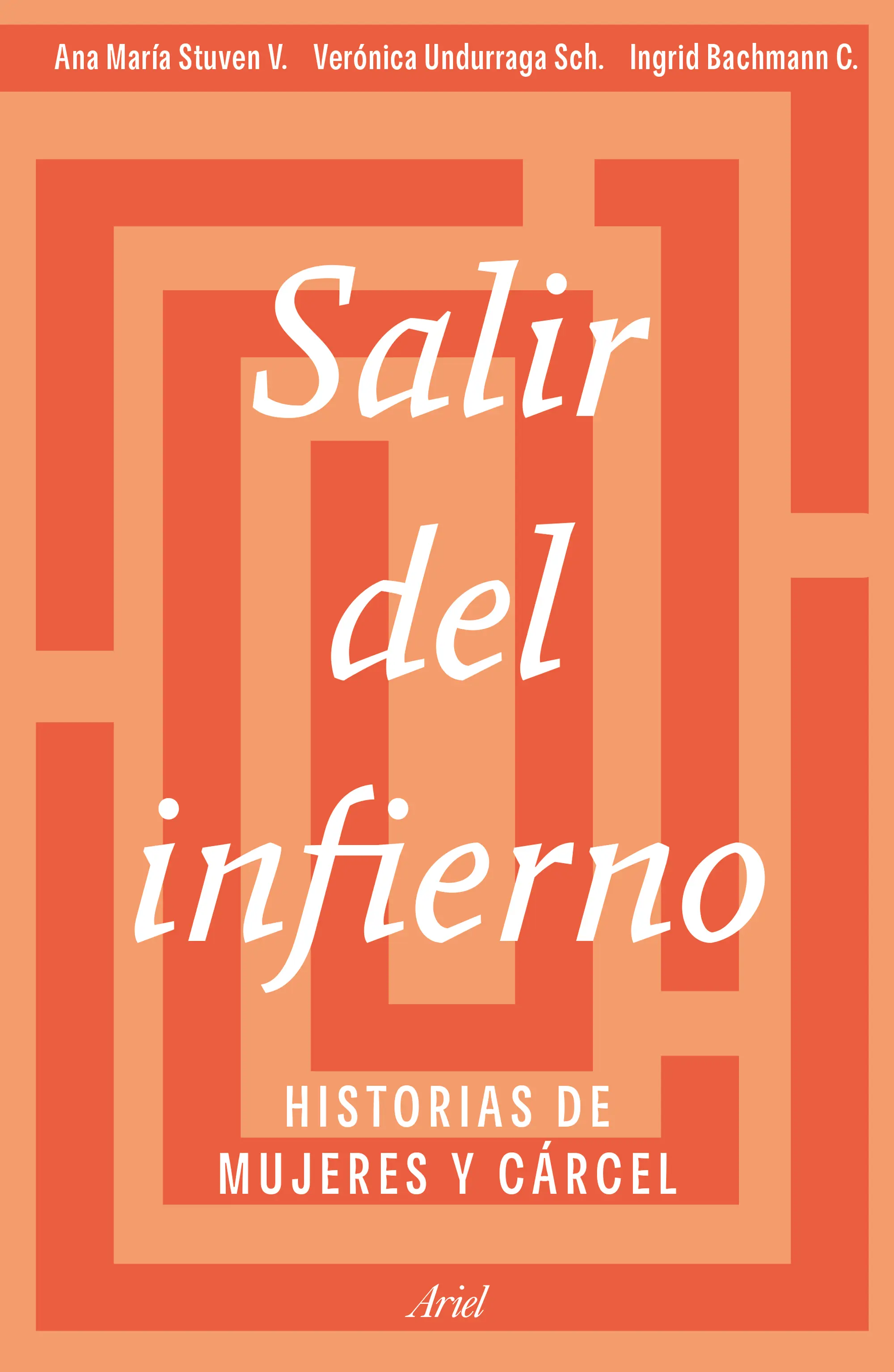La realidad de mujeres privadas de libertad en Chile: Abandono desde la infancia, microtráfico y ausencia de políticas públicas
Ana fue abandonada por su padre adicto y rechazada por su madre, víctima de abuso sexual y condenada a dieciocho años de cárcel por robo y tráfico. Adriana nunca pensó que iba a terminar en prisión —fue como "un martillazo"— tras ser condenada a siete años por robo con intimidación. Julia, víctima de abuso, fue abandonada a los siete meses en casa de sus abuelos porque la nueva pareja de su madre no la quería. Estas son algunas de las historias de mujeres que se relatan en "Salir del Infierno", libro que documenta las trayectorias de vida que conducen al encarcelamiento femenino en Chile.
María Verónica Undurraga, académica del Instituto de Historia de la UC especializada en violencia de género, Ingrid Bachmann, doctora en Periodismo y académica de la Facultad de Comunicaciones UC, y Ana María Stuven, doctora en Historia de la Universidad de Stanford y académica de UC y UDP, analizan en entrevista con El Desconcierto los hallazgos de su investigación sobre mujeres privadas de libertad.

Las académicas indagan cómo el abandono infantil, el abuso y la ausencia de políticas preventivas configuran trayectorias que conducen al microtráfico y la cárcel, donde estas mujeres —en promedio madres de tres hijos— construyen redes de supervivencia mientras sus familias quedan abandonadas por el sistema.
Las marcas del abandono que perduran desde la infancia
— ¿Cuáles son las marcas o patrones comunes que llevan a estas mujeres a la prisión?
María Verónica Undurraga: Buscamos definir distintos perfiles de mujeres para analizar estas marcas de marginalidad. Son experiencias sumamente traumáticas marcadas por los silencios. Descubrimos indicadores que no aparecen en las estadísticas oficiales. En nuestro estudio, el 57% de las mujeres reconoció haber sido maltratada, mientras que en las estadísticas oficiales ese número no supera el 20%. Lo mismo ocurre con las experiencias de abuso.
Son mujeres llenas de carencias afectivas. Es un mundo de mujeres: los hombres no existen. Las redes que construyen son femeninas. Cuando son abandonadas por sus padres —prácticamente las abandonan a todas—, después los padres de sus hijos tampoco están presentes. Ellas construyen redes femeninas para salvarse: las madres de amigas que se dan cuenta de que están abandonadas las rescatan.
Son mujeres sumamente resilientes. Tienen capacidad de acción desde muy pequeñas. Salen a la calle a los 10, 12 años, como una forma de escapar del abuso y maltrato. Encontramos una que vivía en un cementerio, otra que vivió en un hoyo. Consumen drogas para sobrevivir el frío, el hambre, y también el abuso callejero.
Esta búsqueda muchas veces las lleva a buscar el cariño que no recibieron en casa, en sus primeras relaciones afectivas. Y ahí viene otra marca: los embarazos adolescentes. Entonces tenemos maltrato, abuso, falta de cariño, la calle y el embarazo adolescente. Son mujeres que por lo general llegan hasta octavo básico.
Por eso le pedimos el prólogo a Ana María Arón, psicóloga con experiencia en trauma. Ella nos explicaba que estos silencios muchas veces son conscientes y otras veces forman parte de procesos de reparación. En muchas entrevistas nos dijeron: "Es la primera vez que cuento esto". Muchas nos narraron su experiencia llorando.
Del abandono escolar al microtráfico
— ¿Cómo es la transición hacia el mundo delictual?
MVU: Como abandonan el colegio en octavo básico —por lo general porque tienen hijos y sus padres no se hacen cargo—, terminan ejerciendo el microtráfico. Pueden vender desde su casa o desde la plaza del frente. Esto les permite mantener su rol de cuidadoras y cumplir con su rol tradicional de género. No están transgrediendo su rol como cuidadoras, entonces no sufren el estigma.
Allí uno ve cómo el sistema patriarcal opera como un mecanismo que las lleva a incurrir en el microtráfico, porque les permite cumplir con su rol de cuidadora, sostener a sus hijos y no abandonarlos.
Generalmente parten como mecheras, robando comida, pañales para que sus hijos sobrevivan. Luego ya son cooptadas por estas redes narco y entran a otra escala de incursión en la delincuencia.
IB: Cuando mencionas microtráfico eso es revelador. No caen por tráfico a gran escala, sino por paquetitos, pequeñas cantidades. Como la ley de drogas actual es particularmente dura con este tipo de casos, estas mujeres son especialmente vulnerables. Hay una que tiene deudas, se sabe que tiene problemas, entonces son presas fáciles. Les dicen: "¿Me puedes llevar este paquete?" Y ahí caen, ubicándose muy bajo en la escala del movimiento de drogas.
La ausencia de políticas preventivas
— ¿Cómo funcionan las políticas preventivas en Chile?
AMS: Las políticas de prevención son prácticamente inexistentes. Este es un problema social de marginalidad que se expresa en la georreferenciación de la ciudad. El Centro Penitenciario Femenino está frente a la Universidad Católica, Campus San Joaquín: tenemos una ciudad que segmenta las poblaciones dejándolas indefensas.
Hay barrios donde la policía no entra. Si me hablas de política preventiva, las personas que las protegen, que les llevan los niños al colegio, que les facilitan la vida, son los narcotraficantes. Son barrios donde el Estado no está presente.
Chile tiene uno de los más altos índices de prisionización del mundo. Si ya tenemos a las personas en la cárcel, hay que segmentarlas: no mezclar delitos menores con mayores. Y ofrecer programas de rehabilitación reales que permitan reconstruir sus redes familiares y laborales.
Las políticas de reinserción del Estado son muy débiles. Las que ofrece Gendarmería son pocas, y ahí trabajamos la sociedad civil, sobre todo a través de voluntariado.
El abuso de la prisión preventiva
— ¿Cómo afecta la prisión preventiva a estas mujeres?
IB: El abuso de la prisión preventiva es grave. Con microtráfico pasa mucho: te meten presa y te condenan después. Puedes estar 18 meses esperando la condena. Algunos salen inocentes después de estar encerrados todo este tiempo, aprendiendo todo tipo de mañas.
¿Toda persona que anda haciendo microtráfico es un peligro para la sociedad al punto de encerrarlos por meses? Sin considerar el impacto en la familia. Estas mujeres suelen ser jefas de hogar y el único sustento económico.
AMS: La ley 20.000, promulgada en 2005, endureció las penas para el microtráfico y disparó el encarcelamiento femenino.
MVU: Desde 2020, el porcentaje de mujeres encarceladas aumentó 54% y el de hombres 35%. Esta diferencia nos está diciendo algo importante.
Vivir en la cárcel: abandono familiar y supervivencia
— ¿Cómo es la experiencia carcelaria para estas mujeres y qué pasa con sus hijos?
IB: No es solo tener una madre en prisión, es la vulneración. Quedas abandonado. En algunos casos el Sename llega días después, pero en general estas familias quedan abandonadas por el sistema. Si son adolescentes lo más probable es que se vayan a la calle, donde está el narco que te protege, te da opciones, pero te dan cariño, apoyo, y se perpetúa un círculo vicioso.
En promedio estas mujeres tenían casi tres hijos cada una, sin padres. Estos niños terminan cayendo en la droga, pasan hambre, tienen todo tipo de vulneraciones.
La experiencia carcelaria es muy solitaria. Pierdes tus redes, tu familia. Estas mujeres nos contaban que se demoraron meses en saber qué había pasado con sus hijos. Les perdieron el rastro porque es ilegal tener teléfonos adentro del penal.
Se forman verdaderas familias psicológicas: un padre, una madre, hijas. Hay redes de protección, pero también muchos conflictos, violencia, robos. Viven en dormitorios con 20 personas, cero privacidad, con precariedades de todo tipo. La condición de los baños, la falta de papel higiénico. Es un tratamiento indigno.
Se crean incluso relaciones de pareja, relaciones sáficas, que a veces están contenidas solo en la cárcel. Es la falta de cariño, la falta de compañía.
Los derechos vulnerados de niños y niñas
— ¿Cómo son las visitas familiares?
IB: Cuando los pueden ver, no es un lugar amigable. Es un galpón, no un parque de juegos. Están todos reunidos, escuchas lo que dicen los de al lado. Es un espacio muy poco familiar.
Lo que se privilegia es que una mujer perdió sus derechos, pero no se consideran los derechos de esos niños. Hay casos de mujeres con niños menores de dos años donde los niños están con ellas, pero imagínate un niño que crece en la cárcel.
AMS: Hay literatura que sostiene que en delitos menores no tiene sentido mantener a una mujer en cárcel porque afecta a los hijos. Ellas son jefas de hogar en la mayoría de los casos. En una condena de 18 meses, esa mujer se desvincula de los hijos, deja de cumplir sus funciones maternales, pero tiene que salir a enfrentar la vida como si no hubiera estado adentro.
El endurecimiento punitivo de la sociedad chilena
— ¿Cómo ven el endurecimiento de la opinión pública frente a los delitos?
IB: Es fácil usar un discurso punitivo: encerrémoslos a todos. Pero eso no funciona. Cuando encierras a estas mujeres, quiebras familias, afectas a niños, generas un círculo vicioso que hace que la seguridad no mejore. Hay que sopesar mejor a quiénes castigamos y cómo.
AMS: Este problema toca todo el sistema: lo social y lo judicial. Las prisiones preventivas son un abuso. La justicia debería incorporar condiciones de género. No es lo mismo una mujer que roba pañales que un hombre que roba armas. La Ley 20.000 recae principalmente sobre las mujeres.
MVU: La sociedad tiene una deuda con estas mujeres. Nunca les dimos una oportunidad. No las protegimos, no las educamos. Trabajo el concepto de "mujeres dañadas que hacen daño". Una mujer nos decía: "Somos personas, cometimos un delito, pero es imposible entendernos solo desde que entramos al supermercado a robar pañales".
Si queremos solucionar esto, hay que partir protegiéndolas desde antes. Como sociedad nunca las protegimos ni les dimos oportunidades.