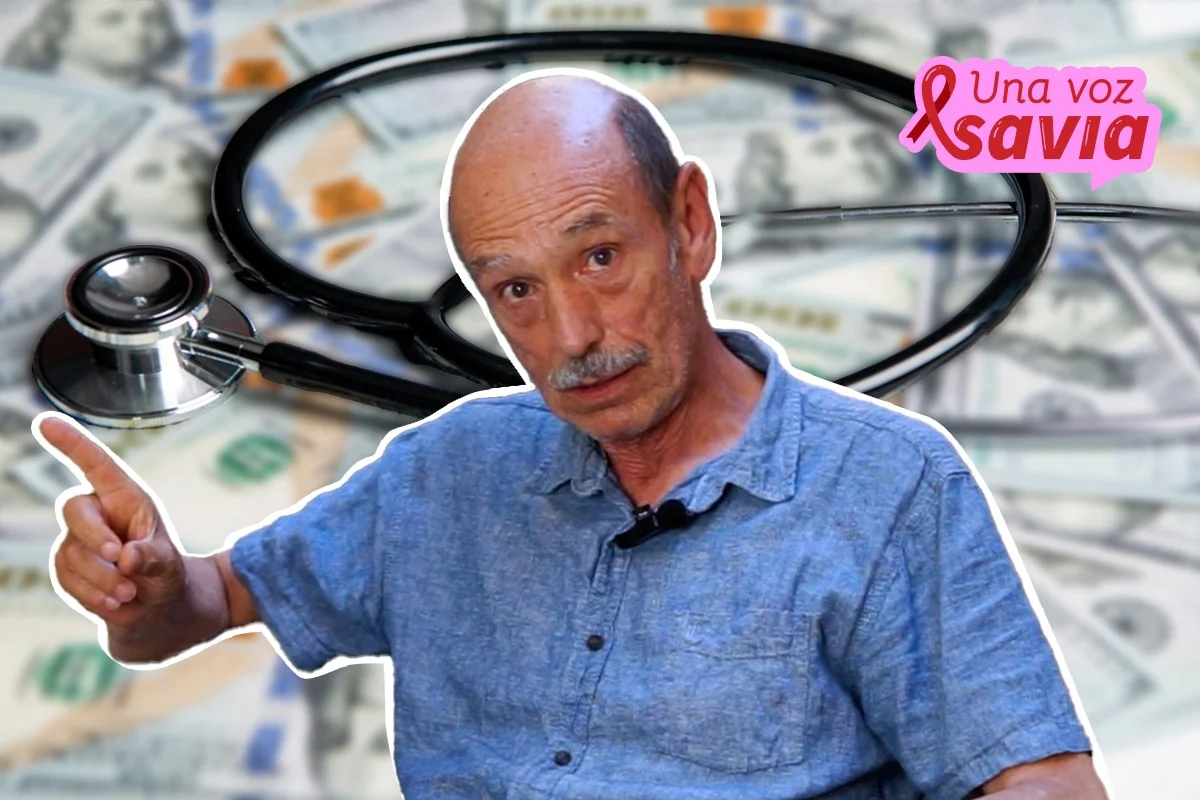Donald y Yo
En 1989, Michael Moore estrenó su documental "Roger y Yo", donde intentaba entrevistar al presidente de General Motors, Roger Smith, para cuestionarlo sobre el cierre de la planta automotriz en su ciudad natal, Flint, Michigan.
La historia de Flint resulta emblemática para comprender las decisiones que recientemente han "paralizado" al mundo y los procesos que la última ola de globalización ha generado en economías industrializadas: desindustrialización, relocalización de empleos y pobreza local.
La próspera clase media que floreció alrededor de la planta de GM en Flint se vio devastada cuando la fábrica cerró en 1986 junto con otras instalaciones que fueron trasladadas a México, China y otras ciudades globales en los 15 años siguientes, provocando el despido de más de 50,000 trabajadores en Estados Unidos.
Así, durante los últimos 25 años, esta masa laboral ha experimentado múltiples crisis: el desplazamiento de puestos de trabajo hacia las costas este y oeste con el auge de la economía digital, la crisis financiera de 2008 -cuando GM y otras grandes automotrices se declararon en quiebra y despidieron a otros 27,000 empleados-, causando que miles de estadounidenses perdieran sus hogares al no poder pagar sus hipotecas.
El deterioro urbano resultante del abandono de viviendas y la migración masiva (Flint perdió cerca del 20% de su población), el desempleo (superior al 27%) y la pérdida de identidad industrial, desencadenaron un aumento en la criminalidad, crisis de salud mental y erosión de la legitimidad del sistema político.
Particularmente afectados fueron los demócratas, que durante la era Clinton abrazaron la globalización y el libre comercio como ejes centrales de su política económica. Este contexto permite entender el respaldo al discurso nacionalista de Trump, que promete "hacer a América grande de nuevo".
Las políticas de Trump reabren debates que se consideraban superados sobre los impactos y la deseabilidad de la globalización económica. Si en los años 90, los movimientos antiglobalización eran impulsados principalmente por la izquierda, hoy son las derechas nacionalistas quienes enarbolan estas banderas.
Sin embargo, es fundamental entender que las críticas de ambos sectores son radicalmente distintas, por lo que debemos posicionarnos en este nuevo momento del debate desde una perspectiva que promueva la solidaridad y la equidad territorial, especialmente considerando que la crisis climática nos obliga a adoptar medidas colectivas significativas.
Mientras la antiglobalización de derecha critica los resultados en economías industriales ("hemos perdido posición") y promueve el negacionismo climático, la crítica desde la izquierda apunta a la estructura profundamente desigual del sistema imperante. En este último enfoque, la desregulación ha agudizado la brecha entre el 1% más rico y el resto de la población, con graves consecuencias ambientales y humanas.
David Harvey explica el proceso de globalización desde el concepto de "compresión del tiempo-espacio": el capitalismo acelera y reconfigura el espacio (mediante tecnología, flexibilización laboral y establecimiento de ciudades globales que concentran y movilizan capital) para intensificar los flujos de acumulación. Este sistema tiende a las crisis, que se vuelven cada vez más frecuentes.
Desde 1970, el capitalismo global ha enfrentado más de una docena de colapsos económicos, incluyendo la crisis de la deuda de 1982, el "Tequilazo" (1994), la crisis asiática (1998), la crisis de los commodities (2014) y las recientes disrupciones causadas por la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania. Los patrones comunes involucran procesos de sobreacumulación de capital que deben ser movilizados y la desregulación financiera-elementos centrales en los Tratados de Libre Comercio.
El rechazo a los TLC y las recientes medidas proteccionistas de Trump buscan mejorar (con resultados inciertos) las condiciones para la producción nacional en economías desindustrializadas. Por su parte, los movimientos sociales y ambientales llevan décadas denunciando las consecuencias ecológicas y humanas de estos tratados: el acaparamiento de tierras y recursos, y la concentración de riqueza.
Debemos reconocer que lo que exportamos no son simplemente productos, sino agua, suelo y nutrientes; al enviar recursos naturales a otros países, estamos compartiendo nuestro propio soporte socioecológico.
Así, podemos entender la realidad de Marchigue, Región de O’higgins, localidad a la que la globalización le ha significado la intensificación de producción para la exportación desde manzanas y vino en los 1990s, a cerezas y paltas en su ola más reciente.
Estas transformaciones han significado por una parte que productores como Don Julio hayan podido financiar los estudios universitarios de sus hijos mediante la exportación de ciruelas, la llegada de cientos de migrantes temporeros de toda América Latina en periodos de cosecha, pero también la persistente escasez hídrica que en un contexto de privatización del agua ha concentrado su propiedad en los grandes exportadores, dejando a pequeños productores ante la opción de vender (loteos residenciales) o arrendar a proyectos energéticos.
¿Qué reglas de comercio global deberían regir los próximos 50 años? Las medidas impuestas por Trump representan una oportunidad para reabrir el debate sobre la globalización y sus modalidades. Más allá del porcentaje específico con que se grave la producción chilena, debemos ampliar la discusión hacia los efectos territoriales de la globalización comercial en nuestro medio ambiente. Quizás Chile debería cobrar más a Estados Unidos por el daño ecológico que provoca su consumo de nuestros recursos naturales.
La invitación es a aprovechar esta coyuntura para generar una posición desde la solidaridad y la justicia climática. Globalización sí, pero con otras formas y condiciones, unas que permitan a Flint recuperar su calidad de vida, sin que los habitantes de Marchigüe queden sin agua por la producción de cerezas y paltas.