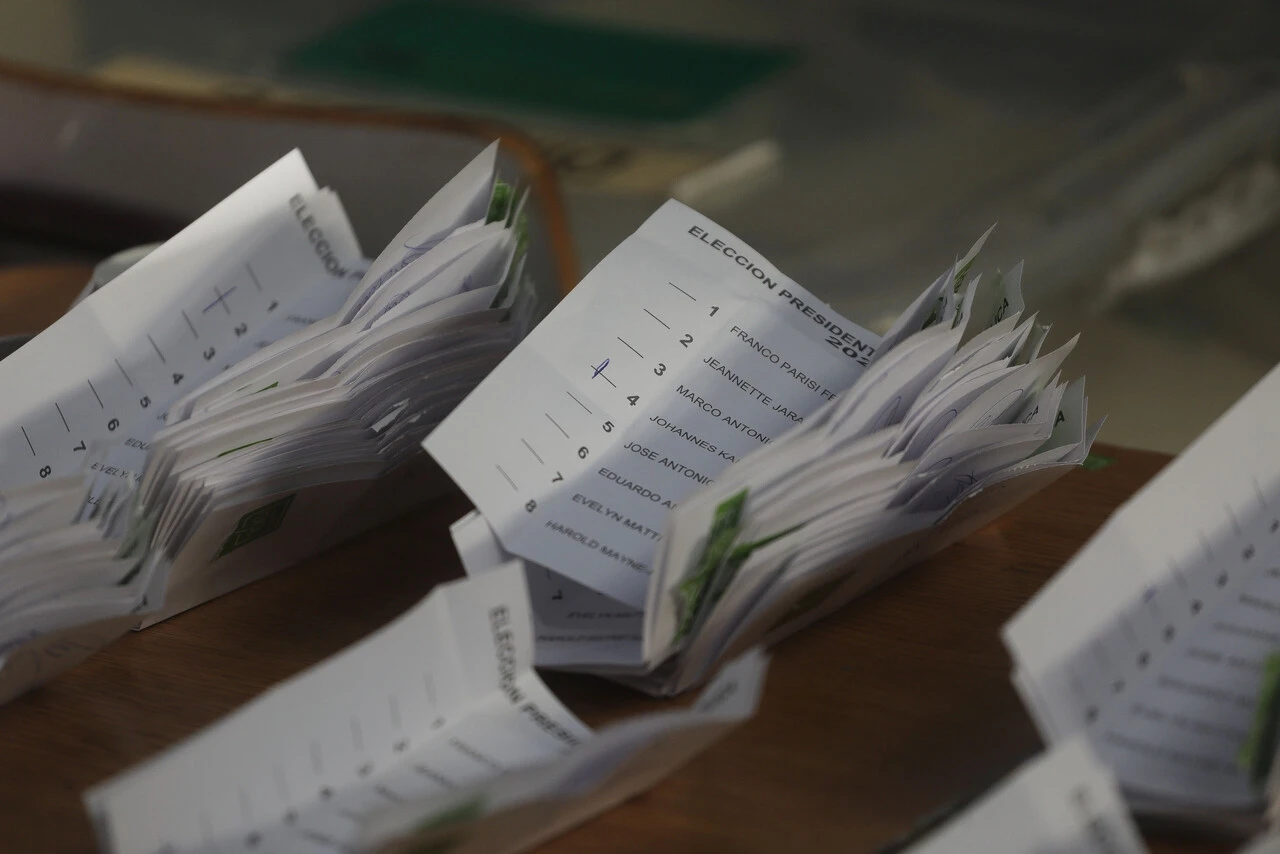Presente crisis de las universidades chilenas: Una discusión necesaria
El pasado lunes 2 de diciembre fuimos testigos de cómo estudiantes de la Universidad de Antofagasta se movilizaron para hacer toma de dos campus de la institución: el Campus Coloso, ubicado al sur de la ciudad, y que corresponde al más grande de la casa de estudios, y el Área Clínica, que como indica su nombre, que es donde se imparten principalmente las carreras del área de la salud.
El motivo: el fin de la denominada “planta no regular”, y en consecuencia la no renovación, de los profesores pertenecientes a dicha forma contractual. Ésto, provocado por una difícil situación económica, expresada en un déficit que se viene arrastrando de años anteriores.
La “planta no regular” es una figura contractual que fue la respuesta que dio la Universidad para los profesores que en su momento estaban bajo convenios de honorarios, pasando desde esa figura hacia la conocida contrata en el sector público, la cual es un contrato fijo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
Estos trabajadores están contratados principalmente para hacer horas de docencia, y se diferencian de los académicos que están jerarquizados en los distintos niveles que tiene esta institución, por lo que su labor se encuentra esencialmente en la formación de los futuros profesionales.
La realidad que se vive en la única universidad pública de la región de Antofagasta no es ajena a otras situaciones que han vivido otras casas de estudio a lo largo del país durante este año 2024. Universidades públicas como la Universidad de Magallanes o la Universidad de la Frontera enfrentan situaciones similares, o bien, universidades privadas como la Universidad Católica del Norte, la Universidad Austral y la Universidad Alberto Hurtado, que debieron desvincular a funcionarios y docentes.
Es decir, estamos presenciando un fenómeno crítico en las instituciones de educación superior chilenas. Por lo que esto indudablemente responde a algo más profundo, a una crisis del sistema educativo nacional que pone en jaque la tan ansiada calidad en la educación, sostenida a estas alturas como un ideal y objetivo transversal para toda la sociedad en su conjunto.
Visto de una forma amplia, esto se debe a la aplicación de modelos de gestión y gobernanza universitaria que -a lo largo del tiempo- han generado consecuencias negativas para instituciones tan relevantes como las universidades. Estos modelos están enmarcados principalmente en incorporación de técnicas del mundo empresarial y lo que se conoce en la literatura como Capitalismo Académico (Rhoades y Slaughter, 2010).
El Capitalismo Académico, de manera sintética, es la adopción por parte de las universidades de procesos que se enmarcan en la privatización, mercantilización y comercialización de aspectos misionales propios de la universidad, como la formación e investigación (Labraña y Brunner, 2021).
Indudablemente lo que está ocurriendo en la Universidad de Antofagasta, como en otras universidades del país, se debe a un modelo de gestión que se encuentra agotado pero que, lamentablemente, es propio del sistema social en el que nos encontramos insertos, por lo que es muy difícil cambiarlo, al menos en un corto plazo.
No obstante, nos encontramos ante una ventana de oportunidades para una potencial política pública que fortalezca a las distintas universidades del país, y lógicamente, a la educación chilena. En ese sentido, se deben encontrar respuestas satisfactorias que puedan ser útiles no solo en coyunturas como las actuales, sino que debe existir una visión estratégica por parte de las autoridades y de liderazgos institucionales.
Esta senda debe, además, ser coherente con las necesidades de las comunidades universitarias, incluyendo a estudiantes, académicos, docentes y funcionarios, es decir, el trabajo triestamental. Además de por supuesto, la presencia y compromiso del mundo político para escuchar y hacer caso a las demandas de la comunidad universitaria.
En consecuencia, si se quieren vivir procesos de mejora en las instituciones de educación superior es necesario el compromiso de toda la sociedad debido a que, para asegurar la calidad en la educación, no solo debemos descansar en las instituciones fiscalizadoras, si no que debemos comprometernos con dicho objetivo de manera personal, institucional y social.