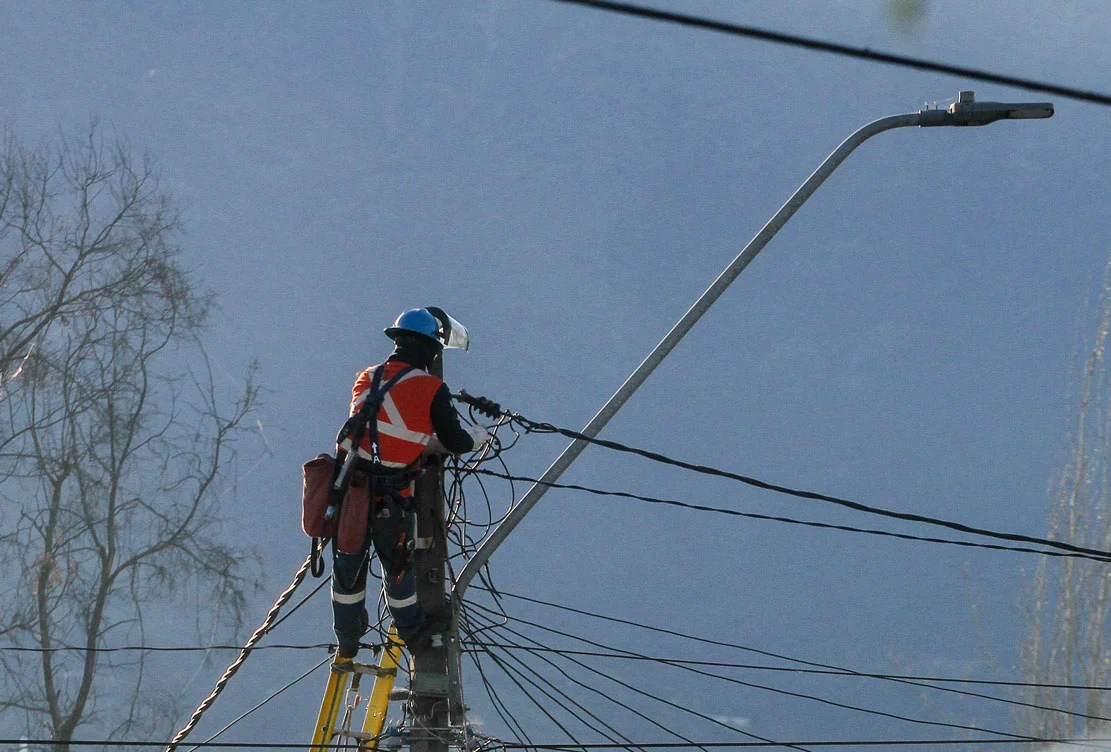El “honor militar” no es cosa del pasado
Por Loreto López- Antropóloga
Recientemente se ha conocido la participación del ex general Emilio Cheyre, hasta hace poco presidente del consejo del SERVEL, en el destino inmediato de Ernesto Ledjerman, que tras presenciar el asesinato de sus padres a manos de una patrulla militar el año 1973 en el Valle del Elqui, a la edad de dos años, fue entregado a un convento de monjas en La Serena. Esta información era de público conocimiento desde el año 2007, es decir cuando Cheyre ya había dejado la comandancia en jefe del Ejército, y por lo tanto no es una noticia nueva.
La permanencia de militares que participaron en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en las filas de las fuerzas armadas tras la finalización de ésta, es un problema común a las sociedades que vivieron períodos de terror estatal en los cuales se admitió el crimen y se penalizó la resistencia a él, y donde se hizo cómplice de esta subversión a los miembros de las instituciones encargadas de ejecutar las acciones criminales (violaciones a los derechos humanos, apropiaciones de recursos públicos, robo de bienes privados, etc.). De más está decir que en la comisión de delitos, la Junta Militar encabezada por el general Pinochet no echó mano únicamente de los recursos públicos (humanos, materiales y financieros), sino que también llamó a la población a colaborar en la persecución de lo que se denominó “elementos terroristas” (junto a toda clase de epítetos deshumanizantes), llamado al que muchos respondieron con entusiasmo a través de distintas formas. Baste recordar las varias publicaciones en medios nacionales de circulación masiva que solicitaban a la ciudadanía colaborar a través de la delación, una de las más notorias fue la del 27 de septiembre de 1973, en la cual la Junta militar publicó un anuncio de recompensa a quienes ayudaran a detener a altos dirigentes de partidos adherentes a la Unidad Popular.
Lo que hoy le ocurre a Cheyre no es novedad, el año 2008 el ex general Gonzalo Santelices había vivido algo similar. A comienzos de ese año, la investigación judicial sustanciada por el caso “Caravana de la muerte” permitió poner en conocimiento público que uno de los militares involucrados en los fusilamientos llevados a cabo en la ciudad de Antofagasta la noche del 18 de octubre de 1973 como parte de la acción represiva de la comitiva, ostentaba el grado de general de división y era jefe de la Guarnición Militar de Santiago.
De acuerdo a su propia declaración judicial, el entonces subteniente Gonzalo Santelices Cuevas, sacó vendados y amarrados a catorce prisioneros desde la cárcel de Antofagasta esa noche de octubre y los llevó en camiones hasta la Quebrada del Way, donde fueron fusilados por el grupo del general Sergio Arrellano Stark, a cargo de la comitiva. Posteriormente, Santelices procedió a trasladar los cuerpos a la morgue local. Con el precedente de que el oficial que había puesto a disposición los camiones en los cuales los detenidos y sus cuerpos fueron trasladados, fue procesado en calidad de co-autor en el mismo caso (general (R) Adrián Ortiz Gutmann), el abogado querellante solicitó el procesamiento del general Santelices bajo similar figura, y esa solicitud abrió un debate acerca de la responsabilidad penal y moral de Santelices
En los últimos veinte años los pactos de la transición a la democracia han insistido que no es posible (¿o recomendable?) reprochar la conducta de quienes colaboraron o participaron de alguna manera en los crímenes de la dictadura, mientras los tribunales no estimen que son imputables de alguna forma, desautorizando y censurando la necesaria elaboración de un juicio moral sobre las conductas asumidas en el pasado. Por supuesto eso no ha impedido ciertas expresiones limitadas de juicio social: “si no hay justicia, hay funa”, pero ha restringido una discusión más amplia.
A la vez, esos mismos pactos se han encargado de omitir versiones y experiencias del pasado que ponen en cuestión los argumentos defensivos que involucrados como Cheyre y Santelices han esgrimido para eximirse de responsabilidades amparados en la condición de obediencia debida, acallando casos como el del General Joaquín Lagos, el conscripto Michael Nash, y muchos otros que, como reza el libro de Jorge Magasich, “dijeron no”.
A diferencia de Cheyre y Santelices, hay otros que entendieron rápidamente el carácter criminal de las órdenes que estaban obedeciendo o que se les mandaba seguir, y al poco tiempo decidieron abandonar las filas del ejército. Porque una cosa es obedecer y otra estar de acuerdo con las acciones que se ordenan, y como se supone que las acciones criminales no son habituales en las filas del Ejército, sus miembros deben estar preparados para reconocerlas cuando les son mandatadas. Y aunque se esgrima el argumento de la guerra interna, ello sólo agrava la situación porque Chile ya había suscrito los pactos internacionales sobre el trato de prisioneros en tiempos de guerra, es decir ese argumento servirá para entender el clima (o el autoengaño), pero no para exculpar jurídica y moralmente a los imputados.
Aún así, tras su renuncia a la presidencia del SERVEL Cheyre dice tener su “conciencia en paz”, y libre de “cuestionamiento legales y éticos”, y al igual que Santelices en su momento, su renuncia es un gesto sacrificial para impedir que todo esto afecte al Ejército. Sabemos que ambos no lograron nunca entender el alcance criminal de sus acciones, porque permanecieron por varios años más en el Ejército.
Tanto Cheyre como Santelices han vivido tranquilos todos estos años, no hay arrepentimiento visible porque han cumplido con el valor más alto de su grupo: la obediencia, han dejado en evidencia que toda la moral de ese colectivo se basa en una conducta convertida en valor supremo, confundiendo el imperativo de obediencia que nos impone la moral con la idea del bien que hay en ella, y que aunque parezcan una sola cosa, no lo son, obedecer no es en sí mismo el bien hacer, o la idea de bien. Es cierto que la Constitución establece que las “fuerzas armadas son esencialmente obedientes y no deliberantes”, pero eso las convierte, al menos, en entes amorales, pues sólo obedecen y no piensan.
A la vez Cheyre y Santelices, han demostrado algo que los abogados de derechos humanos vienen comprobando hace décadas, y es que la lealtad de los militares no es hacia la sociedad chilena, hacia la patria, sino a su institución y su colectivo, lo que en términos concretos redunda en espeluznantes pactos de silencio respecto de los crímenes en los que participaron, impidiendo conocer información tan básica como el destino de los detenidos desaparecidos. Lo que ellos llaman “honor militar” se los impide, ese honor que han pretendido poner por sobre el resto de la sociedad, y que intentaron fuera admirado por la ciudadanía desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Dados los hechos, en el código militar es más honorable callar que decir la verdad, la Mesa de diálogo confirmó que incluso es preferible mentir deliberadamente. Esa es la escala de valores del glorioso ejército de Chile, cuya integridad simbólica se supone que hay que proteger para que no se desintegre la nación, según una idea introducida por ellos mismos y aceptaba por los gobiernos de los últimos veinte años, por la mayoría de los medios de comunicación, y parte de la sociedad civil.
Si la obediencia en situaciones tan extremas, como el desastre de Antuco, lleva a la muerte de sus propios integrantes, ¿qué puede esperarse para el resto? (el proceso judicial demostró que los conscriptos reconocieron el absurdo, por decir lo menos, de las ordenes recibidas, y aún así se les ordenó marchar con las consecuencias fatales que ya conocemos, pero también es cierto que ellos ocupan el lugar más bajo de la jerarquía institucional, y que incluso respecto del lo ocurrido durante la dictadura existen distancias y divergencias en las versiones de esta categoría y la oficialidad). Es tal la anulación del pensamiento, que en situaciones donde incluso debiera fácilmente operar el sentido común, como podría haber sido entregar a un niño de dos años a sus familiares, se prefiere abandonarlo en un convento, nos lleva a preguntarnos si son ese tipo de fuerzas armadas las que el Chile actual requiere para consolidar la democracia. Durante su mandato, el mismo Cheyre quiso hacerle creer al país que en el Ejército la visión que le caracterizó durante la dictadura, había finalizado (“Ejército de Chile: fin de una visión”), pero su conducta confirma que no es así, todo sigue igual, y ese pretendido honor militar no es cosa del pasado.