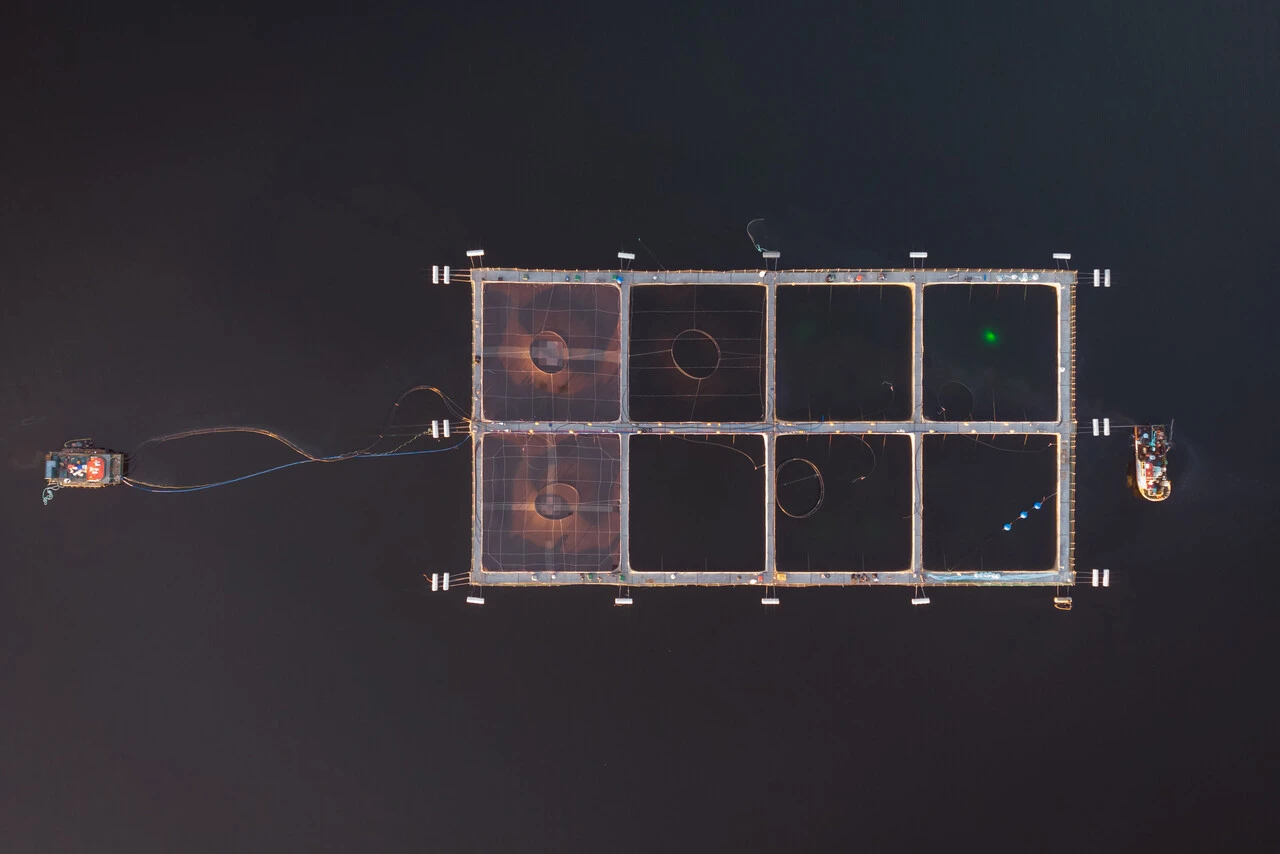El hombre que saluda en el metro
Nota de la Redacción: Comienza aquí la serie de crónicas santiaguinas de Juan Domingo Urbano. Una por semana será el empeño.
.
.
Por Juan Domingo Urbano
Es imposible recordar con nostalgia algún rostro al viajar en Metro. O más bien hacerlo, porque alguien tuvo una sonrisa amable, a esa fatal hora de la mañana, en que todos luchan por conquistar los escasos centímetros cuadrados de suelo, donde sostenerse en pie –cual artistas del hambre– resulta difícil, entre el oficinista hiperconectado, la funcionaria trajecito-dos-piezas, el obrero de las mil combinaciones antes de subirse al andamio, el universitario en posición de yoga, el oficial de franco, el rondín trasnochado, la niña ombligo a la vista, pese al frío que cala los huesos, todos restándole sagrados milímetros a los pincha-discos que, con sus listas de MP3 arman el soundtrack de su día, lo mismo que a los lectores desesperados, tan impertérritos a los codazos y que desmienten la cifra negativa de la lectura en Chile. Únicos desertores del tiempo perdido frente a los monitores o la cuenta sincronizada y fantasmal de las estaciones, llevándose las hora de un túnel a otro túnel a otro túnel y así. Quizás por eso me animo a contrariar la primera afirmación y la sentencia de Heráclito, porque yo sí retuve un rostro en esas aguas revueltas, donde nadie pareciera bañarse dos veces en el río de gente. No supe su nombre, ni lo sabré, porque desapareció. Estuvo –si mi memoria no me falla– dos o tres meses del año pasado, un tipo de edad mediada, recorriendo el andén de Estación Tobalaba durante las mañanas, sin dedicarse a advertir con marcada severidad que abandonemos el carro por la puerta más cercana o que caminemos, por nuestra propia seguridad, sin traspasar la línea amarilla: porque este saludaba. Sí. Se tomaba el tiempo de saludar. Era la única persona que regalaba una sonrisa a todos, buscando hacer distinta la rutina: “¡Qué tengan un buen día!”; “¡Ánimo, que ya es jueves!”; “…va quedando poco para el sábado”; “¡Vamos que se puede!” Frases hechas, clichés de la buena-onda, pero con todo, lecciones de urbanidad, que lo distinguían de la parquedad o el implacable actuar de los otros funcionarios que se remiten a entregar informaciones, dar órdenes, y acaso también a recibir insultos, reclamos o, a cambio, solo la indiferencia de la turba, que avanza por los pasillos, buscando las escaleras de salida al exterior o el lugar de combinación con su destino. Muy pocos, contados (de los que me excluyo) correspondían a ese saludo matinal, salvo algún niño en coche o algún joven con retardo que, ajeno a la apatía reinante, creía sin cálculos, valía la pena también darle las gracias como atención a su amabilidad. Pero detengamos en este hombre: 40 o 45 años, tez morena, mejillas afeitadas, camisa blanca abotonada, jockey de visera larga y corbata institucional de nudo pequeño. Una leve cojera en una pierna, o solo un pie con cierta desviación al interior; lo mismo una mano en posición rígida, curvada a la altura de la cadera, denotando cierta minusvalía. Nada grave. Solo perceptible al mirarlo con detención. Sin despertar sospechas. El resto, pantalón oscuro, bototos de seguridad, más la inconfundible casaquilla fluorescente, desplazándose a lo largo de la estación. Algo inusual, por donde se mire, ocurriendo varios metros bajo tierra. En una ciudad como Santiago, que nos recuerda cada 100 mts., lo enfermos que estamos. Con cuadras tan llenas de farmacias, de supermercados, bandejones y pasarelas, sitiando un infeliz laberinto: Los trabajos y los días. Una ciudad que no se cansa de gritarnos lo pobres que somos, lo solo que estamos, escondiendo en el consumo el deseo de adquirir bienes materiales. Porque, ¡qué duda cabe!, el avance en efectivo, nos hizo retroceder. Y así vamos mudos por ella, en buses o trenes sentados en hilera, donde tampoco nadie habla a nadie. Encerrados en problemas infinitos, del tamaño de nuestras culpas, de momentos con destellos de esperanza, pero incapaces de expresar siquiera alguna mueca, un solo gesto, que provoque el accidente de una conversación. Una ciudad más parecida al infierno. Un lugar solitario, consumiéndose a sí mismo. Pero, ¿dónde se fue el hombre que saluda? Lo echaron, estoy seguro. En el país de las oportunidades, cualquiera puede subir, cualquiera puede bajar. Sirve la metáfora, y más aplicada al metro. Porque en los tiempos que corren, cuesta muy poco encontrar empleo –¡los índices de desempleo bajan, nos gritan las encuestas!– lo dificil es mantenerse en esos trabajos. Todo es desechable, incluso las personas. (¿Entonces fue desvinculado de sus labores?) Aunque es mejor pensar que “El hombre que saluda en el Metro” decidió irse. No que se aburrió o se desilusionó, sino que solo se fue, que encontró un lugar mejor. Tampoco serviría encontrarlo ahora. Digamos que se lo tragó la tierra, que fue abducido, se olvidó de todos y partió a otro planeta. Tenía tanto de freak, como de santo, como de extraterrestre. Después de todo, no es difícil perderse, dejarse llevar por el flujo de la vida. De nada sirve permanecer, ni quedarse, o seguir aquí. Dan ganas de hacer lo mismo, de un día para otro, dar vuelta la cara, sin pensarlo dos veces y no subirse al carro, permanecer al borde, dejar que el viento nos corte la nariz con su partida, y lanzarse al andén vacío, saltar, brincar, echarse a correr en contrasentido del metro. ¿Será tan difícil? Simple. Como si todavía tuviéramos siete años y tomáramos una concha de la mesa de centro, y la lleváramos al oído, para dejarnos envolver por el sonido de las olas reventando en la memoria. Transportados. De cara, otra vez, frente al mar.