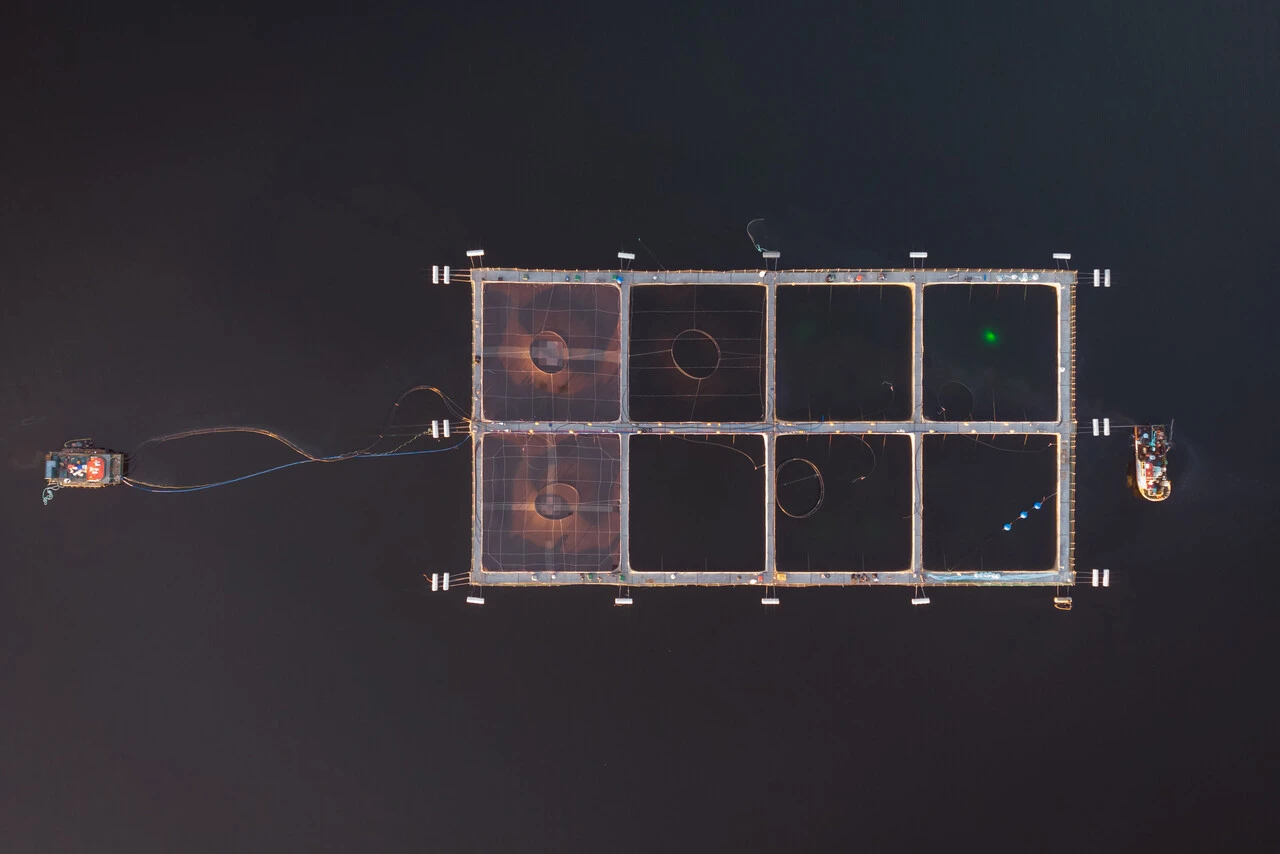Memorias de Phnom Penh
texto y fotos de Daniel Noemi
Ieng Thirith tiene 80 años y sufre de Alzheimer. Rostro Redondo y serio, pelo cano y más bien corto con partidura a la izquierda; los labios levemente pintados y una gafas que parecen las de cualquiera maestra de escuela. Sobre su chaqueta blanca, en la foto, se la ve con una bufanda de seda verde. Debido a su condición mental, Thirith fue liberada la semana pasada: no está en condiciones de ser juzgada. Hace un poco menos de cuarenta años, entre 1975 y 1979, ella fue la Ministra de Asuntos Sociales del Khmer Rouge.  Phnom Penh queda mirando el Mekong, al lado de uno de sus brazos, es una ciudad de contrastes. Hermosa y polvorienta: niños juegan en la ribera soñando con el futuro, elefantes caminan por la calle junto a los cientos de tuk-tuks que abarrotan las avenidas. Templos impresionantes, donde el oro y el kitsch se expanden sin vergüenza, dan una sensación de riqueza y opulencia que contrasta con el calor que nos ataca cuando caminamos camino al mercado central, una estructura redonda, que nos recuerda una arquitectura modernista. Es una ciudad donde Europa sigue presente en algunas casonas de la Indochina colonial y en los tipos viejos,
Phnom Penh queda mirando el Mekong, al lado de uno de sus brazos, es una ciudad de contrastes. Hermosa y polvorienta: niños juegan en la ribera soñando con el futuro, elefantes caminan por la calle junto a los cientos de tuk-tuks que abarrotan las avenidas. Templos impresionantes, donde el oro y el kitsch se expanden sin vergüenza, dan una sensación de riqueza y opulencia que contrasta con el calor que nos ataca cuando caminamos camino al mercado central, una estructura redonda, que nos recuerda una arquitectura modernista. Es una ciudad donde Europa sigue presente en algunas casonas de la Indochina colonial y en los tipos viejos,  blancos y gordos que se pasean impúdicos de la mano de una hermosísima chica de (ojalá) dieciocho años. La muchacha intenta sonreír mientras bebe su cerveza Angkor o come un satay al estilo khmer. Yo prefiero no mirar y mis ojos siguen la curvatura mágica de esa escritura que pareciera no acabar nunca. La memoria. Nadie habla. Nadie le dice nada a un turista. ¿Por qué habrían de decirme algo? Solo un conductor de tuk-tuk camino al colegio comenta algo así como que todos estuvieron en algún lado. Sí, con más de dos millones de muertos, casi un tercio de la población –la utopía defendida por voces europeas- nadie se podía salvar de participar de un modo u otro. Pero hubo modos y modos. Siempre los hay. Como el del tipo que asesinaba también a los bebés, política oficial, para que estos luego no pudiesen vengar a sus padres. Había leído a los griegos, sin duda; en la Sorbona de París. Antes de entrar al colegio compramos unas aguas. Son solo las diez de la mañana y el sol pega fuertísimo. Le digo al tipo del tuk-tuk que no nos espere. Entro a la escuela. Toul Sleng fue una escuela a mediados del siglo pasado. El visitante puede recorrer las aulas que siguen abiertas, con sus pizarrones y rayados, una suma, una escritura en francés. Es un colegio feo. Edificios blancos con un patio donde apenas sobreviven unos árboles. En una de las salas –imagino a los niños sentados en los bancos arrojándose papeles, riendo, haciéndole bromas a la vieja de francés- hay solamente un catre. Una cama de fierro en medio de la pieza. Y en el piso de concreto aún se ven manchas rojas que el tiempo no ha podido (ni podrá) borrar. Estamos en una prisión. Donde miles fueron torturados y asesinados o enviados a los campos de matanza en Choeung Ek. Nadie salía con vida (de los miles solo seis prisioneros sobrevivieron). En otra de las salas –ahora ya no hay niños jugando en mi mente- las fotos y los restos de las víctimas. Rostros que parecen tan familiares, tan dolorosamente familiares. Leo sus nombres y podrían ser otros nombres: pero son ellos. Debemos recordarlo: son ellos y ellas, sus nombres, nuestra memoria es también su memoria. No hay nada más en Toul Sleng. Solo aulas vacías, algunas con las camas, y la sala de fotografías. Y es quizás la sensación más abrumadora que el ser humano puede experimentar: el vacío del terror.
blancos y gordos que se pasean impúdicos de la mano de una hermosísima chica de (ojalá) dieciocho años. La muchacha intenta sonreír mientras bebe su cerveza Angkor o come un satay al estilo khmer. Yo prefiero no mirar y mis ojos siguen la curvatura mágica de esa escritura que pareciera no acabar nunca. La memoria. Nadie habla. Nadie le dice nada a un turista. ¿Por qué habrían de decirme algo? Solo un conductor de tuk-tuk camino al colegio comenta algo así como que todos estuvieron en algún lado. Sí, con más de dos millones de muertos, casi un tercio de la población –la utopía defendida por voces europeas- nadie se podía salvar de participar de un modo u otro. Pero hubo modos y modos. Siempre los hay. Como el del tipo que asesinaba también a los bebés, política oficial, para que estos luego no pudiesen vengar a sus padres. Había leído a los griegos, sin duda; en la Sorbona de París. Antes de entrar al colegio compramos unas aguas. Son solo las diez de la mañana y el sol pega fuertísimo. Le digo al tipo del tuk-tuk que no nos espere. Entro a la escuela. Toul Sleng fue una escuela a mediados del siglo pasado. El visitante puede recorrer las aulas que siguen abiertas, con sus pizarrones y rayados, una suma, una escritura en francés. Es un colegio feo. Edificios blancos con un patio donde apenas sobreviven unos árboles. En una de las salas –imagino a los niños sentados en los bancos arrojándose papeles, riendo, haciéndole bromas a la vieja de francés- hay solamente un catre. Una cama de fierro en medio de la pieza. Y en el piso de concreto aún se ven manchas rojas que el tiempo no ha podido (ni podrá) borrar. Estamos en una prisión. Donde miles fueron torturados y asesinados o enviados a los campos de matanza en Choeung Ek. Nadie salía con vida (de los miles solo seis prisioneros sobrevivieron). En otra de las salas –ahora ya no hay niños jugando en mi mente- las fotos y los restos de las víctimas. Rostros que parecen tan familiares, tan dolorosamente familiares. Leo sus nombres y podrían ser otros nombres: pero son ellos. Debemos recordarlo: son ellos y ellas, sus nombres, nuestra memoria es también su memoria. No hay nada más en Toul Sleng. Solo aulas vacías, algunas con las camas, y la sala de fotografías. Y es quizás la sensación más abrumadora que el ser humano puede experimentar: el vacío del terror.  Bebo con calma una Angkor en el FCC, el Foreign Correspondent’s Club, en una pared un póster tiene una fotografía de Fidel anunciando un concierto de salsa. Contemplo el río y la algarabía de la calle (un grupo hace aeróbica, unos niños patean una pelota de trapo, alguien fuma un cigarro y más allá un viejo intenta pescar algo en las aguas cafesosas). Intento escribir sobre lo que vi, lo que sentí y no puedo. ¿Cómo? ¿Por qué? Mañana partiré a Angkor Wat y quizás nunca vuelva a esta ciudad –a sus templos, a sus platos, a la bella risa de su gente- pero nunca me podré ir de ahí. De lo que sucedió. Pido otra cerveza. Parece que va a llover.
Bebo con calma una Angkor en el FCC, el Foreign Correspondent’s Club, en una pared un póster tiene una fotografía de Fidel anunciando un concierto de salsa. Contemplo el río y la algarabía de la calle (un grupo hace aeróbica, unos niños patean una pelota de trapo, alguien fuma un cigarro y más allá un viejo intenta pescar algo en las aguas cafesosas). Intento escribir sobre lo que vi, lo que sentí y no puedo. ¿Cómo? ¿Por qué? Mañana partiré a Angkor Wat y quizás nunca vuelva a esta ciudad –a sus templos, a sus platos, a la bella risa de su gente- pero nunca me podré ir de ahí. De lo que sucedió. Pido otra cerveza. Parece que va a llover.  De vuelta al otro lado del mundo, escucho en las noticias que Ieng Thirith no será juzgada. Cierro los ojos y veo la cama de hierro, las manchas de sangre, el patio donde jugaron los niños, las fotografías, y el silencio y los árboles bajo el calor y los elefantes caminando por la calle y los niños, sí, los niños que siguen jugando a pesar de todo… y entonces puedo escribir.
De vuelta al otro lado del mundo, escucho en las noticias que Ieng Thirith no será juzgada. Cierro los ojos y veo la cama de hierro, las manchas de sangre, el patio donde jugaron los niños, las fotografías, y el silencio y los árboles bajo el calor y los elefantes caminando por la calle y los niños, sí, los niños que siguen jugando a pesar de todo… y entonces puedo escribir.