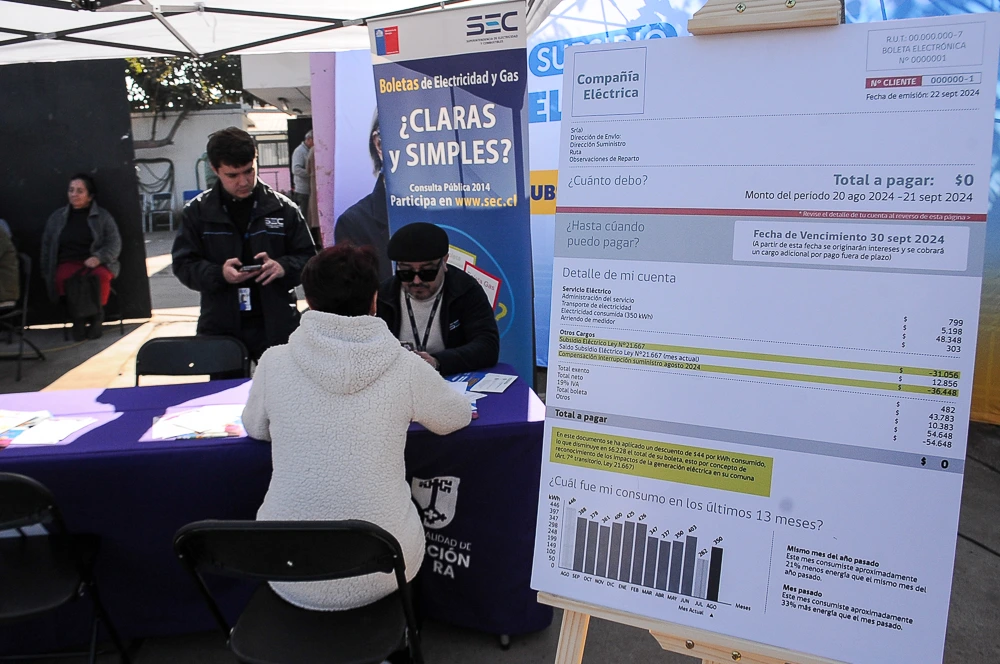Chile, país sin soberanía
Chile surgió al impulso de un sector del pueblo consciente y valeroso luchando por su soberanía política. La guerra por la Independencia, con sus triunfos y derrotas, forjaron su gloria. Muchos de aquellos hombres y mujeres estuvieron dispuestos hasta dar su vida en la lucha contra una monarquía en decadencia, que hizo del abuso de la gente y la explotación de nuestras riquezas una política de Estado. Pero el objetivo de construir un país libre y digno traía consigo un desafío superior a la batalla por el control del territorio, ya que implicaba el ejercicio soberano del manejo económico de los recursos y regular las condiciones de vida de la población. Ese era el legado. Romper con la metrópolis e iniciar el camino del desarrollo propio. La historia nos demostraría lamentablemente que la concepción de soberanía política y económica, salvo trágicas excepciones, fue desechada por los gobiernos de turno hasta el día de hoy.
Las pugnas sociales de dos siglos, entre una mayoría que busca un mejor reparto de la riqueza y una vida digna con aquellos sectores minoritarios que se aferran a la herencia de los privilegios, nos muestra que tampoco la soberanía popular es un logro. Las incesantes luchas del pueblo se han estrellado contra el frontón del poder económico y político en manos de una clase social que se reproduce a sí misma. Ello ha traído como consecuencia que el concepto de soberanía –a todo nivel– hoy sea un valor en desuso y enajena los atributos de libertad e igualdad primarios, lo que se muestra de forma categórica en el Chile actual.
El modelo de desarrollo neoliberal impuesto por la dictadura, y administrado por los gobiernos de la Concertación, descarta la soberanía socioeconómica con su lógica de mercado, donde los bienes y servicios –salud, educación, vivienda, trabajo, previsión social, recreación– son simples mercancías a transar, sin importar si con ello hipotecamos el bienestar de la población de menos ingresos y hasta la soberanía política.
Se desnacionaliza la gran minería del cobre y capitales extranjeros toman el control, los fondos de la prestación social en manos de las AFP se juegan en bolsas de valores foráneas, las instituciones de salud privada se asocian con la banca y multinacionales, las políticas macroeconómicas son digitadas desde el exterior y en épocas de crisis nos sometemos a los dictámenes del FMI. Y todo ello bajo el supuesto de ser un país libre e independiente, y símbolo de un modelo de desarrollo que se ufana de haber disminuido la pobreza en la población de un modo drástico.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia sanitaria, y la crisis social asociada, nos muestra los verdaderos alcances de la pobreza e inequidad ocultas por el telón de fondo del discurso oficial y los índices macroeconómicos. El gobierno de Sebastián Piñera en su accionar es fiel reflejo de ello. Ante la gravedad de la situación y que el mercado no resuelve: su primera respuesta es la ayuda precaria y las medidas paliativas de corto alcance, con el pretexto que el Estado chileno no cuenta con más recursos para distribuir, que se llegó al límite, en circunstancias que el gasto público asumido en esta contingencia hasta ahora es de apenas el 0,5% del PIB. ¿Y dónde se extravió el discurso de la bondad del modelo con sus políticas de ahorro y austeridad?
Es una contradicción absoluta, porque el Estado chileno sí tiene recursos cuando se trata de salvar a los bancos, como sucedió en la crisis de 1982. Y, de seguro, además los tendrá al momento de concurrir al salvataje de las líneas aéreas privadas, aunque ello signifique seguir negando la ayuda a la población más golpeada por la crisis. Y también tiene recursos, ya lo demostró, con el millonario préstamo del autónomo Banco Central con una tasa de 0% de interés a la banca privada para ir en la supuesta ayuda de las Pymes, aunque se conoce que obstruyen y dilatan los créditos mientras hacen negocios propios con dinero de todos los chilenos.
Otros gobiernos, de igual o distinta orientación política, no han temido adoptar medidas más audaces para ayudar a resolver la crisis vigente. Desde la emisión de dinero propio hasta contraer deuda internacional. Cualquier opción es posible, siempre y cuando no signifique hipotecar la soberanía nacional o provocar un desajuste financiero del país con cobros excesivos. Pero someterse a los dictados del FMI, la receta preferida del gobierno –con la solicitud de US$ 23.000 millones– para salvar a las grandes empresas, sin que exista un protocolo transparente que las identifique, ni el monto de los préstamos y la garantía que van devolver los montos al Fisco, es volver a cometer los mismos errores del pasado que transforman la deuda pública en una pesada mochila que salva a las grandes corporaciones y condena por décadas a las mayorías a subsidiar los pagos.
El gobierno aún tiene un gran margen de acción. Pero no hay voluntad política para hacerlo. Las alternativas son múltiples. No se requiere ser experto para conocerlas. Un comunicado de las universidades nacionales recomienda la emisión de bonos soberanos –por US$ 15.000 millones, equivalente al 5% del PIB–, dado que nuestro país tiene una deuda pública del 8,5%, muy inferior a países emergentes del G20 que promedian el 39%. El trecho es largo para el endeudamiento y la ayuda. ¿Y por qué no recurrir a la emisión de moneda nacional, ya que en sentido estricto el Estado tiene el monopolio de controlar la deuda con la recaudación de tributos?
Medidas excepcionales para un periodo excepcional: la peor crisis en 100 años, en palabras del propio Presidente. Una de ellas, por ejemplo, es un impuesto a los “súper ricos”: a aquellos que más tienen para ir en ayuda de los que más lo necesitan, con un alcance transitorio, mientras dure la crisis. ¿Será posible? ¿Estará dispuesto el gobierno a patrocinarlo? Sólo un 2,5% a la riqueza ociosa, lo cual aseguraría una renta básica de $ 420 mil por 6 meses, beneficiando a 4 millones de chilenos. Los nombres son conocidos. Uno de los principales es el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, que posee un patrimonio de US$ 2.800 millones, según la revista Forbes. O el miembro de su gabinete Alfredo Moreno, que reúne a su haber más de US$ 100 millones. Y qué decir de otros a quienes les faltará vida y también a sus herederos para gastar las enormes fortunas que han amasado. Doña Isabel Fontbona, líder del clan Luksic, con una fortuna de US$ 16.300 millones, o Julio Ponce Lerou, con US$ 4.800 millones, igual cantidad de Horst Paulmann y la familia Angelini. O Álvaro Saieh, con US$ 3.200 millones, y los hermanos Matte, con algo más de US$ 1.000 millones. ¿Cuántos problemas se solucionarían con un rasguño a sus fortunas? En este rato, el hambre de millones, con seguridad.
Pero los datos de la realidad nos indican lo contrario. Son otros los análisis, otras las cuentas breves. El gobierno, irresoluto y vacilante ante la pandemia del coronavirus, anticipó una vuelta a la normalidad –“nueva normalidad”, “retorno seguro”– en la fase inicial de la enfermedad, poniendo en riesgo la salud y vida de miles de personas (y luego se acusa a la gente de irresponsabilidad). Primó el interés del mercado y la presión de los grandes empresarios. Pero, con la crisis social desatada se recurre a la salida paternal y efectista que no soluciona el problema de las necesidades básicas y el hambre –es la palabra exacta– de la población más vulnerable del país. Un bono precario de ayuda familiar ($ 165 mil para 3 meses y con pago segmentado) y la distribución de una canasta de productos alimenticios que apuntan más a la propaganda y el clientelismo político que a otra cosa, con chaquetillas rojas, el logo del gobierno y la encuesta Cadem a la vista.
¿Cubrirán los $ 55 mil al mes las necesidades básicas de una familia promedio y cuantas canastas más van a ser necesarias para todo el tiempo que dure la crisis? ¿No hay políticas serias que se definan en términos de dignidad y verdadera solidaridad?
Ahora es el momento de mostrar el patriotismo que se conmemora con tanto entusiasmo en días feriados en los recintos del poder. El momento preciso de defender la nación con la gallardía y desprendimiento del que entrega todo por una causa justa. La hora exacta de asumir la bandera de la soberanía nacional –también económica y social– y salvar al país de un desastre anunciado.