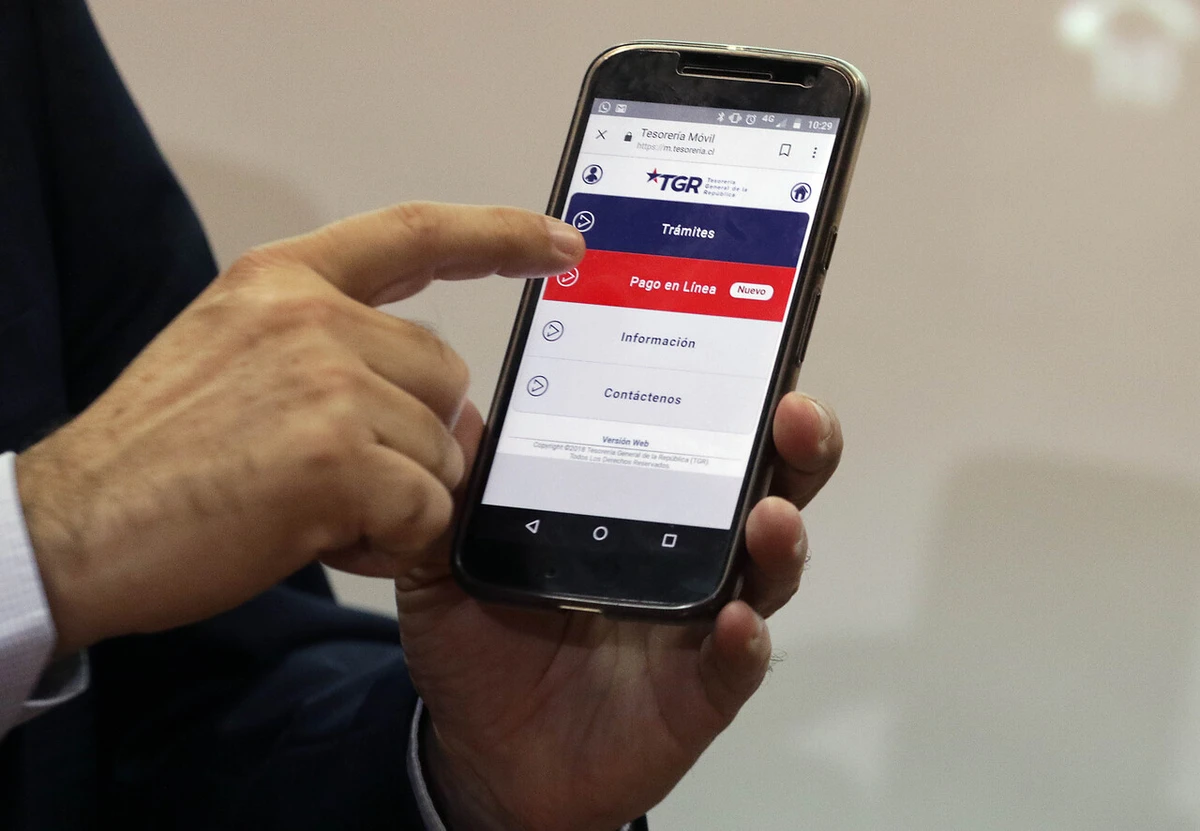Chile, el país de mi desconcierto
Miradas de un corresponsal extranjero en la Cordillera de los Andes
Hace cuatro años vivo en Chile, en donde ya me había desembarcado en dos oportunidades anteriores.
En mi primera visita a su territorio, yo era solo un cabro chico, como dicen los lugareños. Fue adventício y no pude despedirme de mis anfitriones como corresponde. Entre gallos y medianoche tuve que huir a la vecina Argentina para salvar unas treinta latas de película 16mm filmadas clandestinamente, dejando para trás el camarógrafo y el sonidista, que partieron de Chile dos semanas después.
Años antes, mi familia me habia retirado de la línea de tiro en Brasil, para no irme preso por juvenil oposición a la dictadura. Recién había iniciado mis estudios de cine en Berlín Occidental, y sorpresivamente una productora local me contrató para una misión cinematográfica a la vez intrépida y alocada: documentar la resistencia contra la dictadura Pinochet. De las filmaciones resultó la película “Un minuto de sombra no nos enseguecerá”, de la que en 2013 Alemania entregó una copia al gobierno de Chile y que se puede ver en el Museo de la Memoria, en Santiago.
Leí que en 1999, el entonces presidente Ricardo Lagos recibió en La Moneda a Walter Heynowski, ex-director de cine de la ex-RDA, quien se presentó como el presunto “director” del equipo que habría filmado la película. El mitómano Heynowski mintió, y desde entonces persiste en Chile una versión fraudulenta sobre los cineastas que efectivamente arriezgaron sus vidas para realizar el premiado documental. He vaticinado que esta impostura histórica pudiese interesar a la opinión pública chilena, y pienso que El Desconcierto sea la plataforma para una oportuna crónica sobre la historia mal contada.
Mi tercer desembarco
En agosto de 2012, con algunos años más en el costado y un nuevo proyecto documental contratado, me desembarco otra vez en Chile.
Aterrizo amedrentado por un imprevisto efecto continuado de aquellas palabras de don Federico Willoughby. El entonces secretario de prensa de Pinochet, quien debería entregarnos una credencial, no se “compró” la motivación “turística” de nuestra inesperada filmación en un Chile bajo el imperio del toque de queda, de las prisiones y desapariciones, Y me dijo: “¡A ustedes no les creo una sola palabra!”. Exageró Willoughby, pero su intuición no estaba de todo equivocada.
¿Y si 37 años después, el tipo de la DINA en Pudahuel todavía no se jubiló y me reconoce?”, me previne, angustiada, una de mis dos voces interiores. Sin embargo, en el chequeo del pasaporte solo me regalaron sonrisas y nadie hizo preguntas raras.
Así, paso a paso, me interné en el territorio detrás de la Cordillera.
Por motivos que la narrativa dilucidará, me tocó vivir, no en Santiago, sino en el Biobío.
Algunas veces he especulado si este accidente fue un llamamiento, pues me colocó frente a frente con una de las peores atrocidades de la dictadura de Pinochet: la Masacre de Laja.
Mi pasmo no me dió treguas. Desde 2012, la misma empresa forestal, en cuyo patio de Laja empezó la matanza del 18 de septiembre de 1973, es dueña de 140 mil hectáreas en mi país. Un tercio de esa extensión es un mar de eucaliptos. Miro el mapa y me asalta el vértigo: con sus 600 kilómetros cuadrados, Santiago de Chile cabe dos veces dentro del territorio brasileño de la familia Matte.
Lecciones de cartografía
Mapas me fascinan, mapas me persiguen.
En Brasil, mi padre dirigía una editorial cartográfica. Yo crecí paseando el dedo indicador por geografías inusitadas y respirando tinta de impresión de mapas.
Por eso, luego de alquilar una casa en el Biobio, fui a comprarme un mapa de Chile, que colgué en la pared detrás de mi escritorio.
Pero mi padre también editaba tarjetas postales. Ocurre que hasta el final de los años 1950, los turistas solo podían recordar sus viajes a Brasil en blanco y negro. Era una tremenda lata! Tenían que explicar a sus entes queridos que el mar no era azul, sino verde, porque reflejaba el bosque atlántico. Cosas así.
Entonces mi padre, que era un hombre religioso de ocasión, tuvo una idea al apropiarse de una licencia poetica. Pensó: “En el principio existia la postal, solo despues estaba el turista”. Acto seguido importó imprentas modernas y creó la marca “Paraná-Card”. Debería haber ingresado a la Historia como el pionero de las tarjetas postales en colores, pero no se atrevió a patentear su invento. y sus socios mayoritarios lo robaron. Murió sin glorias y mi madre tuvo que luchar en tribunales contra derechos autorales usurpados.
A mi el presunto naturalismo de la mayoría de las tarjetas postales me da enfado. Prefiero dejarme seducir por lo insólito, lo que me provoca algún desasosiego.
No me recuerdo si fue John Steinbeck quien dijo, “¡que país raro, Chile se parece a una serpiente!”. Alli estaba una alegoría desconcertante, sobretodo si uno tiene presente que lo más peligroso de una culebra es su cabeza.
Cuanto más contemplaba mi mapa, más me asombraba la analogia de Steinbeck. Es que la cabeza del mapa chileno se llama Atacama. ¿Eso pudiese significar que la víbora se comió la salida al mar de los bolivianos? ¿Qué le hicieron a Cobija, el puerto solemnemente inaugurado por Simón Bolivar? He un blank spot on the map que insistirá obstinadamente en mi futura misión de corresponsal extranjero en Chile.
Notas sobre el mar de techos de lata
Otro desbarajuste me asaltó el día que por primera vez me bajé del bus en el puerto de San Antonio.
Me detuve contemplando los cerros que se desbarrancan en el océano. Después, leyendo sobre la historia geologica deste pedazo de mundo, entonces entendí que en el fondo Chile es la terraza de Sudamérica sobre el Pacífico. Un mirador angosto y deveras tambaleante, ubicado sobre la línea de roces entre dos gigantescas placas tectónicas, que a veces hacen bailar a mi cama.
Pero uno se va acostumbrando, dicen mis vecinos; ellos sí, ¡yo jamás!
Sin embargo, había algo más perturbador en el paisaje san antoniense. Me dije: ¡cómo son feas y tristes las ciudades de Chile!
A excepción de las casas del “Chile Lindo” - aquel grupo del 1 por ciento, dueño del país - las demás se parecen a ciudades escenograficas de películas farwest en el polvoriento Arizona, y no sería exagerado compararlas a los refugios de prisioneros del régimen sovietico en el circulo polar artico.
Son edificaciones mal acabadas, con techos de chapas de yerro corrugado, debajo de las que sus habitantes son asados vivos en verano y se congelan en invierno.
El yerro corrugado y galvanizado fue inventado en 1820 por Henry Robinson Palmer, entonces arquitecto de la compañía de docas de Londres. Era una solución barata para sustituir a la madera y fue rapidamente diseminada a los cuatro vientos del imperio británico; de America de Norte a Nueva Zelanda, de Australia a Índia, alcanzando America del Sur a mediados del siglo 19.
Claro que los terremotos explican en parte la fealdad de las urbes chilenas. Tres cataclismos seguidos no dejaron piedra sobre piedra de la hermosa Chillán en estilo iberico. Sin embargo, un día valdría la pena investigar, cual son los principios esteticos y de preservación de la memoria cultural que rigen o inexisten en el psiquismo de las llamadas élites sudamericanas.
Y se hace invierno otra vez..
La verdad es que la mudanza de la orilla del Atlántico a la ribera del Pacífico puso patas arriba a mi mundo.
Los amantes de la buena música recordarán el marcante compás sazonal de una canción llamada “Águas de março”, en la que, con su poesía y ritmo, Tom Jobim celebraba el fin de las lluvias de verano. Pero ¡en Chile llueve durante todo el insano invierno!
En estas latitudes, el frio es un espíritu errante de los Andes, con una lengua de lagarto empapada y álgida, que comienza lamiendo tus pies, sube por tus piernas y te congela el pensamiento.
Hacía muchos años que no usaba dos pares de medias en los zapatos y calzoncillos para hombres; estos pegados a la piel, que no dejan mentir la silueta del cuerpo. Me miré en el espejo y me parecía ridículo como el personaje de los Dos Chiflados, al que se le robaron los pantalones.
En durísimo contraste, el verano es un programa al revés. Son seis meses de angustiante sequía. Desaparecen los pastos verdes, todo es una alfombra amarilla de hierba calcinada. Por primera vez, desde que en 2006 estuve en el desierto de Namib, en Africa Austral, también en Chile la sequedad del aire me hizo sangrar la nariz.
Pero todavía no sé, qué es que me asombra más: si el desierto, que avanza al ritmo de un kilómetro por año hacia Santiago - y desde los cultivos de las forestales sobre los campos sembrados con comida - o si la falta de oxígeno en las noches de invierno, cuando centenares de miles de estufas a leña asesinan el cielo sobre la Cordillera.
Alarma: algunas viñas del Valle Central huyen al sur debido a la desertificación y el cambio climatico.
Noticia del fin de los tiempos: sin embargo, las empresas forestales piden más tierras para sus monocultivos. ¿El ministro del Medio Ambiente tiene conciencia de la catástrofe programada?