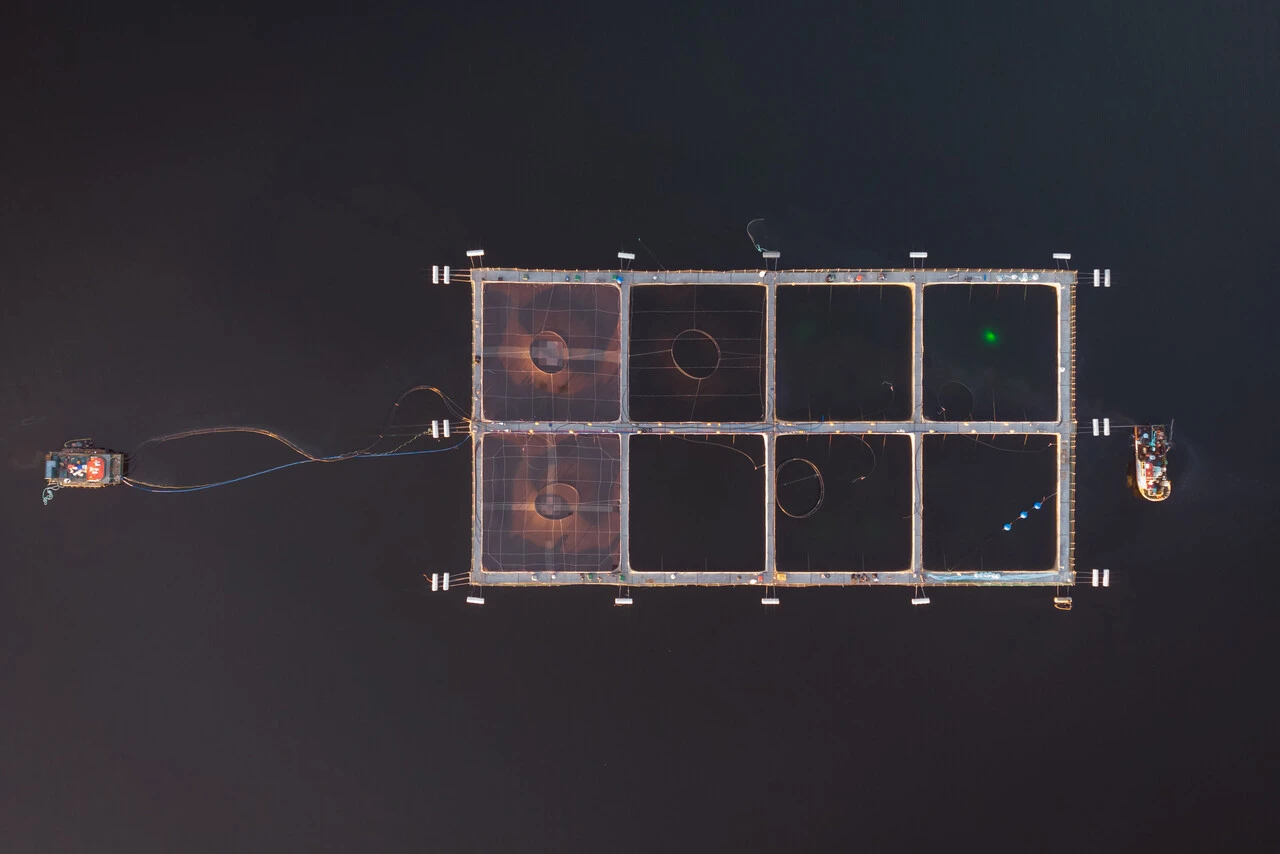Del exilio al Chile actual: Me afecta y me resisto a la violencia
Cuando tenía seis años de edad, y luego del secuestro y posterior prisión política de mi padre en varios campos de concentración en 1976, llegamos a un campamento de refugiados en Suecia. Era fines de noviembre, por lo que todo estaba nevado y oscuro. Compartimos pieza con una pareja chilena que también tuvo que salir al exilio. En el campamento había niños que huían de distintas guerras o masacres. No entendía el idioma, pero algo había en sus caras y ojos -como seguramente en los míos- que daban cuenta de venir de algo de lo cual es muy difícil salir. Las trabajadoras sociales suecas, con una amabilidad respecto de la cual siempre estaré en deuda, hacían lo posible porque recuperásemos la normalidad y pudiéramos dedicarnos a los juegos y a estudiar. No duramos mucho en ese campamento porque mi padre decidió que debíamos irnos a Budapest, Hungría, donde funcionaba la comisión exterior de su organización política. Ahí debía estar él junto a sus camaradas. Llegamos esta vez a un hotel en el que viví por unos seis meses. Sin niños en mi entorno. No entendía tampoco el idioma y mis juegos eran recorrer las escaleras, visitar las habitaciones recién hechas, mirar por la ventana las calles nevadas que eran limpiadas por jóvenes soldados soviéticos que estaban haciendo su servicio militar en el extranjero.
El caso de mi padre era "emblemático" -maldita categoría que me ha perseguido toda la vida-, pues era el único sobreviviente del Comando Conjunto. Estaba bajo sospecha, lo que lo enloquecía. Que sus compañeros dudarán de él era más duro que la propia tortura a la que fue sometido. Como yo era hijo de un "caso emblemático", a mis padres junto a sus camaradas se les ocurrió que debía participar en Tribunales Infantiles contra el Fascismo. A través de los testimonios de nosotros los niños, el mundo se enteraría del horror que vivía nuestro país bajo la bota de la DINA. Primero en castellano y luego, cuando lo aprendí, en húngaro, asistí a plenarios en que contaba mi historia de hijo de un perseguido político. No era el único. Yo era el caso comunista, otro el socialista, y así había niños hijos de las distintas orgánicas de la Unidad Popular (en el exilio la gente se pone muy quisquillosa con estas cosas, no vale un testimonio que sea universal, sino que cada partido debe estar representado en todo lo que se haga). Aquí ya entendía lo que decían mis coetáneos. Y en sus caras y ojos la misma expresión de venir de un lugar donde ya lo viste todo. ¿Cómo elaboraron nuestros cerebritos infantiles aquellas experiencias límites? Seguramente insertándolos en historias de buenos y malos, viendo a nuestros padres y al Chicho (nuestro máximo referente en todo), cual Corsario Negro, Sandokán, D'Artagnan, el último Mohicano. Viajar a otras tierras era ser Marco Polo, cuyos viajes conocía por El libro del Millón. Los mares gélidos del norte eran parte de mis andanzas de Capitán Nemo a borde del Nautilus. Los idiomas extraños (el sueco, el húngaro, el ruso) eran desafíos que enfrentaba cual Phileas Fogg. Tuve recursos en la literatura de Edmundo de Amicis para intentar entender a mis nuevos amigos que venían de realidades sociales y geográficas muy diferentes a las mías. Yo venía de Lo Plaza con Grecia, de la Escuela Básica Benjamín Claro Velasco de Ñuñoa, de comprar pan en la amasandería Lido y de encumbrar volantines en los cerros de Maipú.
Mis nuevos amigos venían del sur de Chile, eran mapuche. Otros de Tocopilla. Aparte de disputarnos a Allende como propio -casi me muero a los siete años cuando mi madre hubo de decirme que el compañero Presidente no era comunista como yo asumía, sino socialista-, no teníamos muchas cosas en común, pero compartíamos el estar conviviendo en un país completamente distinto al nuestro. Hacíamos nuestro mejor esfuerzo por encajar, sacarnos el acento latino, cambiar a Bernardo O'Higgins por Petöfi Sándor -el poeta de la independencia húngara-, a Galvarino por los antiguos hunos. Aprendimos a comer lechuga con sabor dulce y ya no con limón y sal. Desaprendimos y reaprendimos.
En mi vida me ha tocado muchas veces hacer este ejercicio. Siempre he encontrado recursos propios para apoyarme en ese trabajo. Sin embargo, esta vez me cuesta. Me miro al espejo y reconozco la cara de espanto. Quizá no sea heroico decirlo, pero estoy afectado. Por Nabila que le arrancaron sus ojos. Por Lisette que murió en el patio de una institución pública. Por el joven que se lanzó desnudo a ser devorado por leones y por la muerte de éstos. Por el trabajador que murió tras el incendio ocurrido en el contexto de la marcha del 21 de mayo. Por el dirigente estudiantil del Instituto Nacional y la estudiante secundaria del sur que fueron torturados recientemente por Carabineros. Por el encarcelamiento de una machi y la militarización de la Araucanía y los incendios permanentes y la represión constante. Por la Legua Emergencia intervenida y abusada en su día a día por los narcos y por la policía. Por el saqueo a la iglesia salesiana y el desprecio y destrucción a la figura de yeso de Jesús. Por esta violencia que atraviesa todo. Siento que no tengo recursos. Sandokán, Ulises y Telémaco, Aladino y Asterix no vienen en mi ayuda. Tampoco Henry y June de mi adolescencia, ni Anaïs Nin ni Camille Claudel, mis heroínas. No tengo historias ni fantasías desde la cual pueda racionalizar lo que ocurre. Mi cerebro se resiste a inventar fábulas para conseguir estabilizarme en paz. Es áspero lo que pasa, sin nombre. Cada día hay una nueva violencia. Y no puedo callar pues me resisto a aceptarla. Y ya veo que vienen pioneros a colgarme una máquina de escribir del cuello, para indicarme con el dedo como traidor a la causa correcta, por decir que así no, que esto reproduce lo criticado. Yo también pasé por eso y seguramente cometí injusticias. Y no soy quien para juzgar. Solo sé que ahora cuando me creía curado de mis propios demonios es claro que lo que asoma ante nosotros también es horror. Y esta vez son otros los que probablemente lo han debido recorrer. Cuánta violencia han debido pasar para actuar con crueldad severa infringiéndola hacia otros y hacia sí mismos. Violencias individuales y colectivas, institucionales e íntimas. Algo se nos está tratando de comunicar a través de ella y no tenemos oídos para escuchar. Por ahora solo sé que me afecta y no lo logro estabilizar. Me hiere, me causa extrañeza. Me inquieta y espanta.